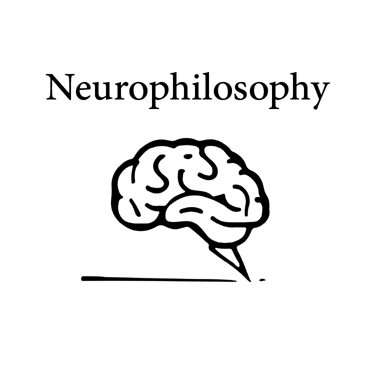Sobre los errores categoriales
El agnosticismo, el Parménides, la existencia de la inteligencia y la paradoja de la lista infinita como errores de categoría
En un encuentro de Ricky Gervais con Richard Dawkins para la Richard Dawkins Foundation for Reason and Science a razón de recibir un premio, un tercer integrante del encuentro que hacía las veces de entrevistador le preguntó al comediante: «Si te preguntan si Dios existe y tienes tres puertas que dicen: creo, no creo y no lo sé…». Antes de que acabase de formular la pregunta, Ricky le importunó diciendo que no saber si existe no es el objetivo de la pregunta y que, por tanto, estaba cometiendo un error categorial. El presentador procedió a formular la pregunta otra vez tras un breve silencio, dando lugar a un momento jocoso.
El biólogo británico Thomas Henry Huxley ―al que llamaban el bulldog de Darwin por su férrea defensa de la teoría de la evolución― acuñó este término para responder a esta misma pregunta (o, mejor dicho, para evadirla). La palabra griega «gnosis» significa conocimiento, por lo que agnóstico expresa la ausencia de conocimiento acerca de un asunto. Aunque pueda parecer una respuesta legítima a la pregunta «¿crees en Dios?», si pensamos lo que el término expresa podríamos preguntar «¿agnóstico? ¿quieres decir que no sabes si crees en Dios?». Saber y creer son dos categorías diferentes. Sus semejanzas en apariencia y uso del lenguaje permiten que se produzcan este tipo de errores. Errores de este estilo recuerdan a la falacia de Polifemo, cíclope que fue engañado por Ulises al decirle este que se llamaba «Nadie». Cuando el cíclope perdió la conciencia por culpa del vino, Ulises le clavó una estaca en el ojo y huyó, pero los hermanos de Polifemo no persiguieron a Ulises porque cuando le preguntaron si sus gritos eran causados porque le intentasen matar, este les respondió: «¡Nadie intenta matarme!». Uno puede pensar que saber algo es el grado máximo de creencia, pero queda claro con ejemplos que responder con un término a cuestiones del otro produce, si no se hace ningún juego de manos, malentendidos. Si una persona preguntase a otra que qué cree que habrá para comer cuando lleguen a casa, parecería totalmente legítimo que respondiese diciendo que no lo sabe. Sin embargo, podríamos volver a la pregunta de antes: «¿Dices que no sabes lo que crees que vamos a comer?». Aunque no saber algo parezca que pertenece a la misma categoría que la creencia, no es así.
Al principio del dialogo platónico Parménides, Sócrates le dice a Zenón que, tanto el libro de Parménides como el suyo, dicen lo mismo, uno defendiendo el concepto de lo uno y el otro criticando la multiplicidad. En uno de los ataques de Sócrates, este dice que las cosas pueden participar de las ideas de lo uno y lo múltiple simultáneamente sin asombro del atacante. Pero, indica Sócrates, que decir que lo uno y lo múltiple son lo mismo, así como otras ideas como lo semejante y lo desemejante y el reposo y el movimiento, entonces se sorprendería. Este dialogo continua adquiriendo una complejidad prodigiosa, pero este punto permite ilustrar el error de categorías que cometen Zenón y Parménides según Sócrates. Una categoría sería la de las ideas, y otra muy distinta sería la de los entes existentes en el mundo sensible que pueden participar de estas ideas. Posteriormente, Parménides expone una analogía en el dialogo, asemejando a las ideas con una tela que se extiende sobre muchos hombres (todas las cosas que participarían de la idea), pero esto se vuelve problemático al decir que, por tanto, es una parte de la idea la que tiene cada cosa y no la idea en su totalidad.
El punto con el que nos quedaremos aquí es que, creas o no en las ideas, decir de alguien que es alto y decir esto mismo de una sequoia no hace que alto quiera decir bajo, ni que sequoia sea igual a persona. Con este último ejemplo vemos como «participar de las ideas» es lo que en otros sitios he llamado «predicar atributos» o «atribuir predicados». En este sentido, recordaremos el error de Anselmo de Canterbury al predicar la existencia de Dios señalando a que es más perfecto lo que existe de lo que no existe, para concluir la existencia de su Dios. Russell apuntó aquí un error de categoría en el arzobispo, a saber, que había situado la existencia en la categoría de atributos en lugar de la de requisitos ontológicos.
Gilbert Ryle escribió a mediados del siglo pasado un libro llamado El concepto de lo mental. En él, expone cómo hablamos de lo mental como si fuera otra cosa más que nos compone (de hecho, podríamos decir, la cosa). Ryle argumenta que este error viene de Descartes y nombra al error de categoría el «dogma del fantasma en la máquina». Para iluminar el problema, Ryle pone una analogía donde utiliza como ejemplo una persona que le pide que le muestre la universidad. Tras pasearle por oficinas, bibliotecas, museos y departamentos, esta persona pregunta: «¿Dónde está la universidad?». Entonces ―apunta Ryle, habría que explicarle que la universidad no es otra institución paralela, sino la manera en que todo lo que se le ha enseñado se encuentra organizado. El concepto de «mente» comete el mismo error que el visitante. Ya decía Leibniz en La monadología ―en el siglo XVIII― que se podría concebir la máquina productora de pensamiento agrandada hasta el punto de que uno pudiera entrar en ella, como si fuera un molino, pero que, al inspeccionarla desde dentro, sólo encontraríamos piezas que se empujan unas a otras, pero nunca algo que explicara una percepción.
En una conversación acerca del concepto de inteligencia con mi hermano, se formuló la pregunta «¿existe la inteligencia?». Quizás de manera desacertada para el momento, argumenté que la inteligencia no puede existir y que se estaba produciendo un error de categoría al plantear la pregunta. Tal vez debería haber dejado mi comentario como jocoso y haber llevado la conversación hacia algún lugar más interesante, como si se puede hablar de múltiples inteligencias o solo de una. Defender que se puede hablar de inteligencia a pesar de no existir era, en ese punto, una pérdida de tiempo. Decir que una persona puede ser más baja o alta que alguien sin que exista algo como la altura le resultaría igual de extraño. Apuntar a que la existencia refiere a los entes y la altura, la inteligencia o la venenosidad son propiedades podría ser una buena salida, ya que sin duda con esta última podría mostrar que lo que existe es la molécula que se introduce en las mitocondrias celulares e interrumpe la cadena de transporte de electrones, por ejemplo.
Por último, un error categorial muy conocido es el que da lugar a la paradoja de la lista, una paradoja derivada de la paradoja de Russell en teoría de conjuntos. La ya comentada paradoja de Russell (el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí misma?) viene, a su vez, de la paradoja del mentiroso (¿«esta frase es falsa» es una frase verdadera o falsa?). Esta autorreferencialidad se da en la paradoja de la lista al hablar del universo como conjunto de todas las cosas y como cosa en sí. Si tratamos de elaborar esta lista que contendría todas las cosas en el universo, tendríamos que meter al propio universo, creando una lista que se alargaría ad infinitum.
¿Qué opinas de los errores categoriales? ¿Has razonado de esta manera en algún momento? ¿Has reconocido estos errores al pensar? ¿Has pensado alguna vez que estos errores eran de la lógica y no tuyos? ¿Crees que es importante que científicos, ingenieros o cualquier persona de a pie sea consciente de estos errores, así como de las falacias lógicas?