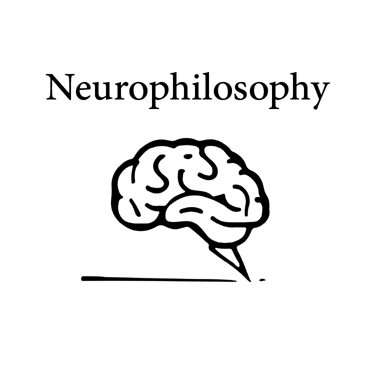Sobre las leyes científicas
Sobre las leyes y demás jerga científica y filosófica
Es común escuchar en la jerga diaria del lego términos como ley, teoría o hipótesis. En muchas ocasiones, hipótesis se entiende como una idea atrevida que se lanza sin estar en contacto con evidencia alguna, teoría como una hipótesis más atrevida por querer abarcar mayor campo explicativo y ley como un hecho inamovible, algo "demostrado por la ciencia". Ninguno de estos términos es correcto ni preciso, todos dan una imagen errónea de la ciencia y llevan a conclusiones peligrosas. Es preocupante cuando incluso en círculos académicos se habla en estos términos por una palpable carencia de filosofía de la ciencia. Un ejemplo claro de esto es la famosa frase que reza: "Eso es solo una teoría".
Una descripción simple de estos términos podría darse de la siguiente manera. Las hipótesis se plantean ante una pregunta, por lo que nuestro diseño experimental nos obligara a postularnos acerca de unos u otros resultados de experimentación. Hipótesis nula e hipótesis alternativas son creadas, dependiendo de los datos obtenidos, podremos aceptar estadísticamente unas u otras. Sólo si se tiene un error menor al 5% (en ciencias naturales experimentales, en física de partículas es mucho menor) se acepta la hipótesis alternativa, aunque no por esto se dejan de replicar experimentos. Este es el principio de la ciencia: revisionismo. Las hipótesis pueden clasificarse de otras maneras, como en cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas nos dan una relación entre magnitudes, y estas podrán madurar y convertirse en leyes tras soportar un examen exhaustivo en el tiempo. Las leyes, por tanto, son enunciados que relacionan magnitudes, no explicando los fenómenos que atañen. Las teorías, por su lado, son marcos teóricos desarrollados con la contribución de leyes e hipótesis cualitativas maduras. Un ejemplo clásico es la ley de la gravitación universal de Newton, que asocia las magnitudes de masa y distancia para, con una constante, proporcionarnos la fuerza de atracción. La teoría de la relatividad de Einstein es una teoría de la gravedad porque explica que esta atracción se debe a la curvatura del espacio por la presencia de masa. Así, Einstein dice que la luna está constantemente cayendo hacia la Tierra, misterio que Newton no supo responder.
Hasta aquí podría llegar el post y estaría contento con que mis amigos cercanos, mis compañeros de clase y mis profesores hablasen con propiedad de estos asuntos y no se elevase la temperatura de mi torrente sanguíneo de la misma manera a cuando alguien dice: "esa es tu realidad" o "habla tu verdad". Sin embargo, habría un demonio socrático que me diría que no he sido totalmente honesto. Hay varios filósofos de la ciencia que matizan, o incluso atacan, estas concepciones. Uno de ellos es Karl Popper. En Conjeturas y refutaciones, Popper trata a las teorías como conjeturas. Pero, a diferencia del lego, hace esto para mostrar un aspecto profundo de la epistemología científica: la ciencia no conoce por validar conceptos, sino por darse cuenta de cómo no funciona el mundo. Aceptamos teorías que soportan el escrutinio exhaustivo y minucioso de la comunidad, pero no podemos afirmar por ello que sabemos. Esto sería verificacionismo, una actitud que toman los positivistas lógicos del círculo de Vienna. No tomamos esta posición porque somos conocedores del problema de la inducción. Sin embargo, nuestros esfuerzos en diseñar experimentos no son en vano. Refutar una teoría es donde reside el punto de conocimiento.
Thomas Kuhn, por su parte, piensa en la ciencia como una actividad más social, donde imperan paradigmas hasta que se producen revoluciones que asentarán nuevos paradigmas. En estos periodos de "ciencia normal", el científico hace su trabajo sin preocuparse ya que trabaja bajo un paradigma. El problema llega cuando el paradigma deja de funcionar (pragmatismo). En cierto sentido, podemos casar estas visiones diciendo que refutar una teoría supone una revolución y un cambio de paradigma, pero esto no ocurre solo así. También se dan revoluciones al descubrir nuevos problemas, como pasó el siglo pasado con la física, que se creía resuelta. Aportaciones como las de Imre Lakatos o Paul Feyerabend son materia de otro post por motivos de extensión y prioridad.
Mario Bunge habla del concepto de leyes, dándoles una nomenclatura que nos proporciona una nueva visión desde donde podríamos reflexionar cuestiones de interés para este blog. Su clasificación hace 4 distinciones del concepto de ley, pero solo nos interesan las dos primeras para la reflexión de hoy. Dice: "Ley1 o simplemente ley, denota toda pauta inmanente del ser o del devenir; esto es, toda relación constante y objetiva en la naturaleza, en la mente o en la sociedad. Ley2 o enunciado nomológico o enunciado de ley, designa toda hipótesis general que tiene como referente mediato una ley1, y que constituye una reconstrucción conceptual de ella". La reflexión que me llamó la atención es que dice que la necesidad lógica es una característica de los enunciados y no de los hechos. Por lo tanto, esto solo aplica a las leyes2. Asimismo, dice que la necesidad fáctica es algo que pertenece a las relaciones entre objetos y no se puede dar en enunciados.
En su libro Una aproximación a la filosofía del lenguaje, María José Frápolli dice de la filosofía de Wittgenstein: "Tautologías y contradicciones no son proposiciones bipolares, aunque están formadas por proposiciones elementales que sí lo son. Tienen el privilegio de ser las únicas proposiciones necesarias. Pero la necesidad propia de la lógica no tiene que ver con la necesidad de que algunos estados de cosas sucedan (de hecho, Wittgenstein rechaza la existencia de hechos necesarios) sino con la necesidad derivada del simbolismo: las tautologías muestran que no pueden ser falsas, las contradicciones muestran que no pueden ser verdaderas. Y no hay más necesidad, todo lo demás es contingente y a posteriori". Creo que esto nos puede servir también para trabajar porque nos da una visión diferente. Wittgenstein no habla de la contingencia como Bunge la había pensado (contingencia fáctica de los enunciados y lógica de los objetos), sino que dice que todo lo demás (que no sean tautologías y contradicciones) es contingente y a posteriori (posteriori quiere decir que se debe confirmar su veracidad con el mundo real). Siempre he asumido en conversaciones que lo único necesario es el principio de no contradicción; por ello las contradicciones son necesariamente falsas. El principio de no contradicción es la formulación negativa del principio de identidad; por eso las tautologías necesariamente verdaderas. Veamos si la visión de Bunge nos aporta una nueva perspectiva.
En cierto sentido, al decir que la necesidad es derivada del simbolismo y rechazar la existencia de hechos necesarios, viene a decir algo parecido a lo que comenta Bunge. No obstante, la matización acerca de la contingencia fáctica de los enunciados y, sobre todo, el argüir la necesidad fáctica de las leyes1, nos hace plantearnos la necesidad como concepto. Dice Bunge: "Si las leyes1 fuesen aisladas, si no constituyeran sistemas, entonces podría pensarse que son fácticamente contingentes, esto es, que podrían no haber sido lo que son. Pero las leyes constituyen sistemas nómicos regionales (esto es, redes que caracterizan cada nivel de la realidad); por consiguiente, cada una de las leyes no es contingente. Sin embargo, podría objetarse que nada nos garantiza la constancia de las leyes: ellas podrían cambiar y, más aún, ciertamente lo hacen cada vez que emergen nuevos niveles de la realidad. La cuestión es averiguar si la variación de las leyes1 —que es perfectamente concebible— es a su vez contingente o necesaria. Habiendo admitido que las leyes1 constituyen sistemas, debiéramos concluir que, si cambian, entonces lo hacen de manera necesaria, y en particular de manera legal, de modo que presumiblemente existen leyes de la variación de las leyes. Concluimos que es verosímil que las leyes sean fácticamente necesarias, pero es seguro que son lógicamente contingentes". La jerga puede hacer la reflexión un tanto oscura, pero la idea principal que me gustaría salvar de esta última reflexión es la siguiente: Las relaciones entre los objetos pueden parecernos cambiantes y estos cambios pueden parecernos problemáticos por la pérdida de seguridad y comodidad que nos proporciona, por ejemplo, un dogma inviolable. Sin embargo, el principio revisionista debe permear el conocimiento humano tanto en filosofía como en ciencia. Siendo la ciencia la sistematicidad que da la necesidad fáctica a las leyes1, como la filosofía es la sistematicidad que le da la necesidad lógica a las leyes2. Esta sistematicidad nos da un criterio de demarcación de conocimiento fiable: la coherencia.
¿Qué opinas? ¿Es importante que nos fijemos en las vicisitudes del lenguaje a la hora de comunicar ciencia? ¿Hay alguna matización importante que debiéramos hacer a los conceptos desarrollados? ¿Tiene Wittgenstein razón al decir que lo único necesario es el principio fundamental de la razón? ¿Son los conceptos de necesidad y contingencia aplicables en la manera en que reflexiona Bunge sobre las leyes? ¿Puede esta distinción entre necesidad lógica y fáctica tener relevancia en otros campos como el derecho?