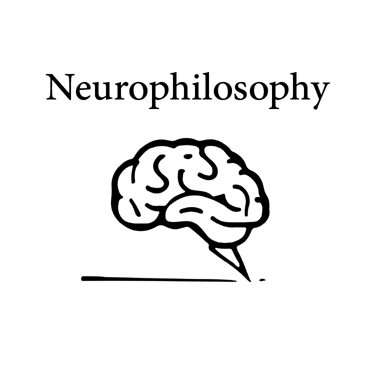Sobre las descripciones y la existencia
La denotación de Russell, la existencia como predicado, de lo que se puede hablar y cómo hablar de ello
En 1892 Gottlob Frege publica Sentido y Referencia, donde señala un aspecto del lenguaje que resultaría de gran importancia: el significado de lo dicho no solo contempla su referencia en el mundo, sino el sentido o modo de presentación de lo referido. Frege utiliza el ejemplo del lucero del alba y el lucero del ocaso, ambos conceptos refiriendo al planeta Venus. Estas tres formas de presentar a este objeto muestran que hay información aportada por la forma de hablar sobre algo: alguien puede saber a qué refiere cada una de estas expresiones y desconocer que se refieren al mismo objeto. Antes se pensaba que cualquier forma de referirse a algo debería ser sustituible en cualquier frase sin cambiar su significado.
Alexius Meinong destaca que debe haber algún modo de existencia (o subsistencia, como él dice) que atañe a los conceptos de los que se predica la existencia. De una manera muy parecida a la que utiliza Descartes para decir que, si se piensa, debe haber algo que piense, Meinong afirma que si se predica algo de un sujeto, ese sujeto debe tener algún tipo de existencia, de dignidad ontológica, no teniendo importancia que exista o no realmente.
Bertrand Russell continúa en 1905 con su ensayo Sobre la denotación señalando que no solo existen nombres, sino que también hay muchas descripciones que pueden referir a un ente o ser incompletas, careciendo de referente. Este último caso tiene como ejemplo la descripción "el presente rey de Francia", del que se puede decir, por ejemplo, que sea calvo o manco, sin tener subsistencia, existencia ni dignidad ontológica alguna. El sujeto de estas oraciones se puede ver como sujeto sintáctico, pero no como sujeto lógico. Asimismo, trata la existencia como algo implícito del ser y apunta al error de tratarla como un predicado. De esta forma, decir que un triángulo cuadrado existe no es más que decir (expresando la notación matemática en palabras) existe "x" tal que es triángulo y cuadrado. Esta formulación se podría presentar para el ejemplo anterior como: existe "x" tal que es el actual rey de Francia y que es calvo. Este juicio, por supuesto, es falso.
La existencia como predicado ha sido un error cometido en filosofía en varias ocasiones. Una de las más celebres se observa en el argumento ontológico en favor de la existencia de Dios de Anselmo de Canterbury. El argumento apunta al mejor ser concebible para luego decir que sería mejor aquel del que se pudiesen predicar esos atributos y, además, la existencia (que, arbitrariamente se propone como intuitivamente mejor que la no existencia) para luego concluir que Dios existe. En otra reflexión mostraré mi argumento en contra de la existencia de Dios (el cristiano y todos los otros que se parecen a este en atributos).
La noción de sentido, así como la de significado, llegan a Wittgenstein, discípulo de Russell que hemos comentado en varias ocasiones. Sin sentido (senseless) y sin significado (meaningless) expresan algo diferente para él. Wittgeinstein dice que frases que traten con conceptos incoherentes como el triángulo cuadrado carecen de sentido por quedar fuera del marco del lenguaje y la lógica. El significado faltaría cuando lo dicho, a pesar de no ser incoherente, carece de referencia en el mundo. Encontramos aquí una gran referencia a los criterios de coherencia y de correspondencia de la verdad, que ya tratamos en nuestra reflexión Sobre el concepto de verdad. No es de extrañar que este Wittgenstein (de primer periodo) haya sido una influencia tan grande para el positivismo lógico del círculo de Viena.
Esta clasificación más profunda que hace Wittgenstein es buena por muchos motivos. Uno de ellos es la existencia de juicios que no son verdaderos ni falsos, sino carentes de sentido. Dice Wittgenstein: "(4.2) El sentido de la proposición es su coincidencia o no coincidencia con las posibilidades del darse y no darse efectivos de los estados de cosas". Para Wittgenstein, esta bipolaridad (capacidad de ser falsada o verificada según si coincide o no con el estado de cosas) es fundamental para el sentido. Contradicciones y tautologías no aportan información y son necesariamente falsas y verdaderas a priori, respectivamente, formando los límites del lenguaje y careciendo de bipolaridad.
Russell produjo lo que se conoce como paradoja de Russell, que es, en teoría de conjuntos, lo que conocemos comúnmente como paradoja del mentiroso. La frase "Esta frase es falsa", ¿es verdadera o falsa? Esta proposición autorreferencial es una contradicción y, por tanto, carece de sentido. No se puede decir de ella que pueda ser verdadera o falsa. Sin embargo, a los ojos de Wittgenstein, las contradicciones son falsas necesariamente, así como las tautologías son verdaderas necesariamente. Este malentendido se resuelve señalando a la correspondencia con el estado de cosas (no posible por la bipolaridad que carecen estas proposiciones) y la falsedad a priori que gozan contradicciones por violar el principio de no contradicción, así como no puede haber un triángulo cuadrado. No queremos decir que no pueda existir en la realidad, decimos que es falso porque ni siquiera califica como concepto (no cumple el criterio de coherencia). No dotamos de dignidad lingüística a la contradicción por decir que es falsa, sino que decimos que no se puede decir por violar las reglas de la lógica. De la misma forma que parecía que dotábamos de dignidad ontológica a las descripciones que se hacían pasar por nombres y de las que pensábamos que podíamos predicar la existencia, ahora vemos que decir de las contradicciones que son falsas no les otorga un estatus comparable a las proposiciones con sentido. Ayuda mucho, a este respecto, la notación de Russell, ya que nos dice que no existe "x" tal que sea esta frase y falsa, sin necesidad de expresarlo de tal forma que pueda llevar a pensar que tiene una categoría o estatus del que carece. Como apuntó Wittgenstein: "Sobre lo que no se puede hablar hay que callar". Y, en línea con el problema presentado (aunque quizá demasiado ambicioso, como él mismo reconoció en su segundo periodo): "Los problemas filosóficos son pseudo-problemas, malentendidos lingüísticos, por lo tanto, no deben ser resueltos, sino disueltos, lo que se consigue «examinando el funcionamiento de nuestro lenguaje»".
Queda mucho que decir acerca del sentido, el significado y otros componentes del lenguaje, como el funcionamiento del lenguaje en nosotros, por ejemplo. Al igual que con la moral, es necesario aquí hacer distinción entre el objeto de estudio y cómo funcionamos al tratar el objeto de estudio. No obstante, creo que es necesario que sentemos las bases de lo que se puede decir para ordenar nuestra cabeza, así como para comunicar la ciencia al público.
¿Qué piensas acerca del sentido? ¿Te parecen válidas las reflexiones de Russell y Wittgenstein acerca de cómo decir las cosas y lo que se puede decir? ¿Crees que el verificacionismo del círculo de Viena se deriva necesariamente de este tren de pensamiento? ¿O podría hacerse una interpretación falsacionista si se hubiese tenido más presente el problema de la inducción? ¿Te gustaría leer mi argumento contra la existencia de Dios basado en la teoría de las descripciones de Russell?