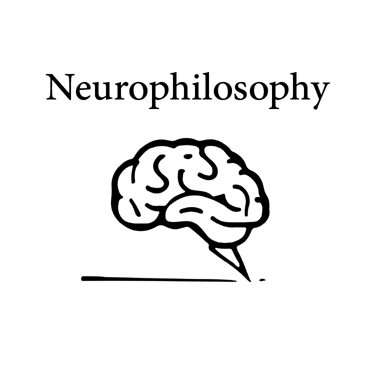Sobre la neurociencia y la libertad
El concepto de libre albedrío y los sentidos de la libertad
Desde el once de marzo hasta el ocho de abril tuve la oportunidad de participar en el curso «Neurociencia y libertad: actualización sobre un tema clásico de debate», organizado por el CINET y la fundación Tatiana. El curso constó de cuatro sesiones y un taller donde la participación tornaba, en especial, al libro «Determined: A Science of Life Without Free Will», que pronto tendrá mis comentarios en la sección Entre Páginas y Pensamientos. Las sesiones trataban los enfoques social, neurocientífico y filosófico del concepto de libertad, en ese orden. Esta reflexión muestra mis recuerdos una vez ha acabado todo. Es posible que exista alguna imprecisión, por lo que recomiendo que se vean las grabaciones de las sesiones, que deben estar por publicarse en el canal de YouTube de la fundación Tatiana.
En la primera sesión, José Manuel Muñoz nos dio unas pinceladas filosóficas, pero sin hacer más que presentar los conceptos de determinismo, estados mentales y cerebrales, posibilidades alternativas, control último, compatibilismo, incompatibilismo y libertarismo, que serían necesarios para seguir el debate. El foco de su presentación, no obstante, se encontraba en el aspecto social: cómo repercute en nuestras vidas la noción de libertad que aceptemos y cómo deberíamos actuar ante la creciente presencia tecnológica en nuestras vidas. Nos presentó, asimismo, de manera muy sucinta, cómo nuestras ideologías políticas se veían influidas por nuestras situaciones fisiológicas cerebrales. De esto ya hemos hablado en otras reflexiones, así que no diré más. Un concepto que creo que vale la pena rescatar es el de la mejora cognitiva. Cuando emergió en la presentación, el primer impulso fue señalar la necesidad de intervención estatal para que la gente no pudiese decidir libremente si quería tratar de cambiarse algo o mejorarse. Asimismo, debía haber más intervención estatal para que pudieran acceder a las mejoras pertinentes de manera equitativa y justa, sin que hubiese un privilegio para las personas que tuviesen más poder económico. En la propia presentación, José Manuel había señalado el concepto de derecho negativo y positivo. Ya hemos hablado en alguna ocasión de que se trata de evitar que te prohíban hacer algo y hacer que se te facilite, respectivamente. Un ejemplo que hemos usado en alguna ocasión (y que muestra mi posición) es que el derecho a la educación no es positivo —y, por tanto, debo obligar a alguien a que me pague los libros—, sino negativo, es decir, nadie debería prohibirme leer un libro. En la ronda de preguntas planteé que pueda haber una ligera incoherencia si pensamos que debe haber libertad para que alguien se trate de mejorar si así lo desea, y la posterior afirmación reclamando la presencia estatal reguladora de estos servicios. Se desvía ligeramente al lado político de la discusión, así que me quedaré aquí.
La segunda sesión, impartida por Javier Bernácer, realizaba un repaso de la literatura existente en lo que conocemos como el legado de Libet. Los experimentos de Libet —comenzados en los años ochenta— trataban de medir la diferencia entre los potenciales de acción inconscientes que precedían a la intención para actuar y la intención consciente —o deseo, impulso o decisión; esta es la debatida W que ha sido origen de escepticismo a la metodología de Libet— de moverse. La tradición de experimentos y reflexiones ha confirmado los resultados de Libet, pero ha puesto en debate las interpretaciones de los resultados. Por no extenderme mucho, las principales distinciones y conceptos a llevarnos son: 1) existe una distinción clara entre decisiones deliberadas —intenciones distales— y decisiones o actos arbitrarios y espontáneos —intenciones proximales— y 2) Aaron Schurger apunta a que la señal dada previa a la intención consciente es ruido, es decir, existen potenciales espontáneos y potenciales subumbrales que generan ruido previo a las decisiones, y esto es lo que Libet y su tradición han estado midiendo. El argumento de Schurger no me resulta muy llamativo, ya que, de ser ese el caso, esto no explicaría la acción humana deliberada que buscamos, sino más bien acciones espontáneas sin apariencia de rumbo alguno. Si quiere mostrar la apariencia finalística de nuestras acciones, debe tomar otro camino. Asimismo, trazar una distinción entre acciones proximales y distales, a pesar de ser una buena herramienta para pensar en que son dos procesos cognitivos de naturalezas diferentes, no ayuda a la cuestión del libertarista. Lo único que consigue es que las conclusiones extraídas de los experimentos no permeen en lo que pensamos acerca de nuestra toma de decisiones deliberada. No obstante, aceptemos o no que las intenciones proximales están precedidas por potenciales de acción no conscientes, ¿acaso quedan explicadas las acciones deliberadas y compuestas por muchas de las primeras? En ningún caso estas nociones avanzan a ninguna explicación. Continuaré con esto tras la siguiente sesión.
Carlos Moya fue el ponente de la tercera sesión. Es el autor de libros como el manual de filosofía de la acción y del de filosofía de la mente. En esta sesión esperaba que abordase el contenido de su libro «El libre albedrío», pero por desgracia no hubo tiempo suficiente, y cuestiones como el indeterminismo de cima, el indeterminismo de base, la necesidad de posibilidades alternativas o de control último y las posiciones de Nietzsche, Strawson y Smilansky —que eran especialmente las que más deseaba que tratase— no fueron explicadas con la extensión que me gustaría (o tocadas en absoluto). En la ronda de preguntas, planteé mi visión del concepto de libertad y pregunté por ambos indeterminsmos. Formularé todo tal como ha quedado en mi memoria (recomiendo encarecidamente ver el vídeo cuando esté disponible):
Yo: Muchísimas gracias por la presentación. Me hubiera gustado que durase cuatro o cinco horas para poder tocar en toda su extensión los contenidos de su libro. Voy a presentar mi definición de la libertad y la distinción que trato entre sus dos sentidos y después haré dos preguntas sobre los indeterminismos de cima y de base. Entiendo el concepto de libertad con dos sentidos distintos. Un sentido amplio y otro estricto. Mi formulación parece a la de Hayek, apuntando al sentido estricto como ausencia de coerción (algo que me parece absurdo y que no puede existir) y siendo el sentido amplio ausencia de coerción por parte de entes inteligentes o instituciones creadas por estos. Solo había oído la definición de Hayek, pero recientemente he leído una parte de «Los fundamentos de la libertad» donde traza una distinción similar, distinguiendo entre to compel y to coerce, haciendo el primer término alusión a la constricción por las leyes naturales y el segundo a la coacción por parte de otras personas. Mi pregunta sobre el indeterminismo de base viene precisamente de la lectura de Sapolsky. Este cita a Max Tegmark (Why the Brain is probably not a quantum computer) apuntando a que se necesita una escalabilidad de muchos órdenes de magnitud para que un efecto cuántico tenga repercusión a nivel molecular. Sapolsky continúa argumentando que un efecto cuántico debe no solo hacer eso, sino agregar muchísimos en la misma dirección y sentido (del potencial) para activar un receptor de glutamato, muchos de estos para que se produzca un potencial de acción en una neurona y muchos de estos para producir un comportamiento específico. Sabiendo esto —creo recordar que dejé de lado la temperatura y demás condiciones del cerebro, además de que estas decisiones indeterminadas cuánticamente explicasen nuestro comportamiento y decisiones deliberadas—, ¿es el indeterminismo de base algo que realmente apunte a la libertad? Mi última pregunta es sobre el indeterminismo de cima y la fabulación. Me refiero a la fabulación de las razones que damos para nuestros actos, no solo en condiciones de patología, sino todos en nuestro día a día. ¿Cómo encajaría la fabulación con su concepto de indeterminismo de cima?
Carlos Moya: Muchas gracias por las preguntas. No he entendido bien tu distinción, la verdad. Y con respecto a la fabulación o confabulación (esto es un false friend porque el concepto inglés es confabulation y en español confabular significa algo así como ponerse de acuerdo para tramar un plan malvado), la verdad que es un buen argumento.
En retrospectiva, me habría gustado acabar la pregunta diciendo algo más directo como: «En definitiva, el concepto de libertad me parece absurdo porque, si debo decir que una persona que no tiene posibilidades alternativas ni control de sus acciones (sino solo una sensación de control, de agencia, de libertad…), a pesar de no ser responsable de sus acciones, actúa libremente y, por tanto, es responsable de estas, me parece que estoy violando indudablemente el principio de no contradicción. Si definimos la libertad como “poder haber actuado de otra manera”, ¿cómo podría una persona —con estas características que hemos comentado— haber actuado de otra manera?». Quizás eso hubiera suscitado una réplica más contundente por parte de Carlos Moya. Supongo que el tiempo apretaba y quizás también cometí errores como extenderme mucho en la formulación, aunque acortarlas creo que hubiese sido un error peor y, de lo que recuerdo, mi pregunta me parece el producto mínimo viable para expresar mis pensamientos.
La última sesión fue impartida por Javier Sánchez Cañizares, y específicamente versaba sobre determinismo e indeterminismo en el cerebro. Por desgracia, en esta sesión me sentí un poco como cuando Sapolsky publicó «Compórtate» y, tras leerlo, le dijeron algo así como «muy buen repaso del comportamiento humano, pero sigue habiendo espacio para la libertad. La sesión fue muy entretenida, gozando de una riqueza informacional comparable a las anteriores sesiones y con una exposición sucinta y correcta. No obstante, hacia el final de la sesión, se llegó a la conclusión de que todo esto era irrelevante para la cuestión de la libertad y que realmente éramos libres por otras razones. Todo el trabajo construido en esta sesión apuntaba, bajo mi punto de vista, a que los caminos de la reflexión llevaban todos a la ausencia de libertad. Sin embargo, la carta mágica volvió a ponerse sobre la mesa. Esta es la sesión que más deseo revisar en vídeo a fin de prestar atención al punto donde comenzó a cambiar el rumbo. Sinceramente, no recuerdo cómo pasó ni me imagino cómo pudo pasar.
El último encuentro fue un taller donde dábamos nuestras impresiones del curso, hablábamos sobre unos supuestos para reflexionar que nos había compartido previamente y, en especial, sobre el libro de Sapolsky (en su defecto, sobre un artículo a modo de resumen publicado por el autor). Se habló de muchas cosas, aunque no las recuerdo con precisión. Solo recuerdo que cuando hablaron de la posición de Sapolsky acerca de la emergencia, me surgió el pensamiento: «¡Anda! ¡No han leído a Sapolsky!». Cuando haga el comentario del libro, rescataré los comentarios exactos de los vídeos para extenderme en este punto. Cuando llegó mi turno hice varios comentarios contestando ideas que se habían dado y otras que había rescatado de otros momentos. Un desarrollo partiendo del esquema que me hice para no olvidar nada es este.
Me hubiese gustado que se diesen definiciones de lo que cada uno va entendiendo por libertad, yo he dado la mía [exponiéndome a que se me critique y cambiar de opinión], pero he echado en falta la del resto de participantes y ponentes. [Repetí una síntesis de mis definiciones del sentido amplio y estricto de libertad]. Existe un libro de Michael Gazzaniga que justo estaba leyendo hace poco que se llama «¿Quién manda aquí?» y recomiendo los capítulos segundo, tercero y cuarto, que tratan del procesamiento distribuido y paralelo del cerebro, de la noción del intérprete del hemisferio izquierdo y del concepto de libertad, respectivamente. Especialmente me gusta el concepto del intérprete, perdonando que pueda suscitar un dualismo implícito, ya que explica lo que he criticado en varias sesiones, fabulamos post hoc las razones de nuestros supuestos actos libres. En la misma línea, se ha hablado de causación descendiente o downward causation. Yo diría que tal cosa no existe, sino que es una racionalización posterior que interpreta que pasa algo a nivel menor (como mover una mano) porque a nivel mayor hemos pensado en moverla. Esto, aunque lo disfracemos de materialismo, es una teoría del yo que implica una suerte de dualismo del yo. Eso diría Susan Blackmore. [Ella lo coge de Derek Parfit, pero aquí creo recordar que no lo dije] Centrándome en el problema de la libertad (y dejando de lado el epifenomenalismo de la conciencia y de la esfera fabulada de las razones), encuentro el problema divisible en dos opciones a cada paso. Uno actúa de determinada manera y nos preguntamos que por qué actúa así. Si apuntamos a indeterminismo, la aleatoriedad no nos lleva a libertad alguna, pero si decimos que estamos determinados, volvemos a preguntar: ¿Determinados por el entorno o por causas internas? Cuando señalamos a causas internas, el problema solo ha sido empujado un paso más. Esas causas internas, ¿están determinadas o indeterminadas? Incluso si postulamos un alma, el problema continúa. ¿Elegiste tú tu alma (o ella a ti, como si fuese la elección de varita el Ollivander´s)? ¿Esa elección de alma fue libre? ¿Qué era ese «tú» que eligió aquella alma? Volvemos a la necesidad absurda de ser causa sui de Strawson, Nietzsche y Smilansky. La formulación de Schopenhauer me parece muy buena: «Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere». Y me parece que Sapolsky apunta a lo mismo cada vez que dice: «¿Qué te hizo ser la clase de persona que haría eso?».
En una intervención posterior, un compañero me replicó que la causación descendente claro que ocurría —y sin necesidad de postular un dualismo—, por ejemplo, del organismo a uno de sus órganos o partes. Esta persona tenía formación filosófica y tengo la sensación de que sabía lo que estaba diciendo, por lo que descarté que no me hubiese entendido. Sin embargo, pienso que cayó en un dualismo del yo al tratar al organismo como una entidad con estatus ontológico equivalente a, siguiendo el ejemplo, una neurona motora que contrae la falange de un dedo. Lo que ocurre en este lugar del espacio que llamamos persona es que potenciales de acción en corteza motora (precedidos por otros en otras cortezas) activan neuronas motoras que, finalmente, contraen los músculos. Todo está pasando en un mismo plano. No hay dos planos o niveles. La realidad es una, y la apariencia de cambio radical se da desde nuestra perspectiva cuando tratamos de observar a diferentes escalas. Por supuesto, no le dije nada de esto. No era un espacio donde se dieran réplicas ni gozábamos del tiempo para debatir.
Espero que mi experiencia en el curso «Neurociencia y libertad: actualización sobre un tema clásico de debate» pueda servir a alguien, ya sea para aprender o por entretenimiento. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cómo definirías la libertad? ¿Crees que seamos libres? ¿Crees que tu noción de libertad implique alguna suerte de dualismo?