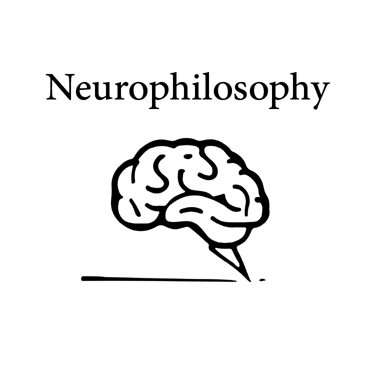Sobre la falacia naturalista y las representaciones mentales
Sobre la llamada "guillotina de Hume" y las representaciones mentales como axioma
George Edward Moore fue un filósofo británico con gran repercusión en la filosofía de la primera mitad del siglo pasado. Entre sus trabajos de juventud encontramos Principia Ethica, donde acuña la falacia naturalista, no sin indicar su origen en la Investigación del Entendimiento Humano de Hume. Esta falacia ―apunta Moore― es el paso de lo natural a lo bueno. Expresa un buen punto ante los darwinistas de su época que realizaban tales derivaciones. Sin embargo, Hume no dice esto. La falacia naturalista (que por este error ha pasado a compartir nombre con esta falacia, aunque también se conoce como "guillotina de Hume") trata de derivar una premisa prescriptiva de premisas descriptivas, es decir, llegar a un deber ser a partir de un ser. Esta observación de Hume a otros autores trata de señalar una distinción entre hechos y valores, pues Hume piensa que los valores (valor de bien, belleza) son expresiones de estados emocionales. Lo que expresaría una proposición como "ese cuadro es bello" no es una descripción del cuadro, sino una expresión emocional hacia él que indicaría implícitamente "para que un cuadro me parezca bello debe parecerse a ese". La formulación debe indicar que este resultado nos parezca bello o bueno y no que lo sea en sí.
En alguna ocasión he referido a esta falacia de derivación prescriptiva apuntando a su consistencia lógica, no obstante, suelo acompañar este comentario con cierta consideración. La explicación de los valores a partir de los hechos, aunque lógicamente parezca inabarcable, es racional. Aunque los contemporáneos de Moore se equivocaran en su formulación, podemos decir que algo que produzca un aumento frecuencial en nuestra descendencia fomentará estas emociones o pasiones humeanas por lo bello y lo bueno (que, en este caso, se darán hacia aquello que, una vez perseguido, sea adaptativo). A mi parecer esta constituye la formulación correcta porque no pretende predicar algo del hecho ―como que sea bello o bueno―, sino que simplemente narra la historia evolutiva de ese rasgo. Nos resguardamos en el dominio de la descripción. Esta reflexión suelo indicarla con una frase comparativa: "Considerar los hechos y los valores como reinos fundamentalmente separados y sin posibilidad de relación me parece equiparable a hablar de las propiedades del agua como algo completamente diferente de las moléculas de H2O y las interacciones que ocurren entre ellas".
Sobre las representaciones mentales me gustaría destacar un aspecto que creo relevante en esta discusión. En la jerga actual ―y, por ende, en el pensamiento actual no sólo del psicólogo, sino del filósofo e incluso del neurocientífico cognitivo― se toman como axioma de pensamiento estas representaciones homunculares que han sido criticadas, por ejemplo, por Daniel Dennett como “teatro cartesiano”. El ridículo que se suele hacer de la persona que cuestiona su existencia es ineludible. La mayor parte de filósofos con los que he interaccionado las consideran, así como a la creencia en la existencia de la realidad y el libre albedrío, como creencias propiamente básicas o hechos dados por la experiencia. Por tanto, los argumentos en favor de la existencia de la realidad son innecesarios y, entre otras cosas, la evidencia proveniente de la neurociencia, inocua. En ocasiones, he llegado incluso a escuchar a algún filósofo decir que habría que callar a golpes a quien cuestionase la realidad del dolor como fenómeno. Si el lector preguntase a Wittgenstein sobre la necesidad de estas creencias, contestaría de una manera más tajante incluso que yo mismo: "Las tautologías muestran que no pueden ser falsas, las contradicciones muestran que no pueden ser verdaderas. Y no hay más necesidad, todo lo demás es contingente y a posteriori.
Imaginemos que alguien postula un modelo que aboga por describir la realidad de una manera radicalmente diferente a como acostumbramos. Ese alguien podría ser Rutherford. Siguiendo la argumentación de aquellos que nos acusan de no tener poder explicativo, de eliminativistas y de insensibles, podríamos decirle a Rutherford que su modelo no explica nuestra vida ―en específico la solidez― y que, por tanto, al carecer de poder predictivo, su modelo pierde valor. Al hacer esto, Rutherford podría apuntar a que la solidez es una ilusión adaptativa, pero una ilusión, al fin y al cabo. Y así, si el resto de las personas tuviesen este pensamiento, negarían un modelo tan racional como el de Rutherford por no ir esta precisa argumentación en la dirección de su sesgo. Que algo parezca que es de una determinada forma no hace que eso sea un hecho dado, que tengamos que tomarlo como axioma, ni mucho menos quiere decir que toda argumentación en contra o cosmovisión que prescinda de ese concepto, carece de poder explicativo. Resuenan las palabras de Pierre Simon LaPlace cuando Napoleón le pregunto por el lugar de Dios en su modelo celeste: “Je n´ai pas eu besoin de cette hypothèse”.
Las representaciones mentales son conceptos que encajan mucho con nuestra experiencia de vida. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, e incluso en los sueños, nos parece que haya alguien que pilote la nave, experimente, planee y decida basándose en la evidencia disponible. Cuando hablamos de cognición y procesos cognitivos consideramos modelos y valoramos cuales se ajustan más a la evidencia disponible. Sin embargo, seguimos considerando conceptos que asumen una visión dualista sin siquiera revisar su validez o reflexionar su valor actual. Estos conceptos no son mucho más refinados que los de la llamada folk psychology (o psicología popular o del sentido común), pues pecan de lo mismo, de ilusión cartesiana que nubla su juicio y no pueden superar a pesar de rebautizarse como dualistas de propiedades o emergentistas. En muchas ocasiones acusan de localizacionistas a los fisiólogos o anatomístas, pero ellos son los primeros que, sin quererlo ni ser conscientes de ello, incurren en materialismo cartesiano.
¿Qué piensas sobre las representaciones mentales? ¿Son un concepto necesario? ¿Deberíamos reflexionar sobre su validez o es esto una pérdida de tiempo? ¿Crees que las creencias propiamente básicas sean un concepto válido para tomar axiomas o, por lo contrario, piensas que debamos argumentar estas posiciones por más básicas que parezcan?