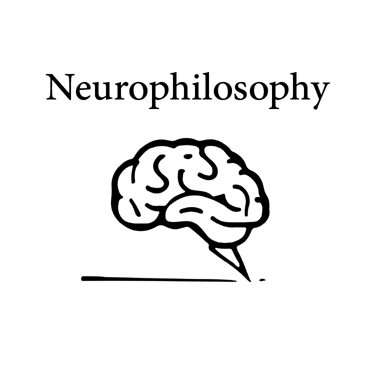Sobre la escritura
El mundo de la escritura y las publicaciones
Me gustaría preludiar esta entrada señalando al aspecto personal de todos los pensamientos expresados en esta. A diferencia de mis publicaciones normales, me gustaría que esta pueda narrar mi experiencia como escritor, sin necesidad de expulsar los pensamientos de esta naturaleza para no caer en falacias. Quiero hablar de mi experiencia como escritor y, más específicamente, cómo he vivido el proceso de creación de mi primer libro «Neurofilosofía: Una Breve Introducción», que se publicará en unos meses.
Hace unos siete u ocho años comencé a escribir mis pensamientos. La mayoría de ellos trataban sobre argumentos religiosos y acabaron recogidos en un documento de Word llamado «Reflexiones», en el que aún sigo escribiendo. No solo servía de terapia, sino que me ayudaba a no dedicar tiempo extra a los mismos argumentos. Esto era de vital importancia dado que, debido a mis continuas conversaciones con amigos religiosos —y mi patológica repetición imaginaria de conversaciones— perdía mucho tiempo volviendo sobre los mismos argumentos una y otra vez.
Mi paso por la carrera de biología estuvo lleno de informes, seminarios y diversos trabajos, pero más allá de un intento de novela breve, mis desahogos usuales en el documento «Reflexiones» y un relato breve (que podéis ver en el apartado de «Trabajos»), no escribí nada en los primeros tres años.
No fue sino hasta el último año de carrera que, gracias a que me había matriculado de más asignaturas cada año —y que me había encargado de convalidar asignaturas con prácticas de empresa, título de inglés y servicio de representación estudiantil— y que había hecho mi trabajo de final de grado en verano, pude plantearme un proyecto extra para rellenar el tiempo.
Estaba dudando entre prepararme para el C2 de inglés, aprender a tocar el piano y escribir un libro introductorio de neurociencia y filosofía. Este último proyecto venía motivado porque, cuando planteé hacer un TFG de docencia, me prohibieron preparar una asignatura completa de neurociencia cognitiva por ser un proyecto demasiado ambicioso y estar especialmente reservado para aquellos que se presentan a la oposición de profesor de universidad.
Finalmente, me decidí por escribir el libro. Recuerdo que me alegre sobremanera cuando me di cuenta, gracias a un curso en la UIMP, que, a pesar de tener un buen nivel de inglés, probablemente no fuese tan fácil debido a que «en el fondo, seguirán escuchando a un extranjero hablando inglés». Es curioso cuando en el examen de Cambridge, mi mayor puntuación fue el speaking. Aunque supongo que es porque estaba concentrado en engañar al personal para que pareciese un guiri de cabo a rabo.
En primera instancia, sabía que quería hablar de responsabilidad moral y libre albedrío, ya que eran temas que ocupaban gran parte de mi pensamiento en aquel tiempo y veía —gracias a varios seminarios de inmunología y microbiología, sorprendentemente— que eran de interés de mis compañeros y que se podía hablar en clave científica. Junto a esto, me di cuenta que la mayoría de mis compañeros y profesores —por no decir todos— carecían de una formación filosófica básica. La estructura que cree para el libro, por tanto, debía comenzar con una introducción a la filosofía. Después de plasmar los conceptos más fundamentales de la manera más sucinta que pude, procedí con una introducción a la biología. Por una derivación de mi confesada patología de repetir conversaciones, fantaseaba a menudo que daba clases en educación secundaria donde introducía la biología desde el átomo hasta llegar a células y tejidos. Solo tuve que plasmar mis fantasías en papel para este capítulo.
Por desgracia, para cuando hube construido todas estas bases, mi ordenador decidió que había sido su último servicio. No había guardado el contenido en la nube y lo perdí todo. Fue un duro golpe y estuve cerca de rendirme. Quizás seguí adelante porque estaba acostumbrado a repetir tantas conversaciones en mi cabeza, que ya repetir quince o veinte mil palabras no era un reto. Sea como fuere, tras recuperarme hasta el punto en que lo había perdido todo, continué presentando las células cerebrales y llegando hasta los tejidos y sistemas más esenciales para la neurociencia cognitiva de los temas que iba a tratar. De no haber centrado mis esfuerzos de esta manera tan sesgada hubiera hecho mal servicio al subtítulo «Una Breve Introducción». Tras todo esto, pude entrar en materia. Hable sobre identidad sexual, agencia moral y libre albedrío, entre otras cosas.
El resultado final de este borrador fue revisado por algunos familiares y amigos. Además, se lo envié a mis profesores de TFG: Juan Manuel Castellano Rodríguez y David García Galiano. Intuyo que soy el primer estudiante que manda tareas a sus profesores, tanto del TFG —ya que les enviaba las clases para que las revisasen— como de este proyecto. Me reuní con ellos en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), su lugar de trabajo. Hablamos sobre el trabajo y sobre el libro. Me dijeron que, dada la situación —tenían 6 TFGs ese año— debían centrar su atención en su trabajo, pero que apreciaban mi dedicación y que me deseaban lo mejor.
Estoy muy agradecido por la atención que dedicaron a la parte «biológica» del libro, pero debo reconocer que me dolió no poder contar más con ellos, ya que me parecían muy buenos aliados tanto para la corrección como para la presentación editorial. Había pensado que podrían hacer un prólogo y un epílogo, de tal manera que estuviese «avalado». Esto era de vital importancia, ya que uno de los primeros filtros editoriales suele ser quién es la persona que publica el libro. Si eres un catedrático, perfecto porque asumimos que sabes de lo que hablas. Si eres Lola Lolita, perfecto porque tenemos el negocio hecho. Si eres un estudiante que solo ha quedado finalista en un certamen de relato breve, no nos fiamos. En resumidas cuentas, sentía un profundo agradecimiento —sobre todo lo sigo sintiendo ya que ellos fueron los que me animaron a comenzar el blog— y una igualmente profunda sensación de orfandad intelectual.
Aunque me sintiese abandonado, continué buscando revisores para mi manuscrito. Era necesario que hubiese filósofos para que revisasen la otra parte del libro, así como los capítulos finales. Envié unos 120 correos a filósofos de toda España. Con respuestas con «no entra dentro de mi campo de experiencia» o «no tengo tiempo, pero te deseo lo mejor» fui rechazado en todas ellas. Todas menos una. Hugo Viciana Asensio contestó a mi llamada de auxilio diciendo que le había parecido un proyecto interesante y que se comprometía a leerlo. Solo debía darle tiempo porque estaba muy liado. Una euforia me invadió, pero fue disminuyendo conforme vi que la fecha prometida pasaba y no recibía respuesta. Pasado un tiempo prudente, le escribí y su respuesta fue que había estado ocupado de sobremanera, pero que iba a ir a Córdoba para un seminario, por lo que estaba invitado si quería ir. Fue una noticia alucinante, ya que ahí podría reclutar nuevos revisores. Las anécdotas sobre ese día son para otro escrito, pero conseguí un par de revisores más: Alberto Molina Pérez y Álvaro Castro Sánchez. Fue una maravilla contar con cuatro ojos más de los esperados para mi humilde manuscrito. Entre otras cosas, me recomendaron que publicase mediante editorial tradicional. De ese modo, me aseguraba el prestigio para la solicitud de doctorado.
Recuerdo que por aquel entonces me dije: «Si le presento esto a la editorial de la UCO, le va a encantar». No obstante, tras una reunión con la directora, me di cuenta de que esa forma de trabajar no iba conmigo. No daré más detalles, solo diré que el autor «ni siente ni padece». Una vez me hube mudado a Madrid para estudiar el máster en neurociencia, busqué agencias literarias que pudieran ayudarme con la representación editorial. Encontré varias, pero escribí solo a dos. Una de ellas, Hera Ediciones, me respondió primero. Amalia Sánchez me explicó cómo trabajaban ellos y me pareció que era justo lo que buscaba. Tras un tiempo de lectura, me envió las correcciones. Le devolví el manuscrito corregido en cuanto me fue posible y, tras una segunda revisión, comenzamos con la representación editorial.
¡Espera! Debes tener los derechos de la obra registrados. ¡Ah! Y también debes tener los derechos de las figuras. Me dolió darme cuenta de que el negocio redondo que tienen las editoriales de revistas científicas se extendía más allá de cobrar del estado, del consumidor y del productor. Cada figura de artículo que consultaba para cesión de derechos ascendía a cientos de euros. A veces miles. Una auténtica desgracia. ¿Y las figuras que he hecho yo? Por supuesto, no vale con referenciar la herramienta, también debes comprarle los derechos de las figuras que hayas hecho con ella.
Enviamos el manuscrito. Esperamos respuesta. Rechazado. Enviamos. Esperamos respuesta. Rechazado. Y así más de una docena de veces. Habiendo aprendido cosas nuevas en ese año, tuve pensamientos que reforzaron el síndrome del impostor, que se apoderó de mí. Mi publicación previa a la solicitud de doctorado ya era una fantasía para ese año, pero también parecía que lo fuese a ser para la solicitud del año siguiente. Agradezco a Miguel Ángel García que me acompañase en todo este tramo.
Pasaron bastantes meses hasta que una editorial aceptó el manuscrito. Existían varias condiciones de publicación, no obstante. Debía cambiar el título por uno más pomposo, con más gancho. Pensé más de 150 opciones, pero todas me daban la sensación de estar mostrando algo que no quería. O bien le quitaba seriedad al texto, o no mostraba carácter didáctico, o ambas —la mayoría de los títulos encajaban en la última categoría—. Otro requisito era una cesión de derechos que impediría que lo publicase en inglés. Esta fue una de las cesiones más duras, ya que tengo amigos ingleses a los que les quiero hacer llegar el libro. La portada también debía ser cosa de la editorial. Y, sinceramente, las portadas de la mayoría de los libros —no solo de esa editorial, sino de todas— me parecen poco atractivas. A mi me gusta un estilo más sencillo, sin tanta recarga como acostumbran a poner hoy día. Un escritor cordobés que conozco me contó su experiencia editorial y su experiencia autopublicando. Y, sinceramente, me atrajo mucho la idea. Además de todo esto, para cuando la editorial hubo aceptado el manuscrito, ya tenía claro que no iba a hacer el doctorado, por lo que todo apuntaba a la auto publicación.
No deseo extenderme con todos mis desencantos del mundo de las publicaciones, pero sí quiero que quede claro lo que saco de todo esto. Ha sido una experiencia maravillosa por la que no voy a volver a pasar. Si el tiempo que he perdido en burocracias lo hubiera empleado en escribir, ya tendría tres libros publicados. Con la tecnología existente, es inútil depender tanto de otros. Sobre todo —y como es entendible— cuando esos otros no van a esforzarse por que publiques tu libro a menos que eso suponga un beneficio claro. La revisión de los textos por terceros es necesaria, pero eso no supone un problema tan grande como el tiempo y dinero empleado en el resto. Para próximos libros, tendré el cuidado de no utilizar ninguna herramienta que me requiera pagar para tener los derechos de mis figuras. No pretendo que esto sea una queja al mundo editorial, sino solo exponer mis pensamientos para que quien pueda nutrirse de mi experiencia, pueda hacerlo.
¿Estás pensando en escribir un libro? ¿Has escrito uno? ¿Has publicado? ¿Qué opinas del mundo de la escritura? ¿Y del mundo editorial? ¿Te ha servido de algo mi experiencia? ¿Quieres saber cuándo se publicará mi libro? ¡Estoy deseando leerte!