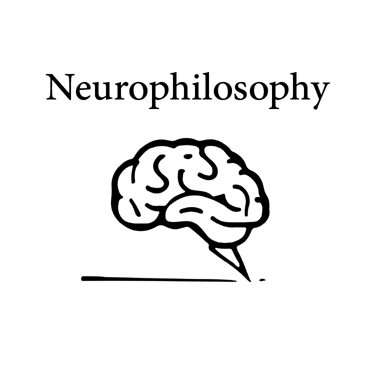Sobre la consciencia y lo que se puede decir
El concepto de consciencia y su aplicabilidad
Siguiendo la argumentación de la reflexión Sobre la falacia naturalista y las representaciones mentales, me gustaría reflexionar más acerca del concepto de la consciencia (con "s" para diferenciar del concepto conciencia como conciencia moral o conciencia de clase). Específicamente, estas reflexiones me han surgido con la lectura de Filosofía de la mente y de la ciencia cognitiva, de José Hierro-Pescador, de Filosofía de la mente de Carlos Moya Espí, al ya comentado La Naturaleza de La Conciencia Cerebro Mente y Lenguaje de Bennett, Hacker, Dennett y Searle y, en mayor extensión, de El río de la conciencia de Oliver Sacks.
La primera reflexión vuelve a ser la ya comentada, la de la falacia mereológica o problema de atribución de predicados psicológicos a aquello que no es un humano (o se comporta como tal, siendo fiel a la referencia wittgensteiniana). Respetando el orden del libro, comentaré algunas de las reflexiones de Oliver Sacks. En primer lugar, respecto a la consciencia o la atribución de predicados psicológicos a plantas, apunta Sacks: "Tal como expone Daniel Chamovitz en su libro What a Plant Knows, las plantas son capaces de registrar lo que llamaríamos visiones, sonidos, señales táctiles y mucho más. Las plantas «saben» lo que hacen, y «recuerdan». Pero, al carecer de neuronas, las plantas no aprenden del mismo modo que los animales; en lugar de ello, cuentan con un vasto arsenal de diferentes sustancias químicas, y lo que Darwin denominó «mecanismos». El borrador de todo ello debe de estar codificado en el genoma de la planta, y de hecho los genomas de las plantas son a menudo más grandes que el nuestro".
Poco después, comenta: "Resulta fascinante pensar que Darwin, Romanes y otros biólogos de su época buscaran una «mente», «procesos mentales», «inteligencia», e incluso «conciencia» en animales primitivos como las medusas e incluso los protozoos. Unas décadas más adelante, el conductismo radical acabaría dominando la escena, negando la realidad a lo que no era objetivamente demostrable, y negando, en concreto, cualquier proceso interior entre estímulo respuesta, considerándolos irrelevantes o al menos más allá del alcance del estudio reciente. Dicha restricción o reducción facilitó, de hecho, los estudios de estímulo y respuesta, con «condicionantes» o sin ellos, y fueron los famosos estudios con perros de Pávlov los que formalizaron –en forma de «sensibilización» y «habituación»– lo que Darwin había observado en sus lombrices". A esta reflexión cabría añadir que, como se puede ver en las diferentes teorías de la mente propuestas en la historia de la filosofía, el conductismo lógico tenía como representante a Wittgenstein, en quien se basaron Hacker y Bennett para proponer la falacia mereológica. Podemos, asimismo, apreciar como el materialismo eliminativista es un paso lógico en adelante frente a este problema. En otras palabras: "Si niegas que haya consciencia en estos animales y dices que solo hay lo que se puede estudiar (es decir, estímulos y respuestas), entonces decir que nuestro caso es discretamente distinto es una petición especial y, por tanto, la consciencia es una conclusión de un argumento inválido".
Algo más adelante, hablando de Herber Spencer Jennings y su trabajo Behaviour of the lower organisms sobre Strentor y Paramecium, dice Sacks: "Este autor, después de haber estudiado mucho tiempo el comportamiento de este organismo, está completamente convencido de que si la Amoeba fuera un animal grande, y participara en la experiencia cotidiana de los seres humanos, su comportamiento haría que se le atribuyeran estados de placer y dolor, de hambre, deseo y cosas parecidas, basándonos precisamente en los mismos motivos que hacen que atribuyamos todos estos estados a un perro". Esta declaración nos impacta de lleno, ya que refleja que la consciencia no es ya un problema lógico, sino emocional. Estos términos hacen referencia a la argumentación de Alvin Plantinga frente al problema del mal que ya hemos comentado en otras reflexiones. Decir que un paramecio tenga consciencia nos resulta más complicado que decir lo mismo de una planta, un insecto o un perro, respectivamente. Sin embargo, este es un problema emocional porque encontramos menos parecido en ellos. Esto podría parecer muy poco racional, pero es el argumento que emplea el mismo Searle para aducir que su perro Tarski tiene consciencia.
Por último, otra reflexión de Sacks acerca de Eric Kandel y su estudio de Aplysia: "Que la Aplysia pudiera ser considerada una forma de vida insignificante a la hora de estudiar la memoria no desanimó a Kandel, a pesar de cierto escepticismo por parte de sus colegas, no más de lo que había desanimado a Darwin cuando se refirió a las «cualidades mentales» de las lombrices de tierra. «Estaba comenzando a pensar como un biólogo», escribe Kandel al recordar su decisión de trabajar con las Aplysia. «Me di cuenta de que todos los animales poseen alguna forma de vida mental que refleja la arquitectura de su sistema nervioso»". Se podrían decir miles de cosas acerca de la breve reflexión de este párrafo, pero creo que la más importante es darse cuenta de cómo, aunque sean teorías de la mente con diferencias, la teoría identitaria, el funcionalismo y el materialismo eliminativo (si vemos "vida mental" como una façon de parler o como una descripción macroscópica o teoría de grano grueso) encajan con la frase de Kandel. De esta misma forma, podemos ver mucho más difícil encajar un dualismo sustancial, de propiedades o emergentismo (aunque se podría) y encuentro imposible figurar la cita como conductista, epifenomenalista o incluso panpsiquista (a pesar de que, prima facie, pareciese que quiere aducir al panpsiquismo de lo vivo).
Mis lectores sabrán que soy reacio al discurso de lo mental, pero me fascina la actitud científica de Sacks, Jennings y Kandel a la hora de tratar a otras criaturas como susceptibles de recibir predicados semejantes a los nuestros. Esta es una actitud de humilde curiosidad sin prejuicios y es como debe ser llevada a cabo la ciencia.
¿Qué opinas? ¿Piensas que la "vida mental" es algo que se pueda decir (en sentido wittgensteiniano)? ¿Es una façon de parler o realmente hay un dualismo implícito? ¿Es deseable evitar este discurso por las repercusiones en el pensamiento y, por ende, en el estudio de la neurociencia cognitiva? ¿Estamos siendo víctimas de una petición especial (falacia lógica) al poner criterios de consciencia dispares entre humanos y el resto de seres vivos? ¿Es la clasificación que tú harías libre de esta falacia?