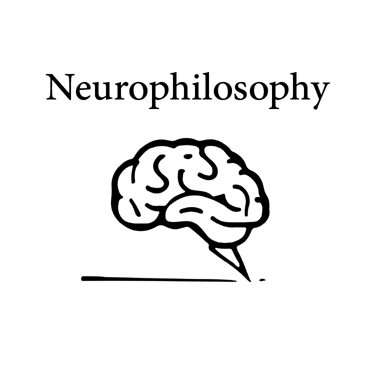Sobre la consciencia
Dualismo, Mary, la investigadora del color y los qualias
De una manera similar a las categorías kantianas del entendimiento, se achaca a René Descartes el dualismo de sustancia clásico que preservamos, de una u otra manera, en el lenguaje cotidiano, filosófico y científico. En realidad, este dualismo viene del filósofo griego Aristocles, conocido comúnmente como Platón. A pesar de presentar esta cosmovisión grandes problemas como la interacción entre la mente y el cuerpo (o el mundo sensible y el inteligible), esta tradición sigue viva incluso a día de hoy. No me refiero a círculos religiosos, donde precisan de conceptos de este estilo, sino filósofos, e incluso científicos ganadores de premios Nobel como sir John Eccles.
Existen una gran cantidad de argumentos en favor del dualismo. Entre los más famosos encontramos el problema difícil de la consciencia de David Chalmers, el "¿Qué se siente ser un murciélago?" de Thomas Nagel y el argumento de "Mary, la investigadora del color" de Frank Jackson. En otras ocasiones comentaremos otros argumentos, en este post nos quedaremos solo con el argumento de Jackson. En estos posts futuros veremos cómo la formulación del famoso artículo de Nagel y los argumentos de Chalmers son capciosas de una manera muy similar.
En palabras de Jackson: «Mary es una científica brillante que está, por alguna razón, forzada a investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro y a través del monitor de una televisión en blanco y negro. Se especializa en la neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física disponible acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros, o el cielo; y usa palabras como "rojo", "azul", etc. Ella descubre, por ejemplo, justo qué combinación de ondas electromagnéticas del cielo estimulan la retina; y exactamente cómo esto produce, a través del sistema nervioso, la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión de aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la proposición "el cielo es azul". [...] ¿Qué sucederá cuando Mary sea liberada de su cuarto blanco y negro o se le dé una televisión con monitor a color? ¿Aprenderá algo nuevo o no? Parece obvio que aprenderá algo nuevo acerca del mundo y nuestra experiencia visual de él. Pero entonces es innegable que su conocimiento previo era incompleto. Pero se supone tenía toda la información física. Ergo hay algo más que tener que solamente esa información, y el "fisicalismo" es falso».
El truco se esconde en la premisa incomprensible que anuncia que Mary sabe todo lo que se puede saber acerca del color. Esta premisa pasa desapercibida, provocando en nosotros un error: creemos que lo que pensamos que conforma todo lo que se puede saber es realmente todo lo que se puede saber acerca del color y la comprensión de este. Este problema, como comenté en el curso, se ve claramente al plantearse la secuela del experimento mental. Citando a Dennett: «Y así, un buen día, los secuestradores de Mary decidieron que había llegado el momento de que pudiera ver los colores. Para engañarla, prepararon un plátano de color azul brillante para presentárselo como su primera experiencia cromática. Mary lo miró y dijo: «¡Hey! ¡Me habéis querido engañar! ¡Los plátanos son amarillos, pero este es azul!». Los secuestradores se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo lo hizo? «Fácil», replicó ella, «no tenéis que olvidar que yo sé todo —absolutamente todo— lo que puede saberse sobre las causas y efectos físicos de la visión en color. Así que antes de que me trajerais el plátano, yo ya tenía anotado, con todo lujo de detalles, qué impresión física exacta produciría un objeto amarillo o un objeto azul (o un objeto verde, etc.) en mi sistema nervioso. Así que yo ya conocía de antemano qué pensamientos tendría (porque, después de todo, la “mera disposición” a pensar sobre esto o aquello no es uno de sus famosos qualia, ¿no?). Mi experiencia del azul no (lo que me sorprendió es que intentarais pillarme con un truco tan barato). Me doy cuenta de que os resulta muy difícil imaginar que yo pueda saber tanto sobre mis disposiciones reactivas, hasta el punto de que el modo en que me afectó el azul no me sorprendiera. Claro que os resulta difícil. ¡Para todo el mundo es difícil imaginar las consecuencias de que alguien lo sepa absolutamente todo, sobre todo lo físico!». «Seguro que ha hecho trampas», pensará usted. Debo de haber ocultado alguna imposibilidad tras el velo de las observaciones de Mary. ¿Puede usted probarlo? Mi objetivo no es demostrar que mi manera de contar el resto de la historia prueba que Mary no aprende nada, sino que la manera tradicional de imaginar la historia no prueba que lo haga. No prueba nada; simplemente bombea la intuición de que es así («resulta obvio»), cautivándole y llevándole a imaginar una cosa distinta de lo que las premisas proponen».
Lo último que menciona Dennett es clave en la reflexión, ya que el lenguaje empleado en la formulación es el responsable del pensamiento dualista. Este es un ejemplo cristalino de un problema psicológico (y no uno intelectual), materializado en las palabras "¡Para todo el mundo es difícil imaginar las consecuencias de que alguien lo sepa absolutamente todo, sobre todo lo físico!". El experimento mental es, tal y como pensaba Wittgenstein, un buen representante de muchos de los problemas filosóficos (por no decir todos, como pensaba él), pues es un problema del lenguaje. Es tan importante para nuestro pensamiento el fondo como la forma del problema. Algunos autores ya han apuntado en filosofía del lenguaje a errores de comprensión en problemas relacionados con la filosofía de la mente. Por ejemplo, Daniel Dennett indica cómo el término qualia puede conducir a error en su famoso libro de 1991 La conciencia explicada.
Asimismo, autores como Anil Seth señalan otros términos ambiguos y de dudosa utilidad. El término «Información» es un término obtuso y que conduce a error (como ocurre en la teoría de procesamiento de información de la consciencia; integrated information theory o, más conocida, information processing theory). En mi opinión (como en la de Seth), perpetúa una distinción entre hardware y software que explotan muchos filósofos como hemos visto previamente. Esta es una preocupación compartida por filósofos como John Searle, que critica la analogía de la inteligencia artificial por pecar de este dualismo heredado en la teoría de la computación. Me parece una crítica convincente, pero al seguir su línea de pensamiento podemos notar como algo no encaja. Dando un ejemplo, Searle dice que sabe que su perro Tarski tiene conciencia porque lo ve y tiene características que se parecen a él. Es curioso que argumente de esta manera la misma persona que ha criticado a la idea de la consciencia en la inteligencia artificial porque se parezcan las respuestas a las que daría una persona (pase el test de Turing; su argumento de la habitación china es un claro ejemplo de ello). Searle también hace una crítica a Peter Hacker y Maxwell Bennett por su expresión de la falacia mereológica en su libro La naturaleza de la conciencia. Cerebro, mente y lenguaje, donde señalan un error aparente al atribuir predicados psicológicos a partes de la persona, en lugar de a la persona como un todo (o a aquello que se comporta como una persona, en palabras de Wittgenstein: "El cerebro no es un sujeto lógicamente apropiado de predicados psicológicos. Sólo del ser humano y de lo que se comporta como tal se puede decir de forma inteligible y literal que ve o es ciego, oye o es sordo, formula preguntas o se abstiene de preguntar"). Recomiendo este libro una vez se haya adentrado el lector un poco en la conversación acerca de la consciencia y cómo hablar de ella.
La distinción entre sujeto y objeto que hacen los que apoyan fervientemente los qualias no tienen en cuenta que hoy sabemos que nosotros podemos ser objeto de estudio. La fenomenología deja de ser inabarcable por la ciencia y la defensa del dualista se vuelve dogmática cuando ninguna cantidad ni calidad de evidencia le puede convencer de que su posición es incorrecta. El principio de parsimonia (conocido también como navaja de Ockham o principio de economía) obliga a los dualistas a reconsiderar su posición o abandonar la discusión racional. Un ejemplo de esta objetización de los qualias se ve en pacientes con esquizofrenia. Estos, debido a un fallo de discriminación entre monólogo interno y externo, tienen alucinaciones auditivas. En investigación en neurociencia cognitiva se emplean muchos registros para evaluar estas alteraciones cerebrales, así como otras, por ejemplo, que dan lugar a su deterioro en reconocimiento de expresiones faciales con carga emocional y demás déficits de la cognición social. Sin embargo, y volviendo a las alucinaciones mencionadas, resulta impactante que se produce un retardo en percepción auditiva de estas personas. ¿Por qué es esto de interés? Precisamente porque es una cuantificación, una evidencia objetiva de la experiencia cualitativa (o qualia) de la persona.
¿Qué opinas? ¿Piensas que la forma de hablar sobre las llamadas "propiedades mentales" ya nos sesgan en nuestro razonamiento? ¿Puede ser que pase lo mismo que al hablar de "elecciones" y "toma de decisiones" en el debate sobre la existencia del libre albedrío? ¿Estamos siendo víctimas de una petición de principio (falacia de argumentación en círculos)?