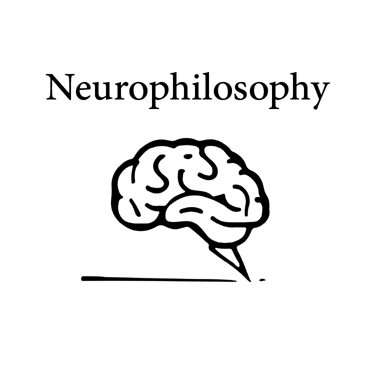Sobre la ciencia y su existencia
La importancia y la financiación moral de la ciencia y otras disciplinas del conocimiento humano
El avance histórico de la humanidad ha sido escrutado, y sus razones principales son el conocimiento y el carácter hipersocial que caracteriza nuestra naturaleza. La formación de la academia supone el culmen del conocimiento organizado, revisado por pares y, definitivamente, nuestra mejor fuente argumentativa. Sin embargo, el deseo de los académicos de descubrir cómo es el mundo se ve truncado habitualmente por la propia estructura sistemática de la academia, donde es más importante la apariencia que la realidad. Hoy vamos a reflexionar sobre las luces y sombras de la investigación y de la financiación de esta y otras actividades.
La academia actual tiene muchas virtudes. El avance tecnológico y la especialización producen nuevas líneas de investigación y hace que disciplinas como la biología hoy cuenten con subdisciplinas como la biología molecular o la ecología. El florecimiento de nuevas investigaciones más específicas combina con el creciente deseo de interdisciplinaridad. Conversaciones cruzadas entre profesionales con diferentes formas de ver el mismo problema generan soluciones más creativas. En otras palabras: se fomenta el trabajo en equipo entre personas de la misma disciplina y de disciplinas diferentes. A pesar de que esto pueda producir un aumento en la flexibilidad a la hora de atajar un problema y un aumento en la creatividad a la hora de solucionarlo, existe un argumento contra la creatividad en grupos de investigación más numerosos. Resulta más sencillo presentar una respuesta novedosa ―por utilizar un eufemismo de rara, extravagante o loca― a un problema cuando uno escribe el artículo sin compañía. No por motivos de «sentirse observado», sino porque conseguir que el resto de un grupo numeroso acepte publicar una respuesta de este tipo bajo su nombre es complicado. Este argumento, presentado por varios científicos actuales, es presentado habitualmente junto a evidencia histórica de artículos novedosos o creativos publicados por un único autor (en ocasiones agradeciendo a algún compañero, pero sin llegar a ser coautores).
Se comete fraude de diversas maneras. El más conocido es el p hacking. Sin embargo, encontramos varias formas de burlar el tan aclamado proceso de revisión por pares. Recientemente, universidades como Harvard o Stanford han experimentado escándalos en las más altas esferas de su dirección, donde investigadores de renombre han sido cazados publicando contenido plagiado de otros artículos o falsando imágenes. Además de esto, ciertos campos se encuentran con una crisis de replicabilidad, donde muchos artículos considerados clásicos en la disciplina deben ser tomados con escepticismo.
No deseo ocultar mi posición anarquista, pero espero que el nombre no haga que el juicio del lector se nuble ni que le invada un sesgo antiliberal. Anarquista en el sentido político de no reconocer al Estado legitimidad (más allá de la financiación científica, pero para nuestros propósitos nos quedaremos en eso), no en el sentido de Everything goes de Feyerabend. Definitivamente no todo vale, pero debemos reconocer los problemas acuciantes que se presentan en la situación actual. Además de los destacados previamente, debo resaltar la importancia de que los investigadores y docentes universitarios tengan como labor principal aquella de la burocracia. Y esto es un problema proveniente de la gestión pública de la academia, por decirlo suavemente.
Tras esta breve exposición, conviene introducir el tema principal de esta reflexión: la financiación científica. Si bien podemos comparar escándalos académicos con otros de índole más política y desestimarlos como «males menores», debemos seguir un camino de meditación similar. En primera instancia, nos chocan las devastadoras noticias. Acto seguido, nos preguntamos si eso realmente lo están haciendo con nuestro dinero. Después de darnos cuenta de que es así ―y, normalmente, solo entonces― comenzamos a pensar acerca de la legitimidad de aquellos que nos extraen la riqueza para emplearla en lo que crean conveniente (en este caso, investigaciones que puedan no interesarnos). Y, por último, comprendemos que la financiación se produce de forma involuntaria por parte del contribuyente ―buen eufemismo para el término honesto: «la persona robada»― y que la actitud paternalista del Estado nos expolia para financiar algunas actividades que creemos necesarias, otras que no y muchas que definitivamente no lo son. Con estas últimas me refiero a las actividades corruptas, desde los ámbitos más académicos hasta las más recientes noticias y las «justificaciones» de dinero dirigido a causas que nadie conocía. Ejemplo de estas podrían ser los 126.000 euros dedicados al “acceso al agua y la salud con enfoque de género en Macontu-Intintín, departamento de Cochabamba, Bolivia”.
El principal foco de atención es la voluntariedad. Si yo financio voluntariamente una investigación o cualquier otra empresa ―empresa como acción―, asumo la responsabilidad si no da los resultados deseados. Si no tengo decisión sobre cuanto dinero voy a emplear en la financiación de algo ni qué se va a financiar, simplemente no tengo otra opción que decir que más que un contribuyente, soy una persona robada con cuyo dinero se financia algo. ¿Qué hay de moral en esto? ¿Quién es Pedro Sánchez o María Jesús Montero para decidir qué hacer con la riqueza que he generado? ¿Por qué no financian ellos los negocios y las investigaciones que deseen ver florecer y dejan que yo haga lo que desee con mi dinero?
Existe un reparo utilitarista común cuando se plantea este punto de vista. Si no se te obligase a financiar la investigación contra el cáncer, no lo harías. Y, sin embargo, en caso de que te ocurra a ti, desearás que se haya financiado, ¿no? Hay tantas respuestas a esto que es posible que se produzca un cortocircuito al querer decir muchas cosas a la vez. En primer lugar, esa posición asume que soy una persona ingenua y dependiente de una figura paterna que me obligue a hacer ciertas cosas por mi bien. En este sentido, podría repetir que no considero ni a María Jesús Montero ni a Pedro Sánchez como superiores intelectualmente o más responsables que yo. En segundo lugar, este argumento de «impuestos para sanidad, educación y carreteras» se encuentra, tal y como lo hace la academia en gran parte, desconectado de la realidad. No quiero generalizar porque sí hay sectores de investigación, sobre todo los industriales, muy conectados con la realidad y el mercado. El dinero robado no va sanidad, educación, carreteras e investigación contra el cáncer. Si así fuese, habría sido complicado ―aunque no imposible― que la gente encontrase los problemas aquí expuestos. Otra forma más sutil ―y, quizás por esto, menos exitosa― de responder sería apuntar al problema del cálculo económico del estatismo. Y una última respuesta razonable al argumento utilitarista sería que, incluso si aceptase que los integrantes del gobierno son infinitamente más sabios que yo, que los servicios prestados van a recompensar con creces el expolio y que la financiación forzosa es la mejor y/o la única forma de llevar a cabo esa empresa, no sería moral forzar a nadie a ello. Esta última respuesta es mi favorita, ya que concede todas las premisas habidas y por haber en beneficio del argumento utilitarista, para reiterar que aun con todas esas concesiones, no se sigue la conclusión que derivan. Va a la raíz del problema muy sucintamente. En cierta manera, se podría decir que utiliza una versión de un recurso retórico admirable: el hombre de hierro. Todos conocemos al hombre de paja ―o strawman―, donde se intenta debilitar la posición del rival para atacar a esa caricatura. El hombre de hierro ―o steelman― consiste en el ejercicio opuesto: articular la posición rival de la mejor manera posible para atacar su mejor versión.
Es muy polémico el asunto de la financiación por medios políticos o económicos (terminología de Franz Oppenheimer en El Estado), pero espero que pueda suscitar una reflexión honesta sin necesidad de apelar a emociones o desacreditar la postura del otro, ya sea deshumanizándola o simplemente insultándola. Teniendo esto en cuenta, te pregunto: ¿Qué opinas? ¿Debería la academia ser financiada con dinero proveniente de impuestos? ¿Debería algo ser financiado así? ¿Crees que sería suficiente cambiando la estructura de la academia para que el investigador pueda dedicarse a investigar? ¿O crees que siempre que haya una estructura que le obligue a producir artículos en masa el problema persistirá? ¿Hay algo que los investigadores puedan hacer? ¿Hay algo que la persona robada pueda hacer?
Sabine Hossenfelder "Should we defund academia?": https://www.youtube.com/watch?v=htb_n7ok9AU
Pete Judo "Academia is BROKEN! - Stanford President Scandal Explained": https://www.youtube.com/watch?v=OHfVZ5rvxqA