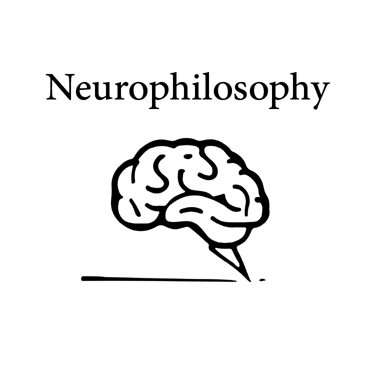Sobre el existencialismo y la causalidad
El existencialismo y las causas aristotélicas
Kant pensaba que el tiempo no era algo objetivo sino una forma subjetiva en la que nuestros aparatos mentales ordenan la experiencia. Es algo curioso dado el tiempo en que vivió, pero hoy día tiene mucho sentido pensar así cuando vemos evidencia proveniente de la neurociencia que describe la acción de sistemas de modificación de la experiencia del tiempo y la relación entre nuestra percepción del mismo y los sistemas de generación de recuerdos y predicción de futuro. No obstante, todo esto queda en una suerte de gimnasia mental que va contra nuestra percepción más intuitiva de la realidad, a saber, que los actos tienen consecuencias.
Las causas preceden a sus efectos, por lo que la finalidad no puede ser una causa. Es por esto que concluyo que la finalidad se predica de la cosa. Imagínese el lector que yo me propusiese construir una silla, pero que, dadas mis pésimas habilidades carpinteras y de mensura, quedase algo similar pero sin respaldo y con un tamaño mayor. A este producto le daríamos una finalidad nueva: la de una mesa. ¿Quiere decir esto que la causa final de ese producto era servir de mesa? No, esto es algo que hemos improvisado dados los resultados. Debería bastar este ejemplo para ilustrar las razones por las que la causa final, por decirlo de manera divertida, no es causa, pero final sí que es.
Esto mismo ocurre con la llamada «causa formal», pues no es sino nuestra referencia a posteriori de las formas comunes en las que nuestro aparato mental cataloga los entes observados. Evidencia de esto puede ser el estudio de la memoria y los sistemas de reconocimiento de patrones cerebral. No cabe duda, sin embargo, que tanto la materia como los entes que la manufacturan son las verdaderas y únicas causas concebibles de cualquier efecto. Las cuatro causas propuestas por Aristóteles se ven truncadas a la mitad en vistas de estas reflexiones. No por motivo de elegancia, sino por dignidad ontológica de las tesis propuestas. Las llamadas causas final y formal ni preceden en el tiempo al efecto ni centran su significado en el objeto, sino en el sujeto que las percibe.
De la misma forma en que las causas preceden a sus efectos, los hechos preceden a los valores. La distinción lógica entre hechos y valores que ha sido llamada como guillotina de Hume (o falacia naturalista) ha sido y es paradigma filosófico. No obstante, autores como Sam Harris, aprecian esta distinción de manera ligeramente diferente. Yo pienso que hablar de los valores como algo esencialmente distinto a los hechos es comparable a hablar del agua como algo esencialmente diferente a las moléculas de H₂O y la interacción entre ellas. Aunque indagaremos más en esto en una reflexión futura, lo he mencionado para dar pie a la parte existencialista de la reflexión.
En mi opinión, los existencialistas estuvieron muy acertados con su lema «la existencia precede a la esencia». No se me ocurre nada de lo que se pueda predicar la existencia como si de un atributo más se tratase. Es más, esto ha sido uno de los errores más apuntados al argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. El eslogan suele continuar diciendo algo así como que uno debe construir su propia esencia, como si uno mágicamente tuviese el libre arbitrio para elegir quién va a ser. Esta coletilla no la discutiré ahora.
La famosa cita de Dostoyevski que narra «sin Dios, todo está permitido» se puede interpretar de la manera siguiente: sin Dios (valores previos a nosotros), todo está permitido (construimos nuestra esencia libremente). Esta visión encaja mucho con la interpretación del concepto de Dios por parte de Jordan Peterson, quien afirma que, al tener todos nosotros una jerarquía de valores, todos creemos en Dios. Quien conozca mis reflexiones sobre el libre albedrío verá como ingenua esta interpretación de Dostoyevski.
¿Tú qué piensas? ¿Tenía Aristóteles razón al decir de la causa y el fin que son causas? ¿Es el tiempo una categoría kantiana de nuestro entendimiento y no algo inherente de la realidad? ¿Hay una diferencia insalvable entre hechos y valores más allá de la imposibilidad de la deducción lógica de un juicio prescriptivo a partir de premisas descriptivas?