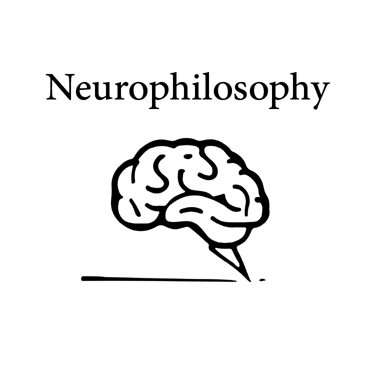Sobre el concepto de existencia y los conjuntos
Los conjuntos como herramientas mentales y la necesidad de la definición de conceptos
Una forma común de desestimar problemas en filosofía es aducir a una incoherencia en el concepto. Debo introducir mi comentario diciendo que no me parece una forma incorrecta, sino que me parece la más apropiada. Si no cumple el criterio de coherencia, ese concepto carece de sentido.
Un argumento antirrealista podría construirse desde la asimilación del universo como conjunto de todo lo existente. A partir de aquí, como hace Markus Gabriel, la afirmación de que no puede existir tal cosa porque siempre hay un conjunto más grande (a saber, el conjunto potencia) nos lleva a pensar que el concepto de universo es incoherente y, por tanto, la tesis realista de que hay un universo independientemente de nosotros, se cae. Sin embargo, una objeción se puede realizar de esta posición. Al asumir que el universo es el conjunto de todo lo existente, estamos declarando que existen tal cosa como los conjuntos. Es decir, que son son algo real y no una herramienta de nuestra imaginación de primates buscadores de patrones. En definitiva, creer en la existencia de los universales. Por esto es tan importante tener una buena base filosófica del lenguaje para el pensamiento. Si no pensamos con profundidad en el concepto de existencia, en sus usos (cursiva) y las repercusiones de asumir uno u otro en cada punto de nuestro razonamiento (falacia del equivoco), podemos llegar a disonancias cognitivas tan graves como ser realista pero incapaz de afirmar que exista el universo. Esto equivaldría a decir que somos nominalistas y creemos en los universales, es decir, una incoherencia en el pensamiento.
Advierto que pueda aquí haber una influencia desde el pensamiento mágico de los epifenomenalistas. Al decir que nosotros no somos solo la suma de nuestras partes, pensamos que de verdad hay algo más que mágicamente entra en acción cuando se unen muchas partes, y no que sean las propias interacciones de las partes que hemos aducido en primera instancia. Ni más ni menos. En el caso de los epifenomenalistas, esta visión les lleva a decir que la consciencia es irreducible a la materia que la compone. Pues bien, si la configuración de nuestro pensamiento es de esta manera, estaremos condenados a pensar que el universo no puede ser solo las partes existentes y su interacción, sino que verdaderamente hay algo más que mágicamente engloba todo esto. Nuestra perspectiva, la misma que nos permite tener la concepción de rebaño o bosque, nos condena a estos errores de pensamiento si no reflexionamos sobre estos conceptos básicos. Un ejemplo con base neurológica podría ser nuestro concepto de "conjunto de depredadores". ¿Qué caracteriza a este conjunto? Un patrón de activación específico del cerebro con una presencia amigdalina notoria. Aunque sea una simplificación, ejemplos como este u otros como "estímulos aversivos" podrían ser identificados en base neural y tendrían beneficio evolutivo. Podemos ver otros conjuntos que han cambiado históricamente, como el "disgusto". Existe una base neural para el aspecto gustativo primitivo que creó este conjunto. Sin embargo, la evolución condujo a la reutilización de estas mismas bases neurales para ampliar el conjunto al de disgusto moral. Nos resulta tan sencillo decir que una comida sabe asquerosa como decir que alguien que se saca un moco o que ha eructado en público ha sido asqueroso.
Estos ejemplos nos hacen reflexionar sobre el concepto de existencia y su definición. Si bien ya hemos comentado en alguna ocasión la famosa cita de Heráclito que clama que todo se encuentra en constante cambio, debemos distinguir, en mi opinión, la existencia como algo maleable por causas naturales ajenas a nuestro pensamiento y los conceptos o universales como herramientas del entendimiento para ordenar el mundo tan complejo que percibimos mediante los sentidos. Esta distinción ya la hicieron muchos filósofos como Kant con la distinción entre el fenómeno y el noúmeno. Es de vital importancia epistemológica y argumentativa que hagamos esta distinción, ya que pasar por alto detalles tan básicos como este puede llevarnos a contradicciones y pérdidas importantes de nuestro recurso más limitante: el tiempo.
Si decimos, como decía Jacques Derrida: "no hay nada fuera del texto", en primera instancia deberíamos aclarar qué queremos decir en esa proposición con el verbo haber. Porque, de referirse a existencia, podríamos apuntar a que la frase realmente debería ser no hay nada en el texto, ya que el lenguaje es una herramienta que puede tener o no relación con la realidad existente. Por esto mismo podemos tener proposiciones verdaderas y falsas, e incluso sin sentido. Veritas est adaequatio rei et intellectus, es decir, la verdad es la correspondencia entre la realidad y el intelecto. Si el texto existiese, el concepto de verdad carecería de significado en tanto en cuanto expresaría la correspondencia entre lo existente y lo existente. El "texto" de Derrida puede tener sentido y tener referencia a algún ente, pero no es ningún ente real. La existencia del trozo de papel o del dispositivo digital en el que se lea ese texto no valida que el texto en sí sea algo existente en el significado que aquí escrutamos.
Y tú, ¿qué piensas? ¿Son los conjuntos algo más que una herramienta del pensamiento? ¿Debemos definir existencia de tal forma que englobe lo abstracto? ¿Sería lo correcto tener un concepto de existencia en sentido amplio y distinguirlo al razonar del sentido más estricto para evitar las falacias de este tipo? ¿Es el universo un concepto incoherente?