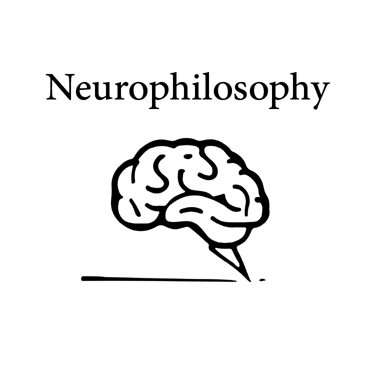Sobre el concepto de existencia y la consciencia
La existencia en materia de consciencia y filosofías del lenguaje y de la mente
Cuando hablamos de la consciencia e intentamos estudiarla, nos parece un terreno tan amplio que aterra intentar abarcarlo. Una de las formas mediante las que se ha hecho más clara la conversación acerca de la consciencia es el dolor. ¿Qué es el dolor? Como biólogo, podría decir que es un output evolutivamente necesario para evitar situaciones que amenacen nuestra supervivencia inminentemente. Aunque realmente, esto sería ir más allá del dolor y llegar al aprendizaje y la predicción de futuro. Como Jeremy Bentham apuntó: "La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. Les corresponde solo a ellos señalar lo que debemos hacer, así como determinar lo que haremos. Por un lado, el estándar del bien y del mal, por el otro, la cadena de causas y efectos, están sujetos a su trono".
Sobre el dolor, John Searle dice: "Tengo un dolor en el pie y el pie está en la habitación, pero el dolor no está en la habitación. ¿Por qué no? La relación entre espacio fenomenológico y físico se vuelve más alucinante cuando consideramos los dolores de miembros fantasma". Después de esto, continúa su argumentación acerca de la localización del dolor como referencia para hablar de localización de los qualias en sentido amplio. ¿Podemos decir que el dolor se sitúa en el miembro? Claramente no, estas personas no tienen el miembro y sienten dolor. ¿Existe el dolor? Definitivamente hay algo que llamamos dolor, pero nos damos cuenta de 1) que es algo que tiene como factor limitante el cerebro en estado consciente (en coma o anestesiado no hay dolor) y 2) que el concepto de existencia demanda un escrutinio más exhaustivo del que pensábamos en primera instancia. Respecto a la primera, podemos decir que el dolor es algo que hemos elaborado nosotros, es decir, no estamos hablando del daño producido por un agente y las sinapsis nerviosas que tramitan esa señal para dar una respuesta, sino de la experiencia del dolor.
Es entonces cuando comienza la hazaña. Definimos el dolor como la experiencia del dolor. Definimos la consciencia como lo cualitativo de la experiencia en primera persona, intransferible y subjetivo. Pero, ¿sabemos qué queremos decir con estas palabras? E igual de importante que esto, ¿estamos seguros de que no son términos vacíos o contradictorios? Estas preguntas las hago porque hablar así nos lleva a generar argumentos como el que hace el propio Searle contra la calificación de la consciencia como ilusoria. Decir que la consciencia no puede ser una ilusión es un error de concepto. Una trampa lingüística. Sería lo mismo que estudiar la consistencia del principio de no contradicción tratándolo como un problema lógico o intelectual en lugar de uno psicológico o emocional. La definición asume la conclusión y, por tanto, se produce una falacia comúnmente conocida como argumentación en círculos. Searle apunta a un arco iris como ejemplo de ilusión y dice que se acogería a la definición porque parece una cosa que no es. Luego lo compara con la consciencia diciendo que esta última no puede parecer aquello que no es porque es ese parecer en sí. Dice Searle: "Pero no podemos establecer ese tipo de distinción entre apariencia y realidad para la conciencia, porque la conciencia consiste en las apariencias mismas. Cuando se trata de la apariencia no podemos realizar la distinción entre apariencia y realidad porque la apariencia es la realidad" (El redescubrimiento de la mente, pág. 131). Puedo mostrar cómo la definición filosófica (aquella muy bien caracterizada en Nagel que dice que la consciencia es ese sentirse ser algo) es errada y pierde el punto a la hora de hablar de verdad e ilusión. Si un técnico de laboratorio te indica una tarea como mover un dedo cuando aparezca un estímulo visual y estimula tu corteza motora (con estimulación magnética transcraneal) encargada de la contracción del dedo en los momentos precisos, en muchas ocasiones declararás que ese movimiento ha sido responsabilidad tuya. Esto es lo que le ha pasado a Álvaro Pascual-Leone en el estudio de la toma de decisiones y lo que Patrick Haggard llama sensación de agencia.
Los griegos definieron sujeto como "lo que subyace", siendo objeto "lo que se opone al sujeto". Parece algo bastante conveniente para designar algo que no conocemos pero que debemos llamarlo de alguna forma para podernos distinguir, atribuir características, etc. Unos términos diseñados a conveniencia para satisfacer nuestras necesidades, pero vacuos en términos argumentativos. Cuando hablamos de sujeto, creemos que sabemos perfectamente a lo que nos referimos. Sin embargo, tras indagar un poco, comenzamos a darnos cuenta de que el "yo" que parece pilotar la nave no podemos atribuirlo al cerebro, a la corteza prefrontal, al patrón de activación cerebral ni a la materia que nos compone. Heráclito tenía razón.
Es por esto que muchas personas se ven empujadas al dualismo. Si mi experiencia me dice que hay una unidad que perdura en el tiempo y todo lo material está en constante cambio, debe haber algo más allá de lo material en el core de nuestro ser. Y se produce uno de los errores más persistentes incluso en altas esferas de la filosofía: un argumento desde la experiencia. Esta falacia lógica se da a menudo, y persiste gracias a su capacidad de camuflaje, en especial en materia de consciencia, donde se pretende que la experiencia y la introspección sean formas válidas de evidencia. Desde Rutherford sabemos que la solidez que parece caracterizar al mundo que nos rodea no es más que efectos a gran escala de algo que, a pequeña escala, no es de tal forma. En otras palabras, una ilusión. Algo que parece ser de manera consistente de una determinada manera resulta, para nuestra sorpresa, ser muy diferente.
Volviendo al dolor, nos damos cuenta de que deberíamos reformular nuestras preguntas y conceptos. ¿Cuándo decimos que nos duele algo? ¿Es un factor limitante el miembro que nos duele? Nos parece que haya algo más, pero realmente, lo único que podemos decir es que haya activación de la amígdala, sustancia gris periacueductual y fibras nociceptivas, entre otras. El hecho de que algo parezca de una manera no quiere decir que sea de esa manera. Resuena el leitmotif que Rutherford comenzó y que, en cierto sentido, queda plasmado en la frase de Nietzsche: "no existen los fenómenos morales sino interpretaciones morales de los fenómenos". Y digo "en cierto sentido" porque el concepto de existencia de esta frase se utiliza para designar las interpretaciones, es decir, los qualias. De esta manera, citando a Nietzsche en esta ocasión quiero decir que el concepto de existencia no aplica a estos conceptos, y que lo único que podemos decir de ellos es que parecen ser de tal manera, pero nunca que sea así.
Vuelve ahora a nuestras cabezas la definición griega: lo que subyace contra lo que se opone a lo que subyace. Si lo segundo es el objeto, lo objetivo no puede ser aquello que hemos definido antitéticamente. Esto supondría una contradicción. Resalto la importancia del análisis etimológico precisamente por su influencia en nuestro pensamiento actual. Este análisis nos ayuda a darnos cuenta de las contradicciones que tenemos por no haber pensado en los conceptos básicos. Un ejemplo curioso de cómo los conceptos ya no representan lo mismo que dice su etimología es el caso de las palabras moral y ética. Ambas vienen del griego ethos (moral del latín, moris) y significan costumbres. Si preservasen su significado, podríamos llegar a decir que la esclavitud es algo moral debido a que ha sido tradición o costumbre en muchos pueblos del mundo. Hoy utilizamos las dos palabras indistintamente para referirnos a algo bueno, permisible, aceptado por la sociedad y, en conversaciones más profundas, como la manera en que debemos actuar. Quizás llegue el día en que hablar del sujeto como algo que subyace nos resulte tan ajeno e inconsistente como referirnos a la moral como costumbres.
¿Qué piensas sobre el concepto de existencia? ¿Crees que se puede decir que exista algo que no es demostrable a otros? ¿Crees que hablar de sujeto como aquello que no puede ser estudiado por terceras personas es correcto? ¿O es, acaso, un resquicio del pensamiento griego? ¿Te parece útil el análisis etimológico?