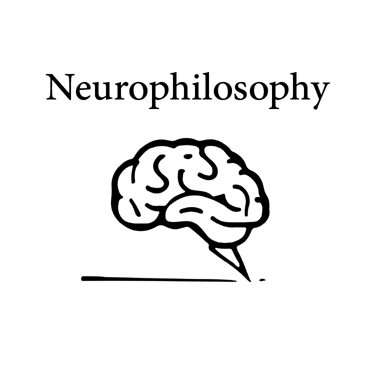Materia y conciencia
de Paul Churchland
La primera cita que quiero comentar trata un tema que hemos apreciado en las breves reflexiones (cuando mencioné el modelo atómico de Rutherford y apunté jocosamente a la hipotética observación paródica de un contemporáneo suyo que rechazase su modelo por no dar cuenta de la solidez) y que no se espera ver de parte de Paul Churchland, un materialista eliminativista.
Lamentablemente, el conductismo filosófico ha tenido dos fallas importantes que menoscabaron su credibilidad, aun para sus defensores. Evidentemente ignoró, e inclusive negó, el aspecto “interno” de nuestros estados mentales. Tener un dolor, por ejemplo, no parece meramente algo que nos lleve a lamentamos, a sobresaltarnos, a tomar una aspirina, etc. Los dolores también tienen una cualidad intrínseca (espantosa) que se pone de manifiesto en la introspección, y cualquier teoría de la mente que ignore o niegue tales qualia simplemente no cumple con su deber.
No debe pensarse que esta es una crítica que él comparta, sino que está señalando las críticas que se le han hecho al conductismo en el capítulo con el mismo nombre. La siguiente cita trata una posible respuesta de un materialista de la identidad hipotético frente al argumento del conocimiento, que ya hemos visto en las breves reflexionas, con su expresión más conocida en el experimento mental de Mary, la investigadora del color, de Frank Jackson.
El teórico de la identidad puede replicar diciendo que en este argumento se aprovecha una ambigüedad inadvertida del término “conocer”. En el caso del conocimiento utópico del cerebro que tendría el científico mencionado, "conocer” significa algo parecido a “domina el conjunto correspondiente de proposiciones neurocientíficas”. En el caso del conocimiento (que no posee) de cómo es tener la sensación del rojo, "conocer” significa algo parecido a “tiene una representación prelingüística del rojo en sus mecanismos de discriminación no inferencial”. […] La diferencia entre una persona que lo sabe todo sobre la corteza visual pero nunca ha experimentado la sensación del rojo, y una persona que no sabe nada de neuro- ciencia pero conoce bien la sensación del rojo tal vez no resida en qué es lo que conoce cada uno respectivamente (estados cerebrales en el caso del primero, qualia no físicas en el otro caso), sino más bien en que cada uno tiene un diferente tipo, o medio o nivel de representación exactamente de la misma cosa: estados cerebrales.
En suma, no hay duda ninguna de que existen más modos de “tener conocimiento” que el simple hecho de dominar un conjunto de oraciones, y el materialista puede admitir sin reservas que alguien tenga un “conocimiento” de sus propias sensaciones que no depende para nada de la neurociencia que pueda haber aprendido. Los animales, entre ellos los humanos, presuntamente tienen una modalidad prelingüístíca de representación sensorial. Esto no significa que las sensaciones sean algo que escape a las posibilidades de la ciencia física. Sólo significa que el cerebro utiliza otras modalidades y medios de representación que no se limitan solamente al almacenamiento de oraciones.
Esta respuesta contundente es una alternativa a la que comentaba Daniel Dennett en La conciencia explicada. Ambos comparten un punto de vista similar, pero las dos críticas son válidas. En la de Dennett, no imaginamos el alcance de «conocer» en las premisas y Mary conocería realmente todo lo que se puede saber acerca del color, y en la de Churchland el conocimiento se podría dividir en articulable y demás conocimiento por otros medios de representación, y Mary tendría ambos.
Con la siguiente cita, Chrchland no muestra la razón por la que los estados mentales no son reducibles a la física, sino que más bien ataca el marco de referencia psicológico. La psicología popular, atacada fuertemente por el matrimonio Churchland, puede ser útil para hablar en el día a día. Sin embargo, los conceptos que generamos por culpa de ella son engañosos y, bajo su punto de vista, debe ser eliminada. Aun así, el materialismo eliminativista no piensa que los estados mentales sean reducibles a la física, principalmente porque niega que existan dichos estados.
A juicio del materialismo eliminativo, no podrán encontrarse las correspondencias biunívocas, y no se podrá efectuar una reducción interteórica del marco de referencia psicológico corriente, porque el marco de referencia psicológico que utilizamos corrientemente es una concepción falsa y radicalmente engañosa sobre las causas de la conducta humana y la naturaleza de la actividad cognitiva.
Después del primer ejemplo de paralelo histórico (el calórico, sustancia que se postulaba como portadora de la temperatura y que se podía pasar de un cuerpo a otro), comenta Churchland el flogisto, otro concepto que quedó eliminado de la ontología aceptada.
Solía pensarse que cuando un trozo de madera se quema o cuando un trozo de metal se oxida, se liberaba una sustancia incorpórea denominada “flogisto”; muy rápidamente en el primer caso, y con mucha lentitud en el último. Una vez evacuada, esa sustancia dejaba sólo una pila común de ceniza o herrumbre. Más adelante se llegó a comprender que en ambos procesos se producía, no la pérdida de algo, sino el agregado de una sustancia tomada de la atmósfera: el oxígeno. El flogisto apareció, no como una descripción incompleta de lo que sucedía sino radicalmente como una descripción equivocada. Por lo tanto, el flogisto no resultaba adecuado para efectuar la reducción o la identificación con algún otro concepto de la nueva química del oxígeno y sin más quedó eliminado del campo de la ciencia.
Es cierto que los dos ejemplos mencionados se refieren a la eliminación de algo no observable, pero nuestra historia también incluye la eliminación de ciertos elementos "observables” ampliamente aceptados. Antes de que se difundieran las ideas de Copémico, prácticamente cualquier persona que se arriesgara a salir por la noche podía contemplar la esfera estrellada del cielo y, si permanecía más de unos pocos minutos, también veía que giraba alrededor de un eje a través de Polaris. ¿De qué estaba hecha la esfera? (¿de cristal?) y ¿quién la hacía girar? (¿los dioses?) fueron las preguntas teóricas que nos inquietaron durante más de dos milenios. Pero prácticamente nadie dudaba de la existencia de lo que todo el mundo podía observar con sus propios ojos. Sin embargo, al final aprendimos a reinterpretar nuestra experiencia visual del cielo nocturno utilizando un marco de referencia conceptual muy diferente, y la esfera giratoria se desvaneció.
Me gustan especialmente estos ejemplos porque nos recuerdan que debemos seguir lo que me gusta llamar el principio de humildad epistémica, es decir, recordar que nuestras creencias sobre el estado de las cosas son revisables, susceptibles al cambio. Ray Brassier dice que la ciencia, acusada de ser reduccionista y empobrecer la riqueza y complejidad de la realidad, es en realidad la que nos quita las vendas y nos muestra lo compleja que es la realidad y cuán reductiva y empobrecida es nuestra experiencia subjetiva. Hablando del modelo de explicación nomológico-deductivo, dice Churchland:
1)El cobre se dilata con el calor. 2)Esta barra es de cobre. 3) Esta barra fue sometida a la acción del calor. 4) Esta barra se dilató. […] Estamos considerando aquí un argumento deductivo válido. Parece que una explicación tiene la forma de un argumento, un argumento cuyas premisas (el explanans) contienen la información explicativa, y cuya conclusión (el explanandum) describe el hecho que se ha de explicar. Lo que es más importante, las premisas incluyen un enunciado nomológico: una ley natural, un enunciado general que expresa los modelos que sigue la naturaleza. Las otras premisas expresan lo que se denomina comúnmente las “condiciones iniciales”, que son las que conectan la ley con el hecho específico que requiere explicaron. En suma, explicar un hecho o un estado de cosas es deducir su descripción a partir de una ley natural. (De allí el nombre, “el modelo de explicación nomológico-deductivo”.) Ahora resulta muy fácil ver la conexión entre teorías exhaustivas y potencia explicativa (pp. 94 y 95).
Se podrían realizar muchas meditaciones epistémicas a partir de esto acerca de, por ejemplo, la naturaleza del «conocer» y las leyes naturales. Sin embargo, nos reservaremos comentarios de esa índole para otros escritos. A continuación, Churchland explicita el no reduccionismo del eliminativismo, así como el de otras corrientes.
El dualista sostiene que no se producirá esa reducción, basándose en que la conducta humana no tiene orígenes físicos. El funcionalista también espera que la vieja teoría no sea reducida, pero porque (irónicamente) dos tipos de sistemas físicos muy diferentes pueden producir exactamente la misma organización causal especificada por la vieja teoría. Y el materia lista eliminativo también espera que no se pueda reducir la vieja teoría, pero sobre la base muy diferente de que se trata simplemente de una teoría demasiado confusa e imprecisa como para poder sobrevivir a una reducción interteórica (p. 100).
En la siguiente cita, Churchland nos traslada un argumento muy común acerca de la imposibilidad de la ilusoriedad de la conciencia.
Se ha sostenido que la introspección es fundamentalmente diferente de cualquier otra forma de percepción externa. La percepción que tenemos del mundo externo siempre está mediatizada por sensaciones o impresiones de algún tipo, de modo que sólo se conoce el mundo externo de manera indirecta y problemática. Sin embargo, con la introspección el conocimiento es inmediato y directo. Con la introspección no se capta una sensación por vía de una sensación de esa sensación, ni se capta una impresión por vía de una impresión de esa impresión. Como resultado, no se puede ser víctima de una falsa impresión (de una impresión) ni de una incorrecta sensación (de una sensación). Por lo tanto, no bien se consideran los estados de la propia mente, la distinción entre apariencia y realidad desaparece por completo. La mente es transparente para sí misma y, en la mente, necesariamente las cosas son exactamente lo que "parecen” ser. No tiene ningún sentido decir, por ejemplo, “Me pareció que yo sentía un fuerte dolor, pero estaba equivocado”. En consecuencia, los juicios introspectivos sinceros que uno hace sobre sus propios estados mentales —o sobre las propias sensaciones, en todo caso— son no corregibles e infalibles: es lógicamente imposible que estén equivocados. La mente se conoce a sí misma en primer lugar, de un modo único, y mucho mejor de lo que puede llegar a conocer el mundo externo (pp.118 y 119).
Churchland advierte de que esta posición asociada al enfoque tradicional no debe pasarse por alto, sino que debe tomarse seriamente (al menos temporalmente). Searle sostiene este argumento de manera casi idéntica para aducir a la imposibilidad del carácter ilusorio de la conciencia y, asimismo, del libre albedrío. Churchland continúa señalando una regresión al infinito en caso de querer defender que las sensaciones son mediadas. Continúa con argumentos en contra del enfoque tradicional, entre los que vemos la siguiente cita:
Como argumento en favor de la imposibilidad de corregir el conocimiento de nuestras propias sensaciones, tiene la siguiente forma: “Ninguno de nosotros puede pensar un modo en el que pudiéramos estar errados en nuestros juicios acerca de nuestras sensaciones; por lo tanto, no hay ningún modo de que pudiéramos equivocarnos”, Pero aquí se comete una falacia elemental: se trata de un argumento por la ignorancia. Bien podría haber modos en que el error fuese posible, a pesar de que no los conociéramos. En realidad, tal vez los ignoramos precisamente porque comprendemos tan poco acerca de los mecanismos ocultos de la introspección. Por lo tanto, la pregunta retórica se puede dejar de lado tranquilamente, aun cuando no podamos contestarla. Pero en realidad podemos. Con pequeño esfuerzo, podemos pensar en muchos modos en que pueden ocurrir, y de hecho ocurren, errores en el juicio introspectivo, como lo veremos inmediatamente. Consideremos ahora el argumento de que la distinción entre apariencia y realidad necesariamente debe desaparecer en el caso de las sensaciones, ya que nuestra comprensión de esas sensaciones no está mediatizada por nada que pudiera representarlas mal. Este argumento es bueno sólo si la única manera en que pudiesen ocurrir los errores fuese la mala representación por un elemento mediador. Pero no es así. Aun si la introspección no está mediatizada por ‘sensaciones de segundo orden, nada garantiza que el juicio introspectivo “siento dolor” será provocado solamente por la aparición de dolores. […] Consideremos la aparición de algo bastante similar al dolor —una súbita sensación de extremo frío, por ejemplo— en una situación en la que se espera intensamente sentir dolor. Supongamos que usted es un espía que ha sido capturado y que se lo interroga extensamente con ayuda de un hierro caliente que se le aplica varias veces en la espalda a breves intervalos repetidos. Si, en el vigésimo intento, disimuladamente se le aplica en la espalda un cubo helado, su reacción inmediata diferirá poco o nada de las primeras diecinueve reacciones. Casi seguramente usted creería, por un instante, que siente dolor (pp. 120 y 121).
Maravillosamente articulado, podemos ver el mismo punto que veíamos en la cita de la página 330 de La conciencia explicada. Esta trataba de las creencias sobre lo que sentimos. Además de esto, podemos añadir al repertorio otras críticas como creencias acerca de nuestras creencias. La mera existencia de disonancias cognitivas ―es decir, creencias contradictorias que sostenemos simultáneamente consciente o inconscientemente― ya nos hace reflexionar acerca de la introspección y la autoconsciencia como algo infalible. A ello se suman toda serie de creencias acerca de la agencia que hemos comentado en las reflexiones breves como la ilusión de agencia en estudios de Patrick Haggard y Álvaro Pascual Leone, las creencias de los jueces hambrientos acerca de sus creencias y decisiones (me refiero aquí al famoso experimento de los jueces hambrientos), las creencias de las personas cuya unión temporoparietal queda inhibida, las de aquellos que son encuestados tras estar en una sala maloliente, las de aquellos a los que se les pedía que su cerebro lidiase con la metáfora de sostener un café helado o caliente, y un largo etcétera. La penúltima cita es muy breve, pero creo que resume de manera magnífica la posición humilde de alguien que no somete su razonamiento a sus prejuicios, sino que lo sigue adonde quiera que este razonamiento lo lleve y acepta las conclusiones y sus repercusiones.
Si las máquinas llegan a simular todas nuestras actividades cognitivas internas, hasta el último detalle computacional, negarles la categoría de personas sería nada más que una nueva forma de racismo (p. 176).
Por último, una cita muy pertinente respecto al localizacionismo.
La investigación funcional recién descripta requiere cautela en dos aspectos. Primero, la simple correlación de una lesión en la región x con la pérdida de alguna función cognitiva F no significa que la región x tenga la función F. Sólo significa que alguna parte de la región x está específicamente involucrada de algún modo en la ejecución de F. Las estructuras nerviosas claves que mantienen a F pueden estar situadas en cualquier otro lugar, o quizá ni siquiera estén en ningún lugar fijo, sino que estén distribuidas en extensas regiones del cerebro. Segundo, no debemos esperar que las pérdidas y las localizaciones funcionales que encontramos siempre correspondan claramente a funciones cognitivas representadas en nuestro vocabulario psicológico del sentido común (p. 208).
Esto me recuerda en gran medida a una de las primeras clases del máster en neurociencias, donde tuve el gran honor de escuchar a Fernando Maestú. En esta clase, Fernando nos contó cómo, en un debate que tuvo, puso un ejemplo localizacionista para ilustrar su punto. Dijo algo así como que, si se cierra el aeropuerto, la economía sufriría graves consecuencias, pero no por eso la función principal del aeropuerto es la economía. Después de contarnos esto, nos introdujo al concepto de hubs neuronales, núcleos con muchísimas conexiones a otras zonas del cerebro. Estos núcleos ―como la corteza cingulada anterior― tienen mucha importancia y su deterioro significa grandes daños a nivel cognitivo. La clave del localizacionismo no es demonizarlo, sino entender que las funciones emergen no a nivel de tejidos ni núcleos cerebrales. Comprender que los núcleos son nodos de una red nos permite darnos cuenta de que el localizacionismo es pertinente a este nivel de redes neuronales.