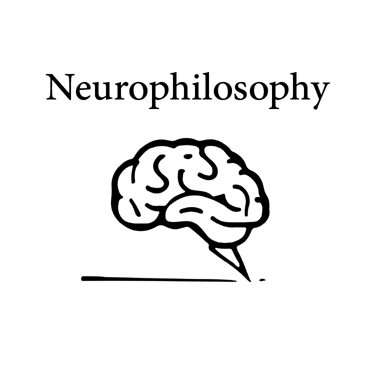La creación del yo
de Anil Seth
Una ciencia de la conciencia equivale nada menos que a una explicación de quiénes somos, de qué significa «ser yo» (o «ser tú») y de por qué se «es» algo, para empezar (p. 14).
Me parece importante la forma en la que se enfoca el problema de la conciencia. Los aspectos que abarca la ciencia de la conciencia serían desde explicar quiénes somos ―es decir, describirnos y comprendernos en profundidad― hasta el significado de ser ―que implica la filosofía del lenguaje en tanto que pregunta semántica y la ontología del «yo» o la individualidad― y la razón del ser algo ―metafísica―. El estudio de la conciencia en todos estos aspectos ―además, por supuesto, del estudio de cómo podemos saber que somos algo (en oposición a muchos algos orquestados) o epistemología de la conciencia― nos ayuda a entender otro concepto íntimamente relacionado: la agencia. Que la sensación de agencia tenga tal utilidad evolutiva nos hace pensar que esta construcción o creación del yo se convierta en una empresa histórica rentable.
*****
Al acabar el libro, comprenderás que nuestras experiencias conscientes del mundo y del yo son formas de predicción con una base cerebral –«alucinaciones controladas»– que nacen de, se producen a través de, y son debidas a, nuestros cuerpos vivos (p. 17).
Esta perspectiva pone sobre la mesa lo que Seth considera el problema «real» de la conciencia. Más adelante lo veremos explícitamente, pero por sentar las bases, pondré en contexto. El término «problema difícil (o duro) de la conciencia» fue acuñado por Chalmers en oposición a los problemas «débiles (o fáciles)». Estos últimos serían llamados así por su imaginable solución mediante investigación científica y son, por ejemplo, cómo el cerebro procesa estímulos sensoriales o cómo ocurren la atención, el aprendizaje o la memoria. El problema duro sería averiguar cómo dan los procesos cerebrales lugar a la experiencia consciente. El problema que plantea Seth como real tendría en cuenta la experiencia consciente y su lugar en la investigación científica, pero se centraría en la explicación, predicción y control característicos de la ciencia.
*****
Ser yo es sentirse de cierto modo. Pero es casi seguro que no existe un modo de ser una bacteria, una hoja de hierba o un robot de juguete. Para ninguna de esas cosas hay nunca (presumiblemente) ninguna experiencia subjetiva en juego: ningún universo interior, ni estado consciente, ni conciencia (p. 21).
Es verdad que nos cuesta pensar que una bacteria pueda tener un mundo interior como el nuestro o remotamente parecido. Sin embargo, hacer distinciones radicales en este sentido no están justificadas, sino que más bien vienen guiadas por la intuición. Ese «es casi seguro» delata el nivel alto de confianza que alberga Seth por estas afirmaciones poderosas. Decir que puedan tenerlo o, como dice Eric Kandel (citado por Sacks en El río de la conciencia), que empezaba a pensar como un biólogo al aducir que deben tener cualidades mentales las lombrices de tierra, también procede de la intuición. Observamos conductas, y nuestra comprensión nos hace pensar cómo puede funcionar el organismo. Para rellenar los huecos en nuestro conocimiento elaboramos hipótesis, que no dejan de ser proyecciones de nuestra imaginación en forma de conjeturas. Esta proyección no se ausenta en nuestros otros análisis. Imaginamos sobre todo lo que no comprendemos en aras de acabar entendiendo el mecanismo subyacente o, en este caso, si comparten con nosotros esta extraña cualidad que llamamos conciencia. Los vídeos de macrófagos persiguiendo bacterias me parecen fascinantes, pero no diría que tengan un mundo interior. Un ratón, sin embargo, me parece mucho más similar a nosotros en su comportamiento. Pensar que un macrófago no tiene conciencia y un ratón sí la tiene ―como si se tratase de algo discreto― es un error que procede de la falta de conocimiento de la biología subyacente del ratón y del conocimiento detallado de la dinámica de microtúbulos y el movimiento por quimiotaxia del macrófago que persigue bacterias.
***
Siempre he sentido predilección por el enfoque de Nagel, porque pone el acento en la fenomenología, es decir, en las propiedades subjetivas de la experiencia consciente, como, por ejemplo, por qué una experiencia visual tiene la forma, la estructura y las cualidades que tiene en comparación con las propiedades subjetivas de una experiencia emocional o con las de una experiencia olfativa. En filosofía, a estas propiedades se las llama a veces también qualia: la rojez del rojo, la quemazón de los celos, o las punzadas agudas o el suplicio sordo de un dolor de muelas (p. 21).
La distinción de Ned Block entre conciencia de acceso y conciencia fenoménica me parece una buena herramienta para discernir entre la sensación de la experiencia consciente y la conciencia en términos informacionales. Sin embargo, esta distinción hace que el concepto de fenomenología, los qualias, la experiencia subjetiva, sean inmunes a la investigación científica, dando sentido al problema duro de la conciencia como problema irresoluble, inabarcable por la investigación.
*****
La historia de la ciencia ha demostrado en muchas ocasiones que las definiciones útiles son aquellas que evolucionan a la par que la comprensión científica de los fenómenos y que actúan como andamios del progreso científico más que como puntos de partida o como fines en sí mismas (p. 22).
Este alegato al revisionismo me parece importantísimo. Muestra una actitud científica característica. También debemos recordar que existen casos en la historia de la ciencia donde no se tiene más opción que eliminar el concepto por ser erróneo. El flogisto y el éter son ejemplos paradigmáticos de la eliminación en ciencia. Yo me decanto en muchas ocasiones por el eliminativismo de los Churchland, pero comparto lo que dice Seth de que una definición no debe ser estanca. En el caso de la conciencia, la propia caracterización del problema como irresoluble nos indica que es el momento de elaborar una nueva definición que preserve las virtudes del estudio hasta la fecha, pero que resuelva el evidente problema al que nos enfrentamos.
*****
Los cerebros difieren sustancialmente de los ordenadores o, cuando menos, del tipo de ordenadores con el que estamos familiarizados. Y la pregunta de qué es la información es casi igual de enojosa que la de qué es la conciencia, como veremos más adelante en este mismo libro (p. 31).
[…]
Tomarse el funcionalismo al pie de la letra, como hacen muchos, conlleva la sorprendente implicación de que la conciencia sea algo que se puede simular en un ordenador. Recordemos que, para los funcionalistas, la conciencia solo depende de qué hace un sistema, no de qué está hecho. Eso quiere decir que, si logras entender correctamente las relaciones funcionales –si te aseguras de que un sistema cuenta con los diagramas de inputs-outputs correctos–, ya tendrás todo lo necesario para originar la conciencia (p. 31).
Comparto en su totalidad la crítica al concepto de información y la analogía con los ordenadores. Con esto no quiero decir que no entienda la biología de forma mecanicista, ni que crea que la conciencia no es reproducible dado el conocimiento pertinente de causas y consecuencias, ni que los mecanismos de los cerebros no sean replicables en sistemas artificiales, sino que el uso de la jerga en ambos campos puede, en muchas ocasiones, confundir más que aclarar. La «información» que se dice que porta el genoma humano, la «información» de la conciencia de acceso y la información que maneja un ordenador en código binario tienen características muy diferentes. De hecho, lo único que comparten es que la cadena de causas y consecuencias que portan cada uno de estos diversos conceptos dan lugar a resultados consistentes. No obstante, los genes son moléculas de desoxirribosa con su base nitrogenada y su grupo fosfato que pasan a una cadena homóloga mediante la transcripción y a aminoácidos mediante la traducción (si se trata de un gen que produce proteínas, claro). Este proceso es totalmente diferente del que realiza un ordenador que «lee» la información de un archivo o de la «información visual» que obtiene nuestra conciencia de acceso al darse una serie de potenciales de acción en cadena provocados por la estimulación de conos y bastones en nuestra retina.
*****
El argumento de los zombis, como otros muchos experimentos mentales que tratan de desacreditar el fisicalismo, es un argumento sobre lo concebible, y los argumentos sobre lo concebible son intrínsecamente débiles. Como muchos de esos argumentos, posee una verosimilitud inversamente proporcional a la cantidad de conocimiento que se tiene al respecto.
¿Puedes imaginarte un A380 volando hacia atrás? Por supuesto que sí. Basta con que imagines un avión muy grande en el aire moviéndose hacia atrás. ¿Pero resulta realmente concebible una situación así? Pues, en realidad, cuanto más sabes de aerodinámica y de ingeniería aeronáutica, menos concebible te resulta. En este caso, basta con unos conocimientos mínimos sobre estos temas para que tengas muy claro que los aviones no pueden volar marcha atrás. Sencillamente, no es factible.
Lo mismo ocurre con los zombis. En cierto sentido, es trivial imaginarse un zombi filosófico. Solo tengo que imaginarme una versión de mí mismo deambulando por ahí sin tener experiencias conscientes. Pero ¿puedo realmente concebir algo así? Lo que se me está pidiendo que haga, en realidad, es considerar las capacidades y las limitaciones de una ingente red de muchos miles de millones de neuronas y de infinidad de sinapsis (las conexiones interneuronales), por no hablar de las células gliales y los gradientes de neurotransmisores, entre otras exquisiteces neurobiológicas, todo ello empaquetado dentro de un cuerpo que interactúa con un mundo en el que están incluidos otros cerebros inscritos en otros cuerpos. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puede hacerlo alguien? Lo dudo. Como en el caso del A380, cuanto más sabemos sobre el cerebro y su relación con las experiencias y las conductas conscientes, menos concebible resulta la posibilidad del zombi.
El hecho de que algo sea o no concebible suele obedecer a una apreciación psicológica sobre la persona que concibe, no a una averiguación sobre la naturaleza de la realidad (pp. 36 a 38).
Me gusta que reconozca ―en la línea de Dennett, tal como vimos en La conciencia explicada― la debilidad de los argumentos de la concebibilidad y que explique de manera tan didáctica la distinción entre lo que una persona concibe y la naturaleza de la realidad. Este punto es clave en este campo de estudio, ya que, si bien en otras áreas del conocimiento el objeto de estudio es distinto al experimentador que lo estudia, cuando se trata de la conciencia, el objeto de estudio coincide con el sujeto que lo estudia, y esto oscurece e imposibilita el estudio según se enfoque el problema. Por ejemplo, podemos saber que las personas que sufren esquizofrenia tienen alucinaciones auditivas no por sus propios informes, sino también porque nuestros aparatos de medida reflejan un desfase en su percepción. Si tiramos esta parte de la investigación por ser conciencia de acceso y no dar cuenta de la experiencia fenoménica, al final del día nos veremos sosteniendo un saco vacío.
*****
Cuando se enfoca el problema real, los objetivos primordiales de la ciencia de la conciencia son explicar, predecir y controlar las propiedades fenomenológicas de la experiencia consciente. Eso significa explicar por qué una experiencia consciente concreta es como es –por qué posee las propiedades fenomenológicas que posee– en términos de mecanismos físicos y de procesos en el cerebro y el organismo. Gracias a esas explicaciones, deberíamos poder predecir cuándo ocurrirán experiencias subjetivas específicas, y también deberíamos poder controlarlas interviniendo en los mecanismos subyacentes. En resumen, abordar el problema real exige explicar por qué un patrón particular de actividad cerebral –u otros procesos físicos– se corresponde con un tipo particular de experiencia consciente, y no limitarse a demostrar que lo hace.
El problema real es distinto del problema difícil, ya que no gira (o no de entrada, al menos) en torno a la pregunta de por qué y cómo es que hay conciencia y forma parte del universo. No se trata de dar con ese algo especial que puede aportarle la magia a lo que, en principio, es mero mecanismo. También difiere del problema fácil (o problemas fáciles), porque se centra en la fenomenología en vez de en las funciones o los comportamientos. No barre bajo la alfombra los aspectos subjetivos de la conciencia. Y por su énfasis en los mecanismos y los procesos, el problema real concuerda de manera natural con una cosmovisión fisicalista sobre la relación entre materia y mente. Para aclarar estas distinciones, preguntémonos cómo trataría de explicar cada uno de esos diferentes enfoques nuestra experiencia subjetiva de la «rojez».
Desde una perspectiva de problema fácil, el reto consistiría en explicar todas las propiedades mecánicas, funcionales y conductuales asociadas al hecho de experimentar la rojez: el cómo unas longitudes de onda luminosa específicas activan el sistema visual, las condiciones en las que decimos cosas como que «ese objeto es rojo», el comportamiento típico ante los semáforos, el cómo las cosas rojas inducen a veces respuestas emocionales de un carácter determinado, etcétera.
El enfoque del problema fácil se abstiene –con toda la intención– de abordar cualquier explicación de por qué y cómo esas propiedades funcionales, mecánicas y conductuales deberían acompañarse de fenomenología alguna (en este caso, de la fenomenología de la «rojez»). La existencia de una experiencia subjetiva –por oposición a una no experiencia– es ya terreno propio del problema difícil. Por mucha información que te den sobre los mecanismos, nunca dejará de ser razonable que te preguntes: «De acuerdo, pero ¿por qué este mecanismo está asociado con la experiencia consciente?». Si te tomas en serio el problema difícil, siempre sospecharás de la existencia de una brecha explicativa entre las explicaciones mecánicas y la experiencia subjetiva de «ver rojo».
El problema real, por su parte, acepta la existencia de las experiencias conscientes y se enfoca principalmente en sus propiedades fenomenológicas, como, por ejemplo, que las experiencias de la rojez sean visuales, que habitualmente (aunque no siempre) se asocien a objetos, que parezcan ser propiedades de las superficies, que muestren diferentes niveles de saturación, que definan una categoría entre otras experiencias cromáticas (aunque puede haber variaciones sutiles dentro de esa misma categoría), etcétera. Lo importante es que todas estas son propiedades de la experiencia en sí, y no (o, por lo menos, no principalmente) de las funciones o comportamientos asociados a esa experiencia. El reto desde la perspectiva del problema real es explicar, predecir y controlar esas propiedades fenomenológicas en términos de cosas que ocurren en el cerebro y el organismo. Querríamos saber qué puede haber en los patrones específicos de actividad en el cerebro –como los complejos bucles de retroalimentación en el córtex visual– que explique (y prediga, y controle) por qué una experiencia como la de la rojez es del modo particular en que es y no de otro. ¿Por qué no es como la experiencia de lo azul, o como un dolor de muelas, o como los celos? Explicación, predicción y control. Estos son los criterios con arreglo a los que se valoran la mayoría de los demás proyectos científicos, con independencia de lo confusos que puedan parecer inicialmente los fenómenos que son sus objetos de estudio. Los físicos han dado pasos grandísimos para desentrañar los secretos del universo –es decir, para explicar, predecir y controlar sus propiedades–, pero siguen estando muy desconcertados en lo que se refiere a determinar de qué está hecho o por qué existe siquiera. La ciencia de la conciencia también puede realizar grandes progresos de cara a arrojar luz sobre las propiedades y la naturaleza de las experiencias conscientes sin necesidad de explicar cómo ni por qué forman parte del universo en el que vivimos (pp. 38 a 42).
Pido disculpas por la longitud de la cita, pero es el mensaje principal y no me parecía pertinente cortarla. La cita se explica por sí misma y no requiere ningún comentario por mi parte. Solo añadiría un apunte acerca de la parte final, donde habla de la ciencia física y las características de sus proyectos. Si hacemos un ejercicio de reflexión acerca de los conceptos físicos, nos daremos cuenta de que es realmente complicado dar definiciones de masa, espacio, tiempo, etc., pero eso no quiere decir que carezcamos de conocimiento explicativo o predictivo. De hecho, muchas de las definiciones de las teorías son axiomáticas. En el marco de la física de la relatividad, la definición de espacio-tiempo sería algo así como «aquello que se deforma en presencia de masa o de energía», así como la masa y la energía se podrían definir en relación al espacio-tiempo. Preguntas como «¿por qué la materia deforma el espacio-tiempo?» carecen de sentido para los físicos. Lo que importa es explicar cómo lo hace, predecir y controlar.
*****
Otro de sus problemas, más profundo todavía, es que las correlaciones no son explicaciones. Todos sabemos que con una mera correlación no se puede establecer una causación, pero no es menos cierto que tampoco alcanza para una explicación. Ni siquiera con diseños experimentales cada vez más ingeniosos y tecnologías de imagen cerebral más y más potentes, se puede conseguir que la correlación por sí sola alcance a ser una explicación (p. 46).
Seth comenta esto respecto a los correlatos neuronales de la conciencia y el problema difícil de la conciencia. Continúa diciendo que el enfoque del problema real de la conciencia no se restringe a señalar correlaciones, sino que se dirige a la asociación de propiedades de mecanismos neuronales y de la experiencia subjetiva, de tal forma que podamos acabar refiriéndonos a la experiencia de la rojez como algo menos misterioso, o en absoluto misterioso. Esto no se puede llevar a cabo si no es bajo el enfoque de Seth ya que, tal y como está formulado el problema difícil y con las limitaciones impuestas a la investigación, resulta imposible que se permita una obtención de conclusiones, solo meras correlaciones. El debate de la vida es una gran analogía. Continúa Seth:
*****
A medida que se fueron rellenando los detalles (que todavía se siguen completando), no solo se disipó el misterio fundamental de «qué es la vida», sino que el propio concepto de vida se ramificó, de tal modo que «estar vivo» es algo que ya no se concibe como una sola propiedad de todo o nada. Fueron surgiendo áreas grises; conocido fue el caso de los virus, pero ahora también lo es el de los organismos sintéticos e incluso de los cúmulos de gotículas de aceite que poseen algunas, aunque no todas, las propiedades características de los sistemas vivos (p. 49).
*****
El paralelismo entre la vida y la conciencia no es perfecto. La diferencia más visible es que las propiedades de la vida resultan objetivamente descriptibles, mientras que las dianas explicativas a las que apunta la ciencia de la conciencia son subjetivas y solo existen en primera persona. No obstante, no se trata de ninguna barrera infranqueable; solo significa, básicamente, que los datos relevantes son más difíciles de recopilar porque son subjetivos. La estrategia práctica se fundamenta en la idea de que la conciencia, como la vida, no es un fenómeno único (p. 50).
Me gusta el enfoque optimista de Seth. Sin embargo, si, en lugar de transmitir la información con afirmaciones, buscamos el enfoque negativo, podríamos decir algo como: «Que la conciencia sea un objeto de estudio tan diferente a la vida es una afirmación que podría disponer de evidencia suficiente, sin embargo, que por ello deba ser tratado de manera distinta, negándosele la posibilidad a futuras mentes más brillantes de idear diseños experimentales apropiados es una afirmación con una carga muy grande». De esta manera expresamos que, cuando tratamos de afirmaciones como la del problema difícil de la conciencia ―del tipo «nunca llegaremos a conseguir esto»― la carga del argumento la tiene el que afirma, y no el que mantiene la posibilidad de que llegue gente más brillante en el futuro. Ambos enfoques del problema son lícitos, pero la experiencia en debates me lleva a utilizar la formulación que señala quién tiene el problema.
*****
La historia de la termometría y su repercusión en nuestra concepción del calor representan un ejemplo manifiesto de cómo la capacidad de obtener unas medidas cuantitativas detalladas, sobre una escala definida por puntos de referencia fijos, tiene en sí misma el potencial de transformar algo misterioso en algo comprensible (p. 57).
Este ejemplo me parece maravilloso. Continúa con el cerebro y la conciencia.
*****
¿Acaso es una cuestión del número de neuronas implicadas? No lo parece. El cerebelo (el «pequeño cerebro» que pende de la parte trasera de tu córtex) tiene aproximadamente el cuádruple de neuronas que el resto del encéfalo, pero apenas parece participar en la conciencia. Existe un raro trastorno llamado agenesia cerebelosa por el que algunas personas no logran desarrollar un cerebelo normal y, aun así, se las arreglan bastante bien para llevar una vida corriente (desde luego, no dan pie alguno a sospechar que no estén conscientes) (p. 61).
La conciencia en casos de agenesia cerebelosa, agenesia de hemisferio, acallosos y pacientes de bisección cerebral ya los he comentado en la breve reflexión llamada «sobre la agencia», por lo que no me extenderé. Sin embargo, sí que me gustaría destacar que el cerebelo tiene aproximadamente el 50% de las neuronas del cerebro (unas 40.000 millones) y no el cuádruple que el resto del encéfalo. El dato es equivalente a efectos reflexivos acerca del papel del número de neuronas en la conciencia. Continúa Seth:
*****
La conciencia parece depender, más bien, de cómo diferentes partes del cerebro se comunican entre sí. Y no me refiero al cerebro en su conjunto: los patrones de actividad que importan parecen ser los que se producen dentro del sistema talamocortical, que es la combinación que forman la corteza cerebral y el tálamo (un conjunto de estructuras cerebrales de forma ovalada –«núcleos»– situado justo debajo del córtex y muy estrechamente conectado con él) (p. 62).
Esta información es de gran interés. Siempre se trata de no ser localizacionista cuando se habla acerca del cerebro. No obstante, sí que encontramos un localizacionismo lícito: el localizacionismo de redes. Es decir, no hay una corteza cerebral del habla, pero sí que existe una red compleja cuyos nodos pueden verse implicados en ciertos conceptos y no otros (herramientas, animales o números, por ejemplo). La conciencia tiene mucha relación con muchas redes cerebrales. Recordamos que los amigos de Phineas Gage decían que el Gage después del accidente no era el mismo, y otros pacientes de lesiones frontales declaran lo mismo. Y no solo el área de la corteza prefrontal (que es de esperar), sino que la estimulación de áreas parietales como el precuneus producen experiencias extracorporales. También conocemos drogas que alteran los estados de conciencia y otras ―como el LSD― que producen disolución del yo mientras la conciencia parece permanecer ahí. La identificación del sistema talamocortical no es un ejercicio burdo de localizacionismo, es una indicación para focalizar la investigación a esas regiones de interés y profundizar en la comprensión de estas.
*****
[…] En dicho experimento, una mujer de veintitrés años que, tras un accidente de tráfico, había dejado de mostrar respuesta conductual alguna fue introducida en un escáner de IRMf, donde se le fueron dando varias instrucciones verbales. A veces, se le pedía que intentara imaginarse a sí misma jugando al tenis, mientras que, otras veces, se la animaba a que se imaginase andando por las habitaciones de su propia casa (p. 72).
La resonancia magnética funcional le daba información a los experimentadores que no podían obtener debido a su ausencia de respuesta conductual. Con esta metodología se han demarcado muchos casos de estado de mínima conciencia de otros que se encontraban en estado vegetativo.
*****
Tras la autoexperimentación de Hofmann, había habido un breve florecimiento de los estudios dedicados a explorar el potencial del LSD para el tratamiento de una serie de trastornos psicológicos, incluidos la adicción y el alcoholismo, con resultados muy prometedores. Pero la subsiguiente adopción del LSD como droga recreativa y como símbolo de rebelión –promocionada por Timothy Leary, entre otros– hizo que buena parte de esas investigaciones se clausuraran a lo largo de la década de 1960 (p. 80).
Es una pena que se demonizase y se expulsase de la academia, mostrando sesgos claros. Esta batalla contra la droga (o cruzada, como decía Antonio Escohotado) es una lástima. Por suerte, recientemente se están reanudando muchas investigaciones. Recomiendo los episodios de podcast de Andrew Huberman sobre la psilocibina y otros fármacos psicodélicos.
*****
En vez de centrarse –como hace el enfoque de los «correlatos neurales de la conciencia» (CNC)– en una única experiencia consciente a modo de ejemplo (como la experiencia de «ver el color rojo»), Tononi y Edelman se preguntaron qué es lo característico de las experiencias conscientes en general. E hicieron una apreciación muy simple, pero también muy profunda, al respecto: que las experiencias conscientes –todas las experiencias conscientes– son tanto informativas como integradas. (p. 85).
El enfoque de la teoría de la información integrada es muy interesante. No me extenderé aquí porque tengo pensado dedicarle alguna reflexión, pero me gustaría apreciar como dice que todas las experiencias conscientes son informativas, en lugar de decir (como Ned Block) que la conciencia fenoménica y la conciencia de acceso son diferentes y que solo la segunda trataría el carácter informacional de la experiencia. Continúa Seth con el problema de la contrastabilidad y la ambición de la teoría, dos preocupaciones legítimas que trataremos en la prometida reflexión.
*****
Pero esta también es una intuición muy peligrosa [la tesis de que la TII debe ser falsa por lo contraintuitivo de sus postulados] en la que basarse cuando se trata de encarar un fenómeno tan desconcertante como la conciencia. Para mí, el principal problema es que los extraordinarios postulados de la TII requieren de unas extraordinarias evidencias empíricas, pero precisamente lo ambicioso de la propia TII –su pretensión de resolver el problema difícil– hace que en la práctica sea imposible contrastar sus hipótesis más características (p. 97).
*****
Una bandada de aves nos proporciona una analogía aproximada: la bandada parece ser más que la suma de las aves que la componen, pues parece tener «vida propia». La TII adopta esa idea y la traslada al ámbito de la información. En la TII, Φ mide la cantidad de información que genera un sistema «como un todo» que exceda la cantidad sumada de información que generan sus partes de forma independiente. Ese es el pilar sobre el que se apoya la tesis principal de la teoría, que es que un sistema es consciente en la medida en que su todo genera más información que sus partes. Debe repararse en que no es una tesis sobre una correlación, ni es una propuesta (al estilo del enfoque del problema real) sobre cómo las propiedades mecánicas de un sistema explican las propiedades de su fenomenología (p. 98).
*****
Resulta que medir el Φ es extraordinariamente dificultoso y, en la mayoría de casos, práctica o totalmente imposible. La principal razón es la manera inusual que tiene la TII de tratar la «información».
El uso convencional de la información en matemáticas, desarrollado por Claude Shannon en la década de 1950, es relativo al observador (p. 103).
*****
Dejemos a un lado el desafío que representa medir Φ y preguntémonos qué implicaciones tiene la TII si la teoría es correcta. Pues bien, resulta que seguir la lógica de la TII hasta el final nos conduce a unas consecuencias muy extrañas.
Imagínate que te abro el cráneo y acoplo a tu cerebro un puñado de neuronas nuevas, y que cada una de ellas se integra de una manera específica en el cableado de tu materia gris ya existente. Imagina, además, que, durante tu actividad diaria, esas nuevas neuronas nunca hacen nada en realidad. Pase lo que pase, hagas lo que hagas o veas lo que veas, no se activan en ningún momento. A todos los efectos, tu cerebro recién aumentado parece ser el mismo que el de antes. Pero –y he ahí la cuestión– tus nuevas neuronas están organizadas de tal forma que podrían activarse si el resto de tu cerebro se encontrase en cierto estado particular en el que, en la práctica, nunca se encuentra (p. 14).
Digamos, por ejemplo, que estas neuronas nuevas solo se activarían si tú te llegaras a comer algún día una sandía densuke, una exótica fruta que solo se encuentra en la isla japonesa de Hokkaido. Aun dando por supuesto que tú nunca te comes una densuke y que, por lo tanto, esas nuevas neuronas jamás se activan, la TII predice que todas tus experiencias conscientes cambiarían, aunque fuese de un modo muy sutil. Y lo harían porque ahora existen más estados potenciales en los que tu cerebro podría estar –es decir, en los que las nuevas neuronas podrían activarse–, y por lo tanto, Φ debe cambiar también.
El reverso de esa situación nos conduce a una predicción igualmente peculiar. Imagínate un grupo de neuronas que permanecen quietas en lo más hondo de tu córtex visual. Pese a estar interconectadas con otras –y, por consiguiente, pese a conservar su potencial de activarse si les llegan los inputs adecuados–, estas neuronas están ahí sin hacer nada. Un día, sin embargo, y gracias a cierta intervención experimental muy inteligente, alguien logra impedir que se vuelvan a activar de nuevo: pasan a estar inactivadas, más que inactivas. Aunque la actividad total del cerebro no habría cambiado lo más mínimo, la TII volvería a predecir un cambio en la experiencia consciente, pues el cerebro tendría entonces menos estados potenciales en los que entrar (pp. 109 y 110).
*****
Y he ahí el problema de la TII. Su audacia se cobra en ella un precio insoportablemente elevado: su tesis fundamental –la equivalencia entre Φ y nivel consciente– tal vez sea imposible de contrastar empíricamente.
Si tuviera que apostarme mi dinero, yo diría que la mejor manera de avanzar desde donde estamos es conservando el concepto central de la TII (el de que las experiencias conscientes son tanto informativas como integradas), pero renunciando al mismo tiempo a la idea de que Φ es a la conciencia lo que la energía cinética molecular media es a la temperatura (p. 113).
Es una muy buena reflexión. Más allá de que las neuronas no permanecen inactivas, sino que más bien se habla de patrones de activación, se entiende el mensaje que señala el problema de la TII.
*****
Con la TII hemos entrado en uno de los más fascinantes y controvertidos territorios de la ciencia de la conciencia, donde la audacia topa con los límites de lo contrastable, y donde posiblemente se viene abajo la analogía entre la conciencia y la temperatura. Y aunque soy escéptico ante las tesis más generales de esta provocadora teoría, sigo igual de ansioso que hace años –cuando me comí aquel helado en compañía de Giulio Tononi– por ver cómo se desarrolla. Si lo pienso bien, Las Vegas era el sitio perfecto para debatir sobre la TII. ¿La información es real? (p. 115)
La pregunta final es clave. El concepto de información es, como hemos visto, obtuso y bastante problemático. La pregunta acerca de la realidad es un asunto que no requiere una reflexión aparte, sino más bien un ensayo detallado, o quizás un libro. Por eso, me limitaré a señalar la profundidad de esas cuatro palabras en forma de pregunta y suscitar las reflexiones pertinentes en el lector.
*****
No existe rojo alguno en el cerebro en el sentido ingenuo de que haya un pigmento rojizo –real o figurado– dentro de la cabeza que se pueda inspeccionar con una cámara de vídeo en miniatura que sirva sus imágenes a otro sistema visual que, a su vez, tenga su propia minicámara dentro, y así sucesivamente. Suponer que una propiedad percibida del mundo exterior (la rojez) tiene que resustanciarse de algún modo en el cerebro para que se pueda producir la percepción es caer en la trampa de lo que el filósofo Daniel Dennett ha llamado la falacia de la «doble transducción». En concreto, la falacia está en suponer que la retina es una especie de transductor que transforma una «rojez» externa en unos patrones de actividad eléctrica que luego hay que reconstituir –transformar de nuevo mediante otro proceso de transducción– en una «rojez» interna. Como bien explica Dennett, esta forma de razonamiento no explica nada. El único sentido en el que se podría localizar la rojez «en el cerebro» es simplemente en el de que es en ese órgano donde se encuentran los mecanismos que subyacen a la experiencia perceptiva. Y estos mecanismos, huelga decirlo, no son rojos.
Cuando miro una silla roja, la rojez que experimento con la vista depende tanto de unas propiedades de la silla como de unas propiedades de mi cerebro. Se corresponde con el contenido de un conjunto de predicciones perceptivas acerca de las formas en que un tipo específico de superficie refleja la luz. No hay una rojez-en-sí en el mundo ni en el cerebro. Como bien dijo Paul Cézanne, «el color es el lugar donde coinciden nuestro cerebro y el universo» (pp. 135 y 136).
*****
Por ejemplo, si retocamos la actividad en una de las capas intermedias de la red –en vez de en la capa del output–, terminamos teniendo alucinaciones de partes de objetos, no de objetos enteros. En este caso, la escena que se nos aparece se nos inunda de ojos, orejas y patas, un revoltijo de partes de perro que invade la totalidad de tu mundo visual. Y si retocamos capas aún más bajas, llegamos a lo que no hay mejor modo de describir que como alucinaciones «geométricas», en las que rasgos de bajo nivel del entorno visual –bordes, líneas, texturas, patrones– adquieren una inusual nitidez y prominencia (p. 198).
*****
La máquina de alucinaciones pone de manifiesto de un modo personal, inmediato y claro, que lo que llamamos alucinación es una forma de percepción incontrolada. Y que la percepción normal –en el aquí y el ahora– es, de hecho, una alucinación de carácter controlado (p. 199).
Esta es la tesis principal del libro, la creación del yo. De una forma muy parecida a como lo hace Thomas Metzinger en El túnel del yo, donde dice que el «yo» es el contenido de una representación creada por nuestro automodelo fenoménico. Podemos pensar que el «yo» es todo lo que nos forma, desde patrones de activación neuronal hasta el pelo o los microorganismos que habitan nuestra saliva. También podemos pensar que somos un único órgano que se sitúa dentro de nuestro cráneo. Pero lo que dice Metzinger es que El organismo biológico no es, por tanto, el «yo», sino que produce una representación cuyo contenido es ese «yo». Seríamos, por tanto, una ficción útil, un «centro de gravedad narrativa» (Dennett en La conciencia explicada) para los actos que ―diríamos, en una forma verbal impersonal por concordancia― se dan.
*****
En la ciencia cognitiva, donde más a fondo se ha examinado la fenomenología de lo objetual ha sido en la «teoría de la contingencia sensomotora». Según esta teoría, lo que experimentamos depende de cierto «dominio práctico» de cómo las acciones cambian los inputs sensoriales. Cuando percibimos algo, no es que las señales sensoriales transporten el contenido de lo percibido, sino que este emerge del conocimiento implícito que tiene el cerebro de cómo las acciones y las sensaciones se acoplan entre sí. Desde esa perspectiva, la visión –como todas nuestras modalidades perceptivas– es algo que un organismo hace, y no una información pasiva que se le suministra a una «mente» centralizada (p. 201).
*****
Según la teoría de la contingencia sensomotora, soy perceptualmente consciente de que el tomate tiene una parte posterior –pese a no verla directamente– en virtud de un conocimiento implícito, «cableado» en mi cerebro, acerca de cómo cambiarán mis señales sensoriales entrantes si le doy la vuelta a un tomate (p. 202).
*****
Predijimos que los objetos virtuales que seguían comportamientos normales alcanzarían la percepción consciente de los sujetos antes que aquellos otros que incumplían las predicciones sensomotoras, y eso precisamente fue lo que confirmaron nuestros resultados (p. 205).
*****
Es el hecho de que nuestras percepciones tengan el carácter fenomenológico de «ser reales» lo que hace que resulte extraordinariamente difícil apreciar que, en realidad, las experiencias perceptivas no se corresponden necesariamente (ni, de hecho, nunca) de forma directa con cosas que tengan una existencia independiente de la mente. Una silla existe de manera independiente de la mente; la «sillidad» no (p. 218).
*****
Tal vez te parezca que el yo –tu yo– es «quien» está percibiendo lo que hay. Pero la cosa no funciona así. El yo es una percepción más, otra alucinación controlada, aunque de un tipo muy especial. Desde tu sentido de la identidad personal –la de ser un científico o un hijo, por ejemplo– hasta tus experiencias de tener un cuerpo o de simplemente «ser» un cuerpo, los múltiples y variados elementos de la yoidad son mejores conjeturas bayesianas, diseñadas por la evolución para mantenerte vivo (p. 228).
*****
Entre los pacientes de Penfield, había una mujer, conocida por las iniciales G. A., que, cuando se le estimulaba eléctricamente el giro temporal superior derecho (una parte del lóbulo temporal del cerebro), comenzaba a exclamar de manera espontánea: «Tengo la extraña sensación de no estar aquí… Es como si estuviera a medias aquí y a medias no». El propio Blanke comenzó a fascinarse por las EEC cuando un paciente suyo, al serle estimulada una parte similar del cerebro –el giro angular, en la unión de los lóbulos temporal y parietal– informaba de una experiencia similar: «Me veo a mí mismo tumbado en la cama, desde arriba, pero solo me veo las piernas». El factor común a casos como esos es una actividad inusual en regiones del cerebro encargadas del input vestibular (el sistema vestibular es el que gestiona el sentido del equilibrio) que participan también en la integración multisensorial. Parece ser que, cuando se altera la actividad normal en esos sistemas, el cerebro puede elaborar una «mejor conjetura» fuera de lo común acerca de la ubicación de su perspectiva en primera persona, aun cuando otros aspectos de la yoidad se estén manteniendo sin cambios (p. 245).
*****
Arthur Schopenhauer escribió en su día, «un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere» (p. 336).
Esta cita de Schopenhauer es maravillosa. Expresa a la perfección el argumento que expuse en contra del libre albedrío. Fui conocedor de ella después de la formulación, lo que me tranquilizó al ver que mis pensamientos habían recorrido un camino ya transitado por un gran pensador. El debate alrededor del libre albedrío deriva en la neurociencia de la toma de decisiones y en filosofía de la mente y filosofía moral; pero estas actividades son interesantes por sí mismas, no necesitan el concepto para subsistir. El concepto del libre albedrío (que he tratado en alguna reflexión y en un libro por publicar) carece de sentido, pero podemos seguir investigando la toma de decisiones morales, por ejemplo.
*****
Las decisiones sobre el bienestar animal no deberían fundamentarse en la similitud de la criatura en cuestión con los seres humanos ni en si logra superar cierto umbral arbitrario de competencia cognitiva, sino en su capacidad para sentir dolor y sufrir. Y si bien existe una infinidad de formas en que las criaturas vivas pueden sufrir, las más ampliamente compartidas por las diversas especies son aquellas que implican ataques a su integridad fisiológica (p. 377).
Me parece una descripción perfecta del foco de la moral. Como dijo Jeremy Bentham: «La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer».
*****
Inicié este capítulo defendiendo que la conciencia y la inteligencia no son lo mismo, y que la conciencia tiene más que ver con el hecho de estar vivos que con el de ser inteligentes. Quisiera acabarlo con una afirmación más contundente aún. No solo puede existir conciencia sin mucha inteligencia que la acompañe –no hace falta ser inteligente para sufrir, por ejemplo–, sino que la inteligencia puede existir sin conciencia también.
La posibilidad de que la inteligencia no vaya necesariamente acompañada de la capacidad de sufrimiento nos lleva a la etapa final de nuestro viaje a través de la ciencia de la conciencia (p. 380).
*****
Y luego está la posibilidad de que las máquinas tengan verdaderamente conciencia algún día. Si (voluntaria o involuntariamente) termináramos introduciendo en el mundo unas nuevas formas capaces de experiencia subjetiva, nos enfrentaríamos a una crisis ética y moral a una escala sin precedentes. Desde el momento en que algo tiene estatus consciente, también posee un estatus moral. Estaríamos obligados a minimizar su sufrimiento potencial del mismo modo que estamos obligados a minimizar el sufrimiento de las criaturas vivas (aunque no se puede decir que lo estemos haciendo demasiado bien en ese terreno) (p. 407).
*****
Vivimos dentro de una alucinación controlada que la evolución ha diseñado con el fin no de la precisión, sino de la utilidad (p. 420).
Las referencias a las páginas son diferentes al libro original debido a que lo he leído en formato Epub. El total de páginas en este formato es 572, por lo que pueden orientarse haciendo una regla de 3 a la hora de buscar en el libro las citas. Los asteriscos son la forma de separación de citas automática de ReadEra (la app que utilizo para leer, poner notas y extraer las citas subrayadas y las notas). Los dejo para que el lector pueda discernir (junto a las referencias a las páginas) qué es una cita y qué es un comentario mío. Cuando me permita la página tabular las citas quedará más claro, pero por el momento el formato que utilizaré será este.