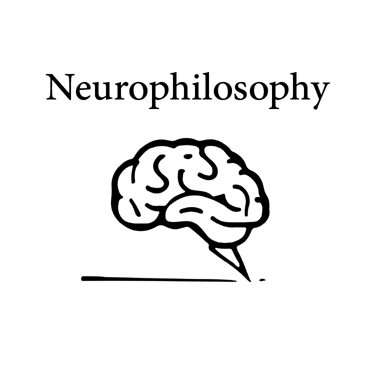La conciencia explicada
de Daniel Dennett
Sobre la evolución del monólogo interno, comenta Dennett:
[…] En otras palabras, estoy proponiendo que hubo un tiempo en la evolución del lenguaje en que las vocalizaciones tenían la función de solicitar y compartir información útil, aunque no tenemos por qué asumir que un espíritu cooperativo de ayuda mutua tuviera un valor de supervivencia, ni que habría sido un sistema estable si hubiera surgido. […] Por el contrario, debemos asumir que los costes y los beneficios fruto de participar de dicha práctica eran en cierta medida «visibles» para estas criaturas, y que un número suficiente de ellas vio que los beneficios para sí mismas superaban a los costes, de modo que los hábitos de comunicación acabaron por quedar establecidos dentro de la comunidad.
Entonces un buen día (en esta reconstrucción racional), uno de estos homínidos
«por error» pidió ayuda en un momento en que nadie que pudiera ayudarle se encontraba presente con la excepción de... ¡él mismo! Al oír su propia petición, la estimulación provocó el mismo tipo de preferencia para ayudar a los demás que hubiera causado en nuestro homínido una petición por parte de otro homínido.
Así que, para regocijo de nuestra criatura, ésta descubrió que había conseguido que ella misma respondiera a su propia pregunta.
Lo que estoy intentando justificar con este experimento mental, en el que deliberadamente he simplificado muchos detalles, es la afirmación de que la práctica de hacerse preguntas a uno mismo pudo surgir de forma natural como efecto secundario de la práctica de hacer preguntas a los demás, y que su utilidad sería parecida: sería una conducta que podría ser reconocida como potenciadora de las expectativas de un individuo al promover un control más eficaz de las acciones. Todo lo que se necesita para que esta práctica tenga su utilidad es que las relaciones de acceso preexistentes en el cerebro de un individuo sean algo menos que óptimas. Supóngase, en otras palabras, que, aunque la información adecuada para un fin determinado ya está en el cerebro, está en manos del especialista equivocado; el subsistema en el cerebro que necesita la información no puede obtenerla directamente del especialista, porque la evolución simplemente no ha llegado a establecer dicha «conexión». Sin embargo, el acto de provocar al especialista para «difundir» la información por el entorno y después confiar en la existencia de un par de orejas (y un sistema auditivo) para captarla, sería un modo de construir una «conexión virtual» entre ambos subsistemas» (páginas 208 y 209).
Simplemente… ¡Guau! Dennett tiene una capacidad increíble para argumentar la adaptabilidad evolutiva con un experimento mental o una historieta. Más adelante veremos algunos ejemplos de experimentos mentales que son altamente criticables por el uso ―intencionado o no― del sesgo de ignorancia y la imaginación de las personas, pero aquí encontramos un ejemplo encomiable. Las conocidas como historietas evolutivas o just so stories deben ser tomadas con mucha curiosidad porque si se caracterizan por algo, es por no ser ciencia. Cuando una afirmación no es falsable o es una explicación ad hoc que podría perfectamente elaborarse un relato paralelo para defender la antítesis, debemos sospechar y tener en cuenta que no es ciencia. No obstante, con esto, Dennett pretende ―y consigue― estimular la imaginación del lector en aras de elaborar un relato plausible de la evolución de la conciencia. En numerosas ocasiones surgen conversaciones donde se ofrecen dos alternativas y nos vemos forzados a responder por una de ellas. Este argumento puede estar cometiendo un error en su formulación llamado falacia de falsa dicotomía. Respecto a la conciencia, un ejemplo sería preguntar si creemos que la conciencia viene diseñada por una inteligencia superior o si creemos que se ha originado por azar. Esta formulación olvida la evolución por selección natural, un mecanismo que consigue complejidad de diseño aparente desde la simplicidad. Este mismo error lo cometió William Paley cuando planteó la analogía del relojero. Planteó la existencia de una inteligencia superior creadora a partir de la analogía que conectaba las cualidades de complejidad pertenecientes al reloj y a la naturaleza con el atributo de ser diseñado. En el caso de Paley, no solo fue una falsa dicotomía al decir que la complejidad viene de la inteligencia (descartando al azar por ser no concebible), sino que también comete una falacia de falsa analogía al decir que la complejidad que comparten el reloj y la naturaleza obliga a que compartan otras características, como la de tener un creador. Dennett continúa en esta línea con la adaptabilidad evolutiva del dibujo.
Hablar en voz alta es sólo una posibilidad. Hacerse dibujos es otro acto de automanipulación fácil de apreciar. Supóngase que un día uno de estos homínidos casualmente dibujara dos líneas paralelas en el suelo de su cueva, y al ver lo que había hecho, esas dos líneas le recordaron, visualmente, las márgenes paralelas del río que tendría que cruzar más tarde ese día, y esto a su vez le recordó que tenía que llevar consigo una cuerda para cruzarlo. Si no hubiera hecho el «dibujo», podemos suponer que habría caminado hasta el río y entonces se habría dado cuenta, después de echar un vistazo rápido, de que necesitaba su cuerda y de que tenía que volver atrás para buscarla. Ello significaría un notable ahorro de tiempo y energía que desarrollaría nuevos hábitos y acabaría por refinarse bajo la forma de un hacer dibujos privados «en el ojo de la mente» (página 210).
La apariencia del lenguaje y la conciencia parecen tener un motivo evolutivo claro, pero gracias a Dennett podemos ver lo beneficioso de un simple dibujo en la vida de un antepasado nuestro en una situación corriente. Dennett, sin intentarlo, ha formulado un argumento poderoso en favor de construcción del segundo cerebro y la escritura. Relacionar ideas en otro dispositivo o plasmarlas en un documento es la mejor vía para poder centrarnos en aprender cosas nuevas. Como dijo Jorge Luis Borges: «Escribimos libros para poder olvidar».
Dennett trata la evolución cultural conciencia hablando del poder replicativo de los memes, concepto desarrollado por Richard Dawkins en El gen egoísta de 1976 y término acuñado por el mismo autor para designar unidades de cultura o información con gran potencial replicativo. Los genes forman vehículos para perpetuarse en el acervo génico y, de forma parecida, los memes nos usan para perpetrarse en el acervo memético. Debemos ser cuidadosos con el lenguaje, ya que al hablar en estos términos para que se entienda el mensaje de manera más sencilla nos arriesgamos a que se nos acuse por denotar intencionalidad en los genes o en los memes. Es una clara falacia de la composición, pero nunca está de más señalar de antemano que no se quiere decir eso y que es una mera façon de parler.
Roger Bartra llamaría «exocerebro» a la parte de la mente que opera en un entorno cultural y social. A pesar de que no comparta su tesis principal ni el uso del término «mente» gracias a Gilbert Ryle (entre otros; comentaremos su libro El concepto de lo mental pronto), este término designa bien lo que Dennett quiere decir cuando habla de la evolución cultural de la conciencia, así como cuando habla de libre albedrío en otros textos y debates (es compatibilista, es decir, es determinista, pero cree en el libre albedrío). Este concepto de «exocerebro» nos recuerda ligeramente al nuevo concepto de «segundo cerebro», que pretende crear entramados de ideas en un sistema digital en aras de poder viajar por el paraje del pensamiento evitando olvidos.
Más adelante dice:
Si existen tan importantes —y a menudo olvidadas— diferencias, ¿por qué insisto entonces en establecer un paralelismo entre la conciencia humana y el software de un ordenador? Porque, como espero demostrar, ciertas características importantes de la conciencia humana, que en caso contrario seguirían siendo un misterio, son susceptibles de recibir una explicación reveladora, en el supuesto de que (1) la conciencia humana es una innovación demasiado reciente como para estar preconfigurada en la maquinaria innata, (2) es en gran medida un producto de la evolución cultural que se imparte a los cerebros en las primeras fases de su formación, y (3) de que el éxito de su instalación está determinado por un sinfín de microdisposiciones en la plasticidad del cerebro, lo cual significa que es muy posible que sus rasgos funcionalmente importantes sean invisibles al examen neuroanatómico a pesar de lo destacado de los efectos. Del mismo modo que a ningún informático se le ocurriría intentar comprender las ventajas y los inconvenientes de WordStar frente a WordPerfect a partir de información sobre las diferencias en los patrones de voltaje de la memoria, ningún investigador en ciencia cognitiva debería esperar comprender la conciencia humana partiendo solamente de datos neuroanatómicos. Además, (4) la idea de la ilusión del usuario de una máquina virtual es tentadora y terriblemente sugestiva: si la conciencia es una máquina virtual, ¿quién es el usuario con quien funciona la ilusión del usuario? Reconozco que las cosas están tomando un cariz sospechoso, que parece conducirnos inexorablemente de nuevo hacia ese yo cartesiano interno, sentado ante su estación de trabajo cortical y reaccionando ante la ilusión del usuario que produce el software que en ella corre; como veremos existen, no obstante, algunas maneras de rehuir tan fatal desenlace (páginas 232, 233).
Me gusta que se de cuenta del cariz sospechoso que va tomando el asunto por culpa del lenguaje ya que, precisamente por ello, estoy en contra de la jerga informática acerca del cerebro. Esta jerga nos ha llevado en otros campos a hablar de «información genética», por ejemplo, conduciendo a muchos pensadores brillantes que debía haber un programador y, por tanto, tirando por la borda toda la empresa evolutiva, que pretende explicar la complejidad desde la simplicidad, mediante cambios aleatorios y selección determinada por el ambiente.
Dennett me parece brillante en la mayoría de sus aduciones, sin embargo, aquí da una importancia a la cultura (en el punto 2, pero también en el 1 y el 3) que trata de quitarle mérito a la base neuroanatómica. Entiendo que viendo las similitudes neurológicas se pueda pensar en otro factor para explicar las diferencias, pero el diablo se encuentra en los detalles. No quiero decir que deba haber un nuevo tipo neuronal como las células de von Economo, presentes en delfines y elefantes, sino que la cantidad de neuronas y la conectividad entre ellas difiere mucho entre especies. Recordemos, por ejemplo, que la superficie aumenta al cuadrado mientras el volumen aumenta en proporción cúbica. O deberíamos también recordar que la existencia de hubs o plataformas neuronales (núcleos de gran conectividad) pueden ser prescindidos sin perturbación aparente a la conciencia, como pasó con aquella paciente china que en 2014 acudió al médico por problemas de equilibrio y mareos, para descubrir que carecía de cerebelo por una agenesia. Destaco que el cerebelo tiene aproximadamente el 50% de las neuronas del encéfalo. Todos estos factores y muchos más deberían ser tenidos en cuenta. No obstante, el punto de la crítica es que los comentarios de Dennett se encuentran infundados científicamente. Si la base neuroanatómica careciese de importancia no habría cambio anatómico en el crecimiento, sino solo cultural. Debería haber controles para esa hipótesis como chimpancés en un entorno cultural humano que desarrollasen niveles de conciencia similares. Y, aún así, la hipótesis no quedaría validada en su totalidad, ya que solo podríamos decir que la base neuroanatómica importaría menos de lo que pensábamos, pero para que fuese nula deberíamos observar el mismo efecto en perros, saltamontes, plantas, etc.
Pero no estoy haciendo justicia a Dennett. Estoy llevando demasiado lejos mis comentarios y él no quiere decir eso. Dennett apunta al hecho de que la conciencia es muy reciente como para ser innata. Y ahí lleva razón, ya que cambios evolutivos de tal calibre no se observan tan rápido. Respecto al punto acerca de la aparente interfaz de usuario que suele denominar teatro cartesiano estoy totalmente de acuerdo y, como veremos en otros comentarios, desarrolla el flaco favor que nos hace esta noción al pensamiento en materia de filosofía de la mente.
En otra ocasión comenta sobre los errores Freudianos:
«Señores, les invito a eructar a la salud de nuestro jefe».
(En alemán —la lengua en que originalmente fue proferido este enunciado— la palabra para decir «eructar» aufzustoßen, se coló en vez de la palabra para decir «brindar» anzustoßen.) En su explicación, Freud argumenta que este lapsus es la manifestación de un objetivo inconsciente por parte del hablante para ridiculizar o insultar a su superior, reprimido por las obligaciones políticas y sociales a las que debe hacer honor. Sin embargo, (...) no es razonable esperar que la intención del hablante de ridiculizar a su superior diera lugar en origen a un plan en el que se previera la palabra «eructar»: a priori, hay cientos de palabras y frases que podrían utilizarse con mayor plausibilidad para insultar o ridiculizar a alguien... No hay manera razonable de que el planificador hubiera podido anticipar que el objetivo de ridiculizar o insultar a su superior se vería satisfecho profiriendo la palabra «eructar», exactamente por la misma razón por la cual resulta improbable que el planificador hubiera escogido utilizar la palabra como insulto desde el principio. El único proceso que podría explicar la frecuencia de esos felices y azarosos lapsus freudianos, argumentan Birnbaum y Collins, es el de una «planificación oportunista». [...] Lo que parecen indicar ejemplos como el de más arriba, por tanto, es que los propios objetivos son agentes cognitivos, capaces de disponer de los recursos necesarios para reconocer las oportunidades de satisfacerse a sí mismos, y de los recursos comportamentales necesarios para sacar partido de esas opor-tunidades (Birnbaum y Collins, 1984, pág. 125) (página 256).
Me gustaría que se viese esto como un oasis jocoso al escrutinio de mis partes favoritas del libro. Se pueden comentar varios aspectos del fondo del texto, pero prefiero que nos quedemos con la forma y continuemos con otros apartados de mayor relevancia. Algo más adelante, dice Dennett:
En su influyente libro Vision (1982), el investigador del cerebro y de la IA David Marr propuso tres niveles de análisis que deberían ser tomados en consideración por todo intento de explicar cualquier fenómeno mental.
El nivel más abstracto o «superior», el nivel computacional, comporta un análisis de «el problema (la cursiva es mía) en tanto que tarea de procesamiento de la información», mientras que el nivel intermedio, el algorítmico, comporta un análisis de los procesos reales a través de los cuales dicha tarea de procesamiento de la información se lleva a cabo. El nivel más bajo, el nivel físico, comporta un análisis de la maquinaria neuronal y muestra de qué manera ésta ejecuta los algoritmos descritos en el nivel intermedio, realizando así su tarea tal como se describe de forma abstracta en el nivel computacional. Los tres niveles de Marr también podrían utilizarse para describir cosas que son mucho más simples que las mentes. Precisamente, podemos hacernos una idea de cuáles son las diferencias entre ellos viendo cómo se aplican a algo tan simple como un ábaco. Su tarea computacional es llevar a cabo cálculos aritméticos: producir una solución correcta a un problema aritmético, dados unos datos iniciales. A este nivel, pues, un ábaco y una calcula-dora de bolsillo son iguales; han sido diseñados para efectuar la misma tarea de «procesamiento de la información». La descripción algorítmica del ábaco es lo que usted aprende cuando aprende cómo manipularlo, es decir, las reglas para mover las cuentas durante el acto de sumar, restar, multiplicar o dividir. Su descripción física depende de lo que esté hecho: podría ser de cuentas de madera enhebradas en varillas sostenidas por un marco, o podría estar hecho con fichas de poker alineadas a lo largo de las juntas de las baldosas del suelo, o podría hacerse con un lápiz y una goma sobre una hoja de papel cuadriculado (páginas 289 y 290).
Este es un enfoque claramente funcionalista de la mente. Por supuesto que la conciencia es una función que, teóricamente, podría ser llevada a cabo por seres que no tuviesen nuestro sustrato físico, pero encuentro problemática esta visión. Es algo recurrente en biología que la estructura determina la función. Las funciones de las proteínas vienen determinadas por sus estructuras, la función de la bicapa lipídica viene determinada por su estructura anfipática, con fosfolípidos con cabeza hidrofílica y cola apolar dispuestos hacia el interior y exterior celular, la función de los orgánulos celulares depende de su estructura, etc. A pesar de que pueda imaginar otro sustrato que permita realizar los procesos que dan lugar a la conciencia, es probable que no sea posible ya que otro sustrato implicaría otra estructura y, por ende, otra función. Es posible que estemos cayendo en una falsa analogía al querer comparar una silla, una mesa o un ábaco ―que pueden cumplir su función a pesar de estar compuestos por madera, plástico o metal― a la conciencia. El metabolismo celular, con todo su dinamismo, resulta imposible de imaginar si se intenta replicar con madera, plástico o metal.
La idea de zombi filosófico es un escenario propuesto en el que algo pudiera presentar el comportamiento humano sin un ápice de indiscernibilidad y, sin embargo, carecer de conciencia. Contra los zombis filosóficos dice al poco tiempo:
Siempre vuelve, una y otra vez, independientemente de cuál sea la teoría propuesta: Todo esto está muy bien; todos esos detalles funcionales sobre cómo el cerebro hace esto y lo otro, pero puedo imaginarme todo esto ocurriendo en una entidad, ¡sin que haya ninguna conciencia real! Una buena respuesta para estas observaciones, que rara vez se da, es: ¿Ah sí? ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que ha imaginado «todo esto» con el suficiente detalle y con la suficiente atención hacia todas sus implicaciones? ¿Qué le hace pensar que su afirmación es una premisa conducente a alguna conclusión interesante? Pensemos en lo fríos que nos dejaría un vitalista moderno si dijera: Todo esto está muy bien; todos esos detalles sobre el ADN, las proteínas y todo lo demás, pero puedo imaginar la posibilidad de descubrir una entidad que fuera y actuara como un gato, de la sangre que circulase por sus venas al ADN de sus «células», pero que no estuviera vivo. (¿Puedo realmente? Por supuesto: ahí está, maullando, y después Dios me murmura al oído, «¡no está vivo! ¡No es más que un no-sé-qué mecánico hecho de ADN!». Y yo, en mi imaginación, Le creo.) (página 295)
Queda bastante claro que la critica a la imaginabilidad es aplastante. Que algo sea imaginable, no significa nada. Y, sin embargo, es una de las herramientas más empleadas en filosofía de la mente.
Continúa contra el teatro cartesiano utilizando de ejemplo sistemas automatizados que manipulasen representaciones mentales y comunicasen sus resultados a otros sistemas que ya «supiesen» sin tener acceso fenoménico a ello:
Las personas no son sistemas CADBLIND. El hecho de que un sistema CADBLIND pueda manipular e inspeccionar sus «imágenes mentales» sin la participación de un Teatro Cartesiano no prueba en sí mismo que no haya Teatro Cartesiano en el cerebro humano, pero prueba que no necesitamos postular un Teatro Cartesiano para explicar el talento humano de resolver problemas «en el ojo de la mente». Efectivamente, existen procesos que son muy parecidos a la observación, pero cuando despojamos la metáfora del TRC de Kosslyn de todo lo que resulta superfluo, eliminamos precisamente aquellos rasgos que hacen necesario el Teatro Cartesiano. No tiene por qué haber un tiempo y un espacio donde «todo se junta» en beneficio de un único y unificado discriminador; las discriminaciones pueden llevarse a cabo de modo distribuido, no sincrónico y multinivel (página 311).
Este comentario es muy relevante ya que muestra una falta de necesidad del concepto, que es el principal argumento de los idealistas o, incluso, de aquellos que no son idealistas pero que suelen apuntar a que la conciencia es «lo único de lo que pueden estar seguros». O, incluso de John Searle, que apunta a que la conciencia no puede ser una ilusión ya que, de serlo, esa ilusión es la conciencia en sí, tan real como el concepto ambiciona ser. Por otro lado, aquello que comentaba de que unos sistemas procesaban representaciones mentales que luego pasaban a otros que «sabían» sin necesidad de acceso fenoménico recuerda mucho a la conciencia de acceso de Ned Block.
Dennett habla en otra ocasión de la posibilidad de encontrar algún error en la creencia de la conciencia:
Se puede tener la tentación de cortar este nudo gordiano, declarando que mi pensamiento (o mi creencia) sobre lo que yo siento es exactamente la misma cosa que lo que es realmente mi experiencia. En otras palabras, se tiene la tentación de insistir en el hecho de que no hay espacio lógico para que se cuele ningún error entre ellos, ya que son la misma cosa. Esta afirmación tiene algunas propiedades interesantes. Detiene la amenazadora explosión en el primer paso —que, normalmente, suele ser el mejor lugar para parar una explosión o una regresión— y tiene cierto atractivo desde el punto de vista intuitivo, que podemos expresar con una pregunta retórica: ¿Qué sentido le podemos dar a la afirmación de que algo me pareció que me parecía (que me parecía...) ser un caballo? (página 330)
Este punto resulta un buen argumento en contra del argumento anti-reduccionista de John Searle. Searle apunta a la imposibilidad de decir que la conciencia es una ilusión, como sí podríamos decir eso mismo del arco iris. Esto ―apunta Searle― resulta de la posibilidad de ser disuadidos de que el arco iris parezca algo que no sea. Esto no se puede decir de la conciencia ―dice Searle― porque la conciencia es, por definición, aquello que parece ser.
En esta misma línea habla de las creencias erróneas sobre lo que sentimos:
Ésta es una de aquellas situaciones en que con dos manos no basta. Pues, como Rosenthal nos ha demostrado, además de «lo que yo siento» y «lo que finalmente digo» parece que tiene que haber un tercer hecho intermedio: mi creencia de lo que yo siento." Ya que cuando digo sinceramente lo que digo, queriendo decir lo que quiero decir, expreso una de mis creencias: mi creencia sobre lo que yo siento. Evidentemente, hay todavía un cuarto hecho intermedio: mi pensamiento episódico de que así es como yo lo siento. ¿Podría ser errónea mi creencia sobre lo que yo siento? O ¿no podría ser que yo sólo piense que así es como lo siento? O, en otras palabras, ¿no podría sólo parecerme que ésta es mi actual experiencia? Otto quería una separación, pero ahora se nos amenaza con más: entre la experiencia subjetiva y la creencia sobre ella, entre la creencia y el pensamiento episódico engendrado por el camino hacia la expresión verbal, y entre ese pensamiento y su expresión última (página 330).
Este resulta, en mi opinión, un buen contraargumento a los qualias, la privacidad de la consciencia y la consciencia como ilusión imposible de John Searle. Encontramos partes de la corteza importantes en las representaciones mentales. Entre ellas, la corteza insular (parte de la corteza gustativa primaria) tiene una función muy peculiar: representar estados internos. Las personas con daño en esta corteza carecen de síndrome de abstinencia o craving, como ha mostrado la literatura científica (un ejemplo es el artículo de los heavy smokers de Antonio Bechara). Estas personas no están en el error acerca de su abstinencia, realmente no tienen. Este sería un punto en favor de Searle. Sin embargo, tenemos miles de situaciones no patológicas donde podemos encontrar que podemos estar equivocados acerca de nuestros estados internos o representaciones. La propia memoria es uno de esos bastiones repletos de errores. Dice Dennett acerca de estos errores en la memoria:
[…], considérese una vez más el papel de la memoria, según la concibe la psicología del sentido común. Incluso si resulta intuitivamente plausible que usted no esté equivocado sobre lo que siente en este momento, no resulta intuitivamente plausible que usted no esté equivocado sobre lo que sentía entonces. Si la experiencia que usted está refiriendo es una experiencia pasada, su memoria —aquello sobre lo que usted se basa para elaborar su relación— podría estar contaminada por algún error. Quizá su experiencia se produjera de una manera determinada, pero usted ahora la recuerda como si se hubiera producido de otra (página 331).
De especial relevancia son estos errores cuando consideramos que ellos contribuyen a cómo representamos el mundo. Ejemplos de esto en la literatura hay miles que no es labor actual recordar, pero un caso cercano que puede dar una idea a cualquiera es cómo mejora un estudiante de medicina a la hora de observar imágenes médicas gracias a la experiencia. Si el estudiante tiene un mal recuerdo de haber aprendido que ciertos detalles son artefactos de la imagen y no tumores, este mal recuerdo cambiará su representación de la imagen percibida de sobremanera. Dennett ya había comentado los modelos orwellianos y estalinianos de los fenómenos temporales, donde el modelo orwelliano indica una edición de la percepción previa a la representación consciente o fenoménica y el modelo estaliniano indica un procesamiento e interpretación de la versión única de la experiencia. A continuación, Dennett aboga por el abandono de modelos orwellianos y estalinianos de la memoria:
Si individuamos los estados (creencias, estados de conciencia, estados de intención comunicativa, etc.) por su contenido —que es la manera tradicional de individuar en la psicología del sentido común—, acabamos por vernos obligados a postular diferencias que son sistemáticamente imposibles de descubrir por cualquier medio, desde dentro o desde fuera y, durante el proceso perdemos la intimidad subjetiva o la incorregibilidad que se supone que es el sello de la conciencia. Ya pudimos ver ejemplos de ello en el capítulo 5 en nuestro examen de los modelos orwellianos y estalinianos de los fenómenos temporales. Y la solución no consiste en aferrarse a una u otra doctrina que nos proporcione la psicología del sentido común, sino en abandonar esta característica de la psicología del sentido común (páginas 331 y 332).
Recuerda un poco al eliminativismo o materialismo eliminativista por esta actitud de querer eliminar la terminología de la psicología popular por ser "missleading" y vacía de contenido. Continúa Dennett con un punto muy interesante acerca de dónde se produce la comprensión:
«Pero, ¿dónde se produce la comprensión?» Ésta es la pregunta que ha permanecido oculta en el centro de la controversia desde el siglo XVII. Descartes se encontró con un muro de escepticismo cuando insistió (con razón) en el hecho de que los mecanismos cerebrales podían explicar una buena parte del proceso de comprensión. Por ejemplo, Antoine Arnauld, en sus objeciones a las Meditaciones, señaló que «a primera vista parece increíble que pueda ocurrir, sin la asistencia de un alma, que la luz reflejada por el cuerpo de un lobo en los ojos de una oveja mueva las diminutas fibras de los nervios ópticos, y que al alcanzar el cerebro, este movimiento esparza los espíritus animales por los nervios de modo que precipite la huida de la oveja» (1641, pág. 144). Descartes respondió que esto no es más increíble que la capacidad que tienen los humanos de soltar los brazos para protegerse al caer, una reacción que también se produce de forma completamente mecánica, sin la ayuda de un «alma». Esta idea de una interpretación «mecánica» en el cerebro es la base de toda teoría materialista de la mente, pero constituye un desafío para una intuición con mucho arraigo: nuestro sentido de que para que se produzca un entendimiento real, debe haber alguien ahí para validar los procedimientos, para presenciar los acontecimientos cuyo curso constituye el entendimiento. (El filósofo John Searle explota esta intuición en su famoso experimento mental de la Habitación/Sala/Cámara China, que consideraremos en el capítulo 14.) (página 333)
Esta idea del homúnculo es la clave para todo este problema de la representación, los qualias y, en general, la conciencia. Esta concepción primitiva de la psicología popular no hace ningún bien a la comprensión del fenómeno a pesar de que nos haya servido para asumir responsabilidad y tener un sentido moral primitivo a la hora de agruparnos como primates que buscan la supervivencia en un mundo rodeado de amenazas. El experimento de la habitación china de John Searle explota esta intuición al decir que la persona dentro de la caja puede recibir estímulos y expulsar resultados siguiendo unas reglas sin necesidad de comprender, en su caso, el idioma chino. El argumento va en contra de la llamada IA fuerte, pero, ¿qué es realmente comprender si no es hilar o agregar términos y conceptos relacionados a cosas en el mundo? Cuando se le comienza a enseñar a un bebé a hablar, comenzamos por los sustantivos, señalando las galletas a la vez que las nombramos. Este, cuando ha asociado esos fonemas a esa representación, los reproduce de forma deteriorada diciendo algo como «lleta» o «eta». Con los verbos sucede algo similar más adelante. La maravilla del lenguaje que posee un adulto educado no es algo de naturaleza distinta a esto. Decir que el adulto educado comprende y la IA y el bebé no lo hacen es hacer una distinción cualitativa cuando la diferencia es de grado. Continúa Dennett con la noción de homúnculo procesador de información:
Pero incluso cuando usted tiene un ojo cerrado, en la mayoría de los casos usted no percibirá su punto ciego. ¿Por qué? Dado que su cerebro nunca tiene que tratar con información de entrada procedente de esta área de la retina, éste no dedica recursos para operar con esa información. No hay ningún homúnculo responsable de recibir información procedente de esa área, así que como no llega información, tampoco hay nadie para quejarse de ello. Una ausencia de información no es lo mismo que información sobre una ausencia. Para que usted pueda percibir un vacío, algo en su cerebro deberá responder a un contraste: sea entre la frontera entre el interior y el exterior —y su cerebro carece de los mecanismos para hacer esto en este punto— o entre el antes y el después: ahora ve el disco, ahora no lo ve. (Así es como la desaparición del disco negro de la figura 11.2 le advierte de su punto ciego). (página 336)
Y sobre el fenómeno de la visión ciega:
Dado que las vías normales de la información visual en el cerebro se han visto alteradas o cortadas, sería de esperar que las personas que padecen de escotoma fuesen totalmente incapaces de captar ninguna información visual sobre lo que ocurre un su campo visual ciego. Después de todo, son ciegos. Y eso es precisamente lo que ellos mismos dicen: no experimentan nada visual dentro de los límites de sus escotomas: ni destellos, ni siluetas, ni colores, ni puntos luminosos, ni chispazos. Nada. (páginas 336 y 337)
Continúa sobre la visión ciega:
Aquí es donde la política ultraconservadora de la heterofenomenología produce sus beneficios. Tanto los sujetos con visión ciega como las personas con ceguera histérica son aparentemente sinceros es sus declaraciones de no ser conscientes de lo que ocurre en su campo ciego. Así pues, sus mundos heterofenomenológicos son parecidos, cuando menos en todo lo referente a su presunto campo ciego. Y sin embargo hay una diferencia. Poseemos menos conocimientos sobre las bases neuroanatómicas de la ceguera histérica de los que poseemos sobre la visión ciega, y, sin embargo, intuitivamente, tendemos a ser mucho más escépticos ante sus negativas. ¿Qué nos hace sospechar que las personas con ceguera histérica no son realmente ciegas, que incluso son hasta cierto punto conscientes de sus mundos visuales? Las circunstancias sospechosamente propicias de su ceguera nos hacen dudar, pero más allá de esta evidencia circunstancial hay una razón más simple: dudamos de su ceguera porque, sin ninguna ayuda, las personas con ceguera histérica a veces utilizan la información que reciben de sus ojos de un modo que los sujetos con visión ciega no lo hacen (página 339).
Nuestro juicio sobre ciertos puntos flacos de nuestra comprensión de la conciencia difiere según nuestros sesgos hacia la conciencia de acceso y no fenoménica, pero más aún, por nuestro conocimiento del fenómeno. Cuanto más conozcamos acerca de la conciencia, menos fabularemos. Ocurre en situación de déficit cognitivo motivo de fabulaciones, es decir, elucubraciones que den sentido a nuestra experiencia defectuosa. Una anosognosia ―o falta de conciencia de déficit― es un problema a tratar previo al déficit motivo de la consulta.
Sobre la conciencia como base para la responsabilidad moral:
¿Cuál es entonces la diferencia entre el seguimiento inconsciente de protocolos y el seguimiento consciente de protocolos? Cuando consideramos los protocolos que nuestros cuerpos siguen inconscientemente, gracias a unos detectores de condiciones «ciegos y mecánicos», resulta tentador decir que, puesto que se trata de protocolos inconscientes, no son tanto nuestros protocolos como los protocolos de nuestro cuerpo. Nuestros protocolos son (podríamos decir que por definición) nuestros protocolos conscientes; aquellos que nosotros formulamos de manera deliberada y consciente, con la oportunidad de reflexionar (conscientemente) sobre sus pros y sus contras, y la oportunidad de ajustarlos y corregirlos a medida que una situación se desarrolla en nuestra experiencia (página 341).
En este sentido que comenta Dennett, somos responsables de aquellos procesos que aparecen en nuestra conciencia. Mejor dicho: nos sentimos responsables de aquellos protocolos. Valoramos diferentes nuestras acciones conscientes que nuestros actos inconscientes por la intencionalidad, y por eso atribuimos responsabilidad moral a los primeros y no a los segundos. «No son tanto nuestros protocolos como los protocolos de nuestro cuerpo». Los sacamos de nuestra persona, los expulsamos de nuestra forma de ser en aras de seguir siendo virtuosos. Esto es de interés debido a que cómo nos vemos a nosotros mismos es importante. Como hemos comentado, la corteza insular representa estados internos, por lo que una hipótesis a testar podría ser si gente con deterioro parcial o total de esta tiene un efecto más leve o incluso nulo de esta perspectiva moral sobre sí mismos, denotando sus conductas de producción de daño conscientemente como actos moralmente más permisibles o sin diferencia alguna con aquellos actos producidos de manera no deliberada.
Sobre el apetito epistémico, es decir, el apetito de conocimiento que sentimos y por lo que, en caso de incertidumbre o ignorancia, tendemos a fabular respuestas, dice Dennett:
«La negligencia como pérdida patológica del apetito epistémico»
El lema del cerebro para tratar con los puntos ciegos podría ser: no me hagas preguntas y no te contaré mentiras. Como vimos en el capítulo 1, en tanto en cuanto el cerebro pueda saciar su apetito epistémico, éste no necesita nada más. ¿Pero qué ocurre en aquellas ocasiones en que hay mucho menos apetito epistémico del que debería haber? Éstas son las patologías de la desatención (página 367).
Sobre la discontinuidad de la conciencia:
El principal fallo en la idea de «repleción» reside en el hecho de que comporta la idea de que el cerebro está aportando algo, cuando la verdad es que el cerebro está ignorando algo. Lo cual lleva a muchos grandes pensadores a cometer crasos errores perfectamente personificados por Edelman: «Una de las características más sorprendentes de la conciencia es su continuidad» (1989, pág. 119). Esto es totalmente falso. Una de las características más sorprendentes de la conciencia es su discontinuidad, como nos revelan hechos como el del punto ciego o los vacíos sacádicos, por recurrir a los ejemplos más simples. La discontinuidad de la conciencia es sorprendente precisamente por la aparente continuidad de la conciencia. Neumann (1990) señala que la conciencia puede, por lo general, ser un fenómeno lleno de vacíos y, en tanto que los límites temporales no son percibidos con claridad, no habrá ninguna sensación de vacío en el «flujo» de la conciencia. En palabras de Minsky, «Nada parecerá discontinuo, salvo que sea representado así. Paradójicamente, nuestra continuidad proviene, no de una genuina perceptividad, sino de nuestra maravillosa insensibilidad ante la mayor parte de los cambios» (1985, pág. 257) (página 367).
Mi reacción a este trozo probablemente fue como la que haya tenido el lector. Menudo cambio de perspectiva. Tiene mucho sentido, desde la visión de Dennett, que apunte a un modelo de borradores múltiples de la conciencia, ya que los vacíos sacádicos, por ejemplo, muestran cómo lo que conocemos como conciencia se compone de muchos puntos discontinuos de información, muchos borradores. Sobre la supresión sacádica:
Dado que todos los cambios en la pantalla se producen durante los movimientos sacádicos, los centinelas no consiguen dar ninguna alarma efectiva. Hasta hace poco, el fenómeno se conocía con el nombre de «supresión sacádica» (página 372).
Sobre apariencia y realidad:
«Me parece que usted ha negado la existencia de la mayoría de los fenómenos indudablemente reales que existen: las apariencias reales de las que no pudo dudar ni Descartes en sus Meditaciones»
En cierto sentido, está usted en lo cierto; eso es precisamente lo que estoy negando que exista. Volvamos por un momento al fenómeno de la repleción del color de neón. En la contraportada, parece haber un anillo rosado ligeramente brillante.
«No cabe duda de que es así.»
Pues no hay ningún anillo rosado y brillante. No realmente.
«De acuerdo. ¡Pero parece haberlo!»
Efectivamente.
«¿Dónde está, pues?»
¿Dónde está qué?
«El anillo rosado y brillante.»
No hay ninguno; creía que usted acababa de reconocerlo.
«Bueno, sí, no hay ningún anillo rosado ahí en la página, pero parece haber uno.» Efectivamente, parecer haber un anillo rosado y brillante.
«Hablemos pues de ese anillo.»
¿Cuál?
«Ése que parece haber.»
No hay ningún anillo rosado que simplemente parezca haber.
«Mire usted, ¡yo no estoy diciendo que parezca haber un anillo rosado y brillante, sino que realmente parece haber un anillo rosado y brillante!»
No puedo más que estar de acuerdo. ¡Nunca podré acusarle de falta de ingenio al hablar! Eso es realmente lo que quiere decir cuando dice que parece haber un anillo rosado y brillante.
«Mire. No es sólo lo que quiero decir. No se trata sólo de que yo piense que parece haber un anillo rosado y brillante, ¡es que realmente parece haber un anillo rosado y brillante!»
Ya está. Ya ha caído en la trampa, como muchos otros. Parece que usted piensa que hay una diferencia entre pensar (juzgar, decidir, ser de la más sincera opinión de) que algo le parece a usted rosado y que algo realmente le parece a usted rosado. Pero no hay diferencia. No hay ningún fenómeno de apariencia real, además del fenómeno de juzgar de un modo o de otro que algo es algo (páginas 374 y 375).
Esta reflexión me parece de una importancia supina. Cuando se habla de la realidad y de la existencia, en numerosas ocasiones nos vemos obligados a incurrir en sinsentidos debido a la falta de definición o flexibilidad del concepto. Cuando alguien dice que el llamado «contenido de la conciencia» existe y es real, puede parecer que queda totalmente justificada su afirmación diciendo que es lo único que tenemos por seguro o que es analíticamente verdadero y, por tanto, necesario. En última instancia, incluso se puede apelar a las emociones apuntando a que se está desestimando el dolor de las personas como algo «no real». En esta reflexión queda claro cómo cuando se habla de realidad y existencia, se está hablando de realidad objetiva y existencia ontológica o física, respectivamente. Veritas est adaequatio rei et intellectus, es decir, la verdad es la adecuación ―o correspondencia― entre la cosa y el intelecto. Si evaluamos el intelecto, no podemos decir que pertenezca a la realidad o, de lo contrario, nos quedaremos sin criterio demarcador de verdad, ya que todo lo que aparezca en el intelecto será, necesariamente, perteneciente a la realidad.
Sobre el significador central:
Suponga que hubiera un Significador Central. Pero suponga que en vez de estar sentado en el Teatro Cartesiano contemplando la presentación, el Significador Central está sentado a oscuras y tiene presentimientos; de repente se le ocurre que podría haber algo rosado ahí fuera, del mismo modo que a usted le pareciera de repente que detrás suyo hay alguien. «¿Qué son exactamente los presentimientos? ¿De qué están hechos?» Buena pregunta, que de momento sólo puedo responder de forma evasiva, con una caricatura. Estos presentimientos son proposiciones que el Significador Central se exclama a sí mismo en su lenguaje privado, el mentalés. Así que su vida consiste en una secuencia de juicios, que son oraciones en mentalés, expresando una proposición después de otra, a una velocidad tremenda. Algunas de estas proposiciones, decide hacerlas públicas, en su traducción castellana. Esta teoría tiene la virtud de eliminar el figmento, la proyección en el espacio fenoménico, la repleción de todos los espacios blancos en la pantalla del teatro, pero todavía tiene un Significador Central y el lenguaje del pensamiento. Revisemos, pues, la teoría. Suprimamos, primero, el Significador Central, distribuyendo todos sus juicios por el cerebro en el espacio y en el tiempo: todo acto de discriminación o de discernimiento o de fijación de contenido se produce en algún lugar, pero no hay un discernidor que haga todo el trabajo. En segundo lugar, suprimamos el lenguaje del pensamiento; el contenido de los juicios no tiene por qué ser expresable en forma «preposicional», eso es un error, un caso de proyección errónea y demasiado entusiasta de las categorías del lenguaje en las actividades del cerebro. «Así que los presentimientos son como actos de habla pero sin actor y sin habla.» (páginas 375 y 376).
Esta reflexión se une en mi pensamiento a otras que ya vienen tomando forma desde hace algún tiempo. Estas son la moral sin agente moral, la gratitud sin remitente, el acto sin agente. No reconozco agencia moral en las personas pero considero que hay actos inmorales. No hay agente mágico que me regale la vida, pero agradezco lo bueno de ella. Hay acciones que parecen ser llevadas a cabo por personas, mientras la coherencia del concepto de yo como agente unitario se desvanece.
Sobre el alma:
[…] Todo aquello a lo que usted está renunciando no es más que una pepita con un carácter muy especial que, por otra parte, tampoco podría ser especial. ¿Por qué debería usted tener una mejor opinión de sí mismo si resultara ser una perla mental dentro de la ostra cerebral? ¿Qué tendría de tan especial el hecho de ser una perla mental? «Una perla mental, a diferencia de un cerebro, podría ser inmortal.» La idea de que el yo —o el alma— no es realmente más que una abstracción se le antoja a mucha gente como una idea negativa, como una negación en lugar de algo positivo. Pero de hecho merece mucho la pena adoptarla, incluso —si es que eso le preocupa— porque proporciona una concepción mucho más robusta de la inmortalidad potencial de lo que podemos encontrar en las ideas tradicionales que cualquiera pueda tener sobre el alma, pero esto tendrá que esperar hasta el capítulo 13. Primero, tendremos que ocuparnos de una vez por todas de los qualia, que aún tienen un fuerte arraigo en nuestra imaginación (página 379).
Y continúa sobre los qualia:
No es difícil comprender por qué los filósofos se han hecho un enorme lío con los qualia. Empezaron por donde empezaría todo aquel con un mínimo de sentido: con las intuiciones más fuertes y claras sobre sus propias mentes. Todas estas intuiciones, ¡ay!, constituyen un círculo cerrado de doctrinas que se sostienen entre sí, aprisionando las mentes de los filósofos en el Teatro Cartesiano. Y a pesar de que los filósofos han descubierto las paradojas inherentes a este círculo cerrado de ideas —éste es precisamente el motivo por el cual existe toda esa bibliografía sobre los qualia—, nunca han dispuesto de una visión alternativa completa a la que adherirse, de modo que han persistido en fiarse de sus fuertes intuiciones, lo cual siempre los devuelve a esa prisión paradójica. Por eso la bibliografía sobre los qualia se hace cada vez más oscura, sin llegar nunca a un acuerdo (página 381).
¿Podremos algún día comenzar a pensar de manera correcta sobre la conciencia o, para ello, necesitaremos prescindir del lenguaje que habituamos? Sobre Locke y cualidades primarias y secundarias:
La ciencia moderna —ésta es la versión más o menos estándar de la historia— ha suprimido los colores del mundo físico, sustituyéndolos por radiaciones electromagnéticas incoloras de longitudes de onda diferentes, que rebotan sobre las superficies que de forma variable reflejan y absorben esas radiaciones. Podría parecer que el color está ahí afuera, pero no es así. Está aquí dentro, en «los ojos y el cerebro del observador». (Si los autores del pasaje no fuesen unos materialistas tan buenos, probablemente habrían dicho que el color está en la mente del observador, lo que los habría salvado de la lectura absurda que acabamos de hacer de sus palabras, pero les habría causado muchos más problemas.) Pero, entonces, si no hay ningún pigmento interno que pueda colorearse en algún sentido especial, subjetivo, interno a la mente y fenoménico del término, ¡los colores desaparecen por completo! Algo tiene que ser esos colores que conocemos y amamos, esos colores que mezclamos y combinamos. ¿Dónde, ay, pueden estar? Éste es el viejo enigma filosófico con el que tenemos que enfrentarnos. En el siglo XVII, el filósofo John Locke (y antes que él, el científico Robert Boyle) bautizó las propiedades como los colores, los olores, los sabores y los sonidos con el nombre de cualidades secundarias, que distinguía de las cualidades primarias como el tamaño, la forma, el movimiento, el número y la solidez. Las cualidades secundarias no eran cosas en la mente, sino poderes de las cosas en el mundo (gracias a sus cualidades primarias particulares) para producir y provocar ciertas cosas en las mentes de los observadores. (¿Y qué ocurre cuando no hay ningún observador? Éste es el eterno y conocido enigma del árbol que cae en el bosque. ¿Hace algún ruido? La respuesta queda como ejercicio para el lector.) La definición de las cualidades secundarias que dio Locke se ha convertido en la interpretación más común de la ciencia que hace el profano, y tiene sus virtudes, pero también se cobra sus prendas: las cosas producidas en la mente. La cualidad secundaria de rojo, por ejemplo, era para Locke la propiedad disposicional o poder que poseen ciertas superficies de los objetos físicos, gracias a los rasgos microscópicos de su textura, para producir en nosotros la idea de rojo cada vez que la luz se reflejaba desde esas superficies hacia nuestros ojos. Puede que el poder del objeto exterior esté bastante claro, así lo parece por lo menos, pero, ¿qué cosa puede ser una idea de rojo? ¿Podemos acaso decir que, como un bonito traje azul, está coloreada, en cierto sentido? ¿O, por el contrario, debemos decir que, como una animada discusión sobre el color morado, es sobre un color, sin que por ello podamos decir que ella misma está coloreada? Ello nos abre algunas posibilidades, pero, ¿cómo puede ser una idea sobre un color (el color rojo, por ejemplo), si no hay nada en ninguna parte que sea rojo? (páginas 382 y 383).
Esta visión es claramente el materialismo eliminativista de los Churchland: observamos conceptos que han sido sustituidos en la historia de la ciencia porque se ha mostrado que no eran aptos, como por ejemplo el flogisto y el éter. Pensamos que la conciencia es otro concepto que requiere, a la luz de la evidencia y reflexión actuales, que prescindamos de él y reformulemos en aras de llevar a cabo una investigación fructífera. Dennett continúa con una negación directa de qualias:
Los filósofos han adoptado varios nombres para las cosas en el observador (o propiedades del observador) que se supone que proporcionan cobijo a los colores y el resto de propiedades que han sido expulsadas del mundo «externo» por las victorias de la física: «sensaciones puras», «sensa», «cualidades fenoménicas», «propiedades intrínsecas de las experiencias conscientes», «el contenido cualitativo de los estados mentales» y, por supuesto, «qualia», el término que yo utilizaré aquí. Existen diferencias bastante sutiles entre las definiciones de cada uno de estos términos, pero no me voy a andar con muchos miramientos con ellas. En el capítulo anterior pareció que yo negaba la existencia de cualquiera de estas propiedades y, sin que sirva de precedente, esta vez sí es lo que parece: niego que cualesquiera de estas propiedades exista. Pero (y aquí vuelve nuestro tema recurrente) estoy completamente de acuerdo en que parece haber qualia (página 384).
Siguiendo el motivo anterior, resalta que está de acuerdo en que parece haber qualia. Me extraña cómo, a pesar de ver de manera tan pristina el error de aquellos que abogan por los qualias, se resiste a referirse a la libertad como un error de misma magnitud. No obstante, ese tema requiere otra reflexión ya que no se trata en este libro. Continúa con la segunda parte del anillo rosa:
Cuando alguien dice «sé que el anillo no es realmente rosa, pero la verdad es que parece rosa», la primera cláusula expresa un juicio sobre algo en el mundo, y la segunda cláusula expresa un juicio de segundo orden sobre un estado discriminativo sobre algo en el mundo. La semántica de dichos enunciados deja claro cuál es la supuesta naturale-za de los colores: las propiedades de reflexión de las superficies de los objetos o de los volúmenes transparentes (el cubito de hielo rosa o un rayo de luz fluorescente). Y de hecho eso es efectivamente lo que son, aunque determinar exactamente qué propiedades de reflexión tienen no es tarea fácil (por motivos que estudiaremos en el próximo apartado) (páginas 384 y 385).
Diferencia entre máquina y cerebro:
Por este motivo llevamos muestras de color o de tela cuando vamos a la tienda, porque así podemos poner las muestras de los colores que queremos comparar en el mundo exterior una junto a otra. ¿Qué ocurre, de acuerdo con mi propuesta, cuando hacemos estas comparaciones «en nuestros ojos de la mente»? Pues algo muy parecido a lo que ocurriría en una máquina —un robot— que también fuera capaz de efectuar estas comparaciones. Recuérdese el Vorsetzer del CADBLIND Mark I del capítulo 10 (aquel que tenía una cámara que se podía enfocar hacia la pantalla del sistema de CAD). Supóngase que le presentamos una imagen en color de Papá Noel y le preguntamos si el rojo de esta imagen es más oscuro que el rojo de la bandera americana (un dato que ya tiene almacenado en memoria). Esto es lo que haría: recuperaría de la memoria su representación de la Old Glory y localizaría las franjas «rojas» (llevan la etiqueta «rojo 163» en su diagrama). Después comparará este rojo con el rojo del traje de Papá Noel en la imagen que tiene enfrente de la cámara, que el sistema de gráficos en color traducirá como rojo #172. Finalmente, comparará ambos rojos restando 163 a 172 y obteniendo 9 como resultado, lo cual podría tener la interpretación, pongamos por caso, de que el rojo de Papá Noel le parece (a él) algo más oscuro y más rico que el rojo de la bandera americana. [...] El tipo de diferencia que las personas creen que hay entre cualquier máquina y cualquier experimentador humano (recuérdese la máquina catadora de vinos que imaginamos en el capítulo 3) es algo que niego tajantemente: no existe ese tipo de diferencia. Sólo parece haberla (página 386).
Nos resulta imposible imaginar una máquina que experimente el mundo como lo hacemos nosotros. Pero precisamente la formulación de esta proposición nos muestra que nuestro único bastión es la imaginación. Debemos hacer autocrítica acerca de esta metodología de investigación ya que, si bien usada con cuidado puede ser un buen aliado, cuando se abusa de ella nos deja sin otra herramienta que la false. Einstein no podía imaginar que el entrelazamiento cuántico fuese real y por eso lo llamó acción fantasmagórica en la distancia. Schrödinger no pudo imaginar que la superposición cuántica fuese real y por eso ideó el experimento mental del gato que lleva su mismo nombre: era una forma de burlarse de las conclusiones absurdas a las que llevaba esta noción. Unas páginas después, comenta Dennett sobre la Fenol-thio-urea:
El filósofo Jonathan Bennett (1965) llama nuestra atención sobre un caso que plantea una situación parecida, quizá más persuasiva, dentro de una modalidad sensorial diferente. La sustancia fenol-thio-urea, nos cuenta Bennett, sabe amarga para un cuarto de la población humana y es totalmente insípida para el resto. El sabor que usted percibe es algo que está determinado genéticamente. ¿La fenol-thio-urea es amarga o insípida? Por «eugenesia» (reproducción controlada) o por ingeniería genética, podríamos llegar a eliminar el genotipo para percibir amargura en la mencionada sustancia. Si lo consiguiéramos, la fenol-thio-urea sería entonces paradigmáticamente insípida, como el agua destilada: insípida para todos los seres humanos. Ahora bien, antes de que hubiera seres humanos, ¿era la fenol-thio-urea a la vez amarga e insípida? Químicamente era lo mismo que es ahora (página 391).
Ocurre lo mismo con el sabor a jabón del cilantro. La fenol-thio-urea existe y es real. El cilantro también. He aquí unos ejemplos claros de lo que comentábamos previamente. Cuando se habla de que el dolor de alguien realmente no existe, se están teniendo en cuenta las definiciones de existencia y realidad, no se está atacando la experiencia de nadie. En ultima instancia, me posiciono, como hace Dennett, de parte del materialismo eliminativista porque reconozco que el concepto que tenemos de conciencia no nos hace sino un flaco favor. De manera parecida ―y como ya he comentado en alguna ocasión―, la definición de sujeto y objeto como lo que subyace y lo que se opone a lo que subyace, respectivamente, hacen que sea un despropósito hacer algún avance a la hora de establecer la realidad objetiva del yo. Es algo similar a decir que queremos establecer la triangularidad del círculo o la virginidad de una prostituta.
Dice Dennett sobre su modelo de borradores o versiones múltiples:
No existe ninguna línea que pueda ser trazada en la «cadena» causal que, a través de la conciencia, va desde el globo ocular hasta la conducta subsiguiente, de modo que todas las reacciones a x se produzcan después y la conciencia de x no se produzca antes. El motivo es que no es una cadena causal, sino una red causal, con vías múltiples en las que, simultánea y semiindependientemente, se van corrigiendo Versiones Múltiples. La historia del qualófilo tendría sentido si hubiera un Teatro Cartesiano, un lugar especial en el cerebro donde se produce la experiencia consciente. Si existiera un lugar así, podríamos aislarlo entre dos recableados, dejando a los qualia invertidos en el Teatro, pero manteniendo las disposiciones reactivas normales. Toda vez que el Teatro Cartesiano no existe, el experimento mental no tiene ningún sentido. No hay ninguna manera coherente de contar la historia que necesitamos. No hay ninguna manera de aislar las propiedades presentadas en la conciencia de las múltiples reacciones del cerebro a sus propias discriminaciones, ya que no hay ningún proceso de presentación adicional (página 404).
El experimento mental de Mary ―propuesto por Frank Jackson― trata de que Mary es una investigadora del color que sabe todo lo que se puede saber acerca del color, pero vive toda su vida en una habitación en blanco y negro. Para desacreditar el materialismo, apunta a la intuición del lector de que Mary aprendería algo al ver el color rojo en la realidad, a pesar de saber todo lo que se puede saber acerca del color. En esta secuela, que llamaré «Mary y el plátano azul», Dennett muestra cómo se explota la imaginación del lector con la premisa «sabe todo lo que se puede saber acerca del color» y desmonta así el experimento mental:
Y así, un buen día, los secuestradores de Mary decidieron que había llegado el momento de que pudiera ver los colores. Para engañarla, prepararon un plátano de color azul brillante para presentárselo como su primera experiencia cromática. Mary lo miró y dijo: «¡Hey! ¡Me habéis querido engañar! ¡Los plátanos son amarillos, pero éste es azul!». Los secuestradores se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo lo hizo? «Fácil», replicó ella, «no tenéis que olvidar que yo sé todo —absolutamente todo— lo que puede saberse sobre las causas y efectos físicos de la visión en color. Así que antes de que me trajerais el plátano, yo ya tenía anotado, con todo lujo de detalles, qué impresión física exacta produciría un objeto amarillo o un objeto azul (o un objeto verde, etc.) en mi sistema nervioso. Así que yo ya conocía de antemano qué pensamientos tendría (porque, después de todo, la «mera disposición» a pensar sobre esto o aquello no es uno de sus famosos qualia, ¿no?). Mi experiencia del azul no (lo que me sorprendió es que intentarais pillarme con un truco tan barato). Me doy cuenta de que os resulta muy difícil imaginar que yo pueda saber tanto sobre mis disposiciones reactivas, hasta el punto de que el modo en que me afectó el azul no me sorprendiera. Claro que os resulta difícil. ¡Para todo el mundo es difícil imaginar las consecuencias de que alguien lo sepa absolutamente todo, sobre todo lo físico! (página 411)
La clave aquí es confundir una falta de imaginación por la intuición de una necesidad. Continúa Dennett:
Sé que esto no satisfará a muchos de los fans filosóficos de Mary, y que quedan todavía muchas cosas que decir, pero —y éste es mi objetivo principal— el acto real de probar debe llevarse a un terreno muy alejado del ejemplo de Jackson, que es un clásico provocador del «síndrome de los filósofos»: confundir una falta de imaginación por la intuición de una necesidad. Puede que a algunos filósofos que han tratado el caso de Mary no les importe haber imaginado mal el ejemplo, ya que lo han utilizado como trampolín en discusiones que iluminaban otras cuestiones interesantes e importantes, pero independientes. No me ocuparé de estas cuestiones aquí, ya que lo que me interesa es considerar la conclusión a que llega Jackson a partir de su ejemplo: las experiencias visuales tienen qualia que son «epifenoménicos» (página 412).
La noción de epifenómeno es también comentada por Dennett a continuación:
Según el Shorter Oxford English Dictionary, el término «epifenómeno» aparece por primera vez en 1706 como un término de la patología, «un síntoma o aparición secundario». El biólogo evolucionista Thomas Huxley (1874) es probablemente el escritor que amplió el significado del término en lo que es su uso más común en la psicología, donde significa propiedad no funcional o producto derivado. Huxley utilizó el término en su discusión de la evolución de la conciencia y en su afirmación de que las propiedades epifenoménicas (como el «silbido de un motor de vapor») no pueden ser explicadas por selección natural. He aquí un caso claro de este uso de la palabra: ¿Por qué las personas que están pensando se muerden ¡os labios o dan golpecitos con los pies? ¿Son estas acciones meros epifenómenos que acompañan a los procesos centrales del sentir y del pensar o podrían ser partes integrantes de estos procesos? (Zajonc y Markus, 1984, pág. 74). Nótese que lo que los autores quieren decir es que estas acciones, a pesar de ser fácilmente detectables, no juegan ningún papel operativo ni ningún papel estructural en los procesos del sentimiento y del pensamiento; son no funcionales. En la misma línea, podemos decir que el ronroneo del ordenador o nuestra sombra cuando nos estamos haciendo una taza de té son epifenoménicos. Los epifenómenos son meros subproductos, pero como tales son productos con numerosos efectos en el mundo: dar golpecitos con los pies produce un ruido que se puede grabar, y nuestra sombra tiene efectos sobre el papel fotográfico, por no mencionar el ligero enfriamiento de las superficies que causa cuando se proyecta sobre ellas. El significado filosófico tradicional del término es diferente: «x es epifenoménico» significa que «x es un efecto, pero que por sí mismo no tiene ningún tipo de efecto sobre el mundo físico». (Véase Broad, 1925, pág. 118, para una definición que inaugura, o en todo caso establece, el uso filosófico de la palabra.) ¿Son tan diferentes estos significados? Sí, tan diferentes como los significados de asesinato y muerte. El significado filosófico es más fuerte: una cosa que no tenga ningún efecto sobre el mundo físico no tendrá ningún efecto sobre la función de nada, pero lo inverso no es cierto […] (página 413).
Cuando se habla de epifenómenos o las propiedades emergentes del emergentismo o del dualismo de propiedades se puede hacer pasar por un análisis científico. Nada más alejado de la realidad. Se postula la magia. No obstante, siempre que se tenga claro un significado de epifenómeno como efecto residual o subproducto no debería suponer un problema. El problema es que esto, por desgracia, no es así; es la definición filosófica del término como efecto que por sí mismo no tiene efecto en el mundo físico la que introduce la magia y el dualismo. Siempre que se postulen dos cosas como diferentes reinos de actuación y repercusión, no se está dando la visión científica de un mismo hecho con diferentes niveles de análisis. Sobre creer en qualia como epifenómenos:
Si los qualia son epifenoménicos en el sentido filosófico tradicional, su existencia no puede explicar cómo ocurren las cosas (en el mundo material), ya que, por definición, las cosas ocurrirían igual sin ellos. No puede haber, pues, ninguna razón empírica para creer en epifenómenos. ¿Podría haber algún otro tipo de razón para afirmar su existencia? ¿Qué tipo de razón? Una razón a priori, presumiblemente. ¿Pero cuál? Nadie ha presentado nunca ninguna —buena, mala o indiferente— que yo sepa. Si alguien quisiera objetar que estoy actuando como un «verificacionista» en este asunto de los epifenómenos, mi réplica no puede ser más que la siguiente: ¿Acaso no es todo el mundo verificacionista ante este tipo de afirmaciones? Considérese, por ejemplo, la hipótesis de que en cada cilindro de todo motor de explosión hay catorce gremlins epifenoménicos. Estos gremlins carecen de masa, de energía y de propiedades físicas; no hacen que el motor funcione con más o menos suavidad, con más o menos rapidez. No hay ni puede haber nada que evidencie su presencia, ni hay tampoco ningún medio empírico que nos permita distinguir esta hipótesis de sus rivales: los gremlins son doce o trece o quince o... ¿A qué principio puede uno apelar para defender el rechazo total de un sinsentido como éste? ¿A un principio verificacionista, o simplemente al sentido común? «¡Ah, pero hay una diferencia [dice Otto!] No hay ninguna motivación independiente que nos permita tomarnos en serio su hipótesis de los gremlins. Usted acaba de inventársela para la ocasión. Los qualia, por el contrario, tienen una larga tradición y juegan un papel fundamental en nuestro esquema conceptual.» ¿Y qué diríamos si unos ignorantes que durante generaciones han venido creyendo que eran gremlins lo que hacía funcionar sus coches, ahora se han visto obligados por el empuje de la ciencia a sostener la afirmación desesperada de que los gremlins están ahí, pero son epifenoménicos? ¿Sería un error por nuestra parte el rechazar esta «hipótesis» sin más? Sea cual sea el principio en que nos basemos cuando le damos la espalda a este sinsentido, basta para rechazar la doctrina de que los qualia son epifenoménicos en el sentido filosófico. No son éstas ideas que uno deba discutir con una cara seria (páginas 414 y 415).
No creo que haya mucho más que comentar. Dennett ha dicho suficiente al respecto. Sobre el peso de la prueba en la tesis de los zombis filosóficos:
Ha llegado el momento de traspasar el peso de la prueba a aquellos que persisten en utilizar el término. El sentido filosófico de este término es, simplemente, ridículo; el sentido de Huxley es relativamente claro y libre de problemas, pero también irrelevante para la argumentación filosófica. No hay ningún otro sentido del término que tenga algún valor. Así pues, si alguna vez alguien afirma que sostiene alguna variedad de epifenomenismo, sea educado, pero pregúntele: ¿de qué está usted hablando? Nótese, por cierto, que este equívoco entre los dos sentidos de «epifenoménico» también contamina los debates sobre el problema de los zombíes. Un zombie de filósofo, recuerde, desde el punto de vista de la conducta no es distinguible de un ser humano, pero no es consciente. No hay nada que se parezca al hecho de ser como un zombie; sólo les parece que sea así a los observadores (incluido él mismo, como vimos en el capítulo anterior) (página 416).
Sobre lo nuestro y lo ajeno:
Dentro de las murallas de los cuerpos humanos habitan muchos, muchos intrusos, desde bacterias y virus hasta parásitos mayores —como, por ejemplo, las horribles tenias—, pasando por los microscópicos ácaros que viven, como los habitantes de un bloque de pisos, en el nicho ecológico de nuestra piel y nuestro cuero cabelludo. Estos intrusos trabajan todos por la protección de sus propios derechos, pero algunos de ellos, como las bacterias que pueblan nuestro sistema digestivo y sin las cuales moriríamos, son unos miembros del equipo tan imprescindibles para nuestra propia conservación como los anticuerpos de nuestros sistemas inmunológicos. (Si la teoría de la bióloga Lynn Margulis [1970] es correcta, las mitocondrias que hacen el trabajo en casi todas las células de nuestro cuerpo serían las descendientes de unas bacterias con las cuales «nosotros» unimos nuestras fuerzas hace unos dos mil millones de años.) Otros intrusos son parásitos tolerados —que, aparentemente, no vale la pena desahuciar—, mientras que otros son el verdadero enemigo interior, mortales si no se los expulsa. Este principio biológico fundamental consistente en distinguir al yo del mundo, al interior del interior, resuena con un fuerte eco en las cúpulas más altas de nuestra psicología. Los psicólogos Paul Rozin y April Fallón (1987), en una serie de fascinantes experimentos sobre la naturaleza del asco, han demostrado que existe una poderosa y desconocida corriente subterránea de resistencia ciega a llevar a cabo ciertos actos que, considerados desde un punto de vista racional, no deberían provocarnos ningún rechazo. Por ejemplo, ¿podría usted tragarse la saliva que tiene en su boca, por favor? Este acto no nos provoca ninguna repulsión. Pero suponga que yo le hubiera pedido que tomara un vaso limpio, que escupiera en él y que, después, se tragara la saliva del vaso. ¡Repugnante! ¿Pero, por qué? Parece tener que ver con nuestra percepción de que una vez algo ha abandonado nuestro cuerpo, ya no forma parte de nosotros —se convierte en algo ajeno y sospechoso—, ha renunciado a su ciudadanía y se convierte en algo que no merece más que rechazo. La superación de los límites coincide, por tanto, con momentos de profunda ansiedad, o, como señala Sharpe, con momentos de enorme placer. Muchas especies han desarrollado unas construcciones notables para ampliar los límites territoriales, sea para dificultar las transgresiones negativas sea para facilitar las transgresiones positivas (página 426).
Esta noción de lo propio y lo ajeno, así como la relación existente con nuestras intuiciones gustativas básicas son brillantes. Me hace pensar, asimismo, en la diferenciación entre el «nosotros» y el «ellos» que hay en nuestro cerebro, su papel en nuestra brújula moral y la relación existente entre el disgusto moral y el gustativo con la corteza insular y orbitofrontal. La mereología centro gravedad narrativa:
Estas secuencias o flujos narrativos surgen como si fueran emitidos por una misma fuente, no en el claro sentido físico de surgir de una boca, de un lápiz o de una pluma, sino en un sentido más sutil: su efecto sobre una audiencia es el de animarla a (intentar) postular un agente unificado a quien pertenecen esas palabras y sobre quien son esas palabras: es decir, la animan a postular un centro de gravedad narrativa. Los físicos aprecian la enorme simplificación que se obtiene al postular el centro de gravedad de un objeto, un único punto en relación al cual todas las fuerzas gravitatorias pueden ser calculadas. Nosotros, los heterofenomenólogos, apreciamos la enorme simplificación que se obtiene al postular un centro de gravedad narrativa para el tejido narrativo de un cuerpo humano. Como el yo biológico, este yo narrativo o psicológico es otra abstracción, no una cosa en el cerebro, pero, con todo, es un atraedor de propiedades muy robusto y casi tangible, el «propietario del registro» de todos aquellos elementos y aquellos rasgos que no han sido reclamados. ¿Quién es el dueño de su coche? Usted. ¿Quién es el dueño de su ropa? Usted. Entonces, ¿quién es el dueño de su cuerpo? ¡Usted! Cuando usted dice, «Éste es mi cuerpo», seguro que usted no está diciendo, «este cuerpo se posee a sí mismo». ¿Pero qué está usted diciendo entonces? Si lo que usted está diciendo no es una extravagante tautología carente de sentido (este cuerpo es su propio propietario, o algo por el estilo) ni la afirmación de que usted es un alma inmaterial o un titiritero espiritual que posee y hace funcionar este cuerpo del mismo modo que usted posee y hace funcionar su coche, ¿qué otra cosa puede querer decir? (páginas 428 y 429)
La mereología es el estudio de las relaciones entre las partes. Se conoce como falacia mereológica el atribuir predicados psicológicos a alguna de las partes de la persona. Esta falacia fue propuesta por Maxwell Bennett y Peter Hacker. Como existe un libro específico a este respecto ―de Daniel Dennett y John Searle con estos autores― llamado «Neuroscience and Philosophy. Brain, Mind, and Language» dejaré mis comentarios al respecto para el análisis de ese libro. Sobre el «yo» como abstracción:
Un yo, de acuerdo con mi teoría, no es un viejo punto matemático, sino una abstracción que se define por la multitud de atribuciones e interpretaciones (incluidas las autoatribuciones y las autorrepresentaciones) que han compuesto la biografía del cuerpo viviente del cual es su centro de gravedad narrativa (página 437).
Me gusta mucho el concepto de «centro de gravedad narrativa», pero me sigue pareciendo muy obtuso y para nada materialista que, a pesar de toda la lucha contra las corrientes que defienden los conceptos cartesianos, defienda la abstracción de las atribuciones como algo real y existente que es de lo que se puede hablar como la identidad. Me parece que aquí Dennett cae en el error que tanto ha criticado. Sobre los problemas imaginación filosofía de la mente:
Otras personas, sin embargo, consideran la idea de que pueda haber, en principio, robots conscientes como algo tan increíble que, para ellos, equivale a una reductio ad absurdum de mi teoría. En una ocasión, un amigo mío respondió a mi teoría con una sincera confesión: «Pero, Dan, ¡no puedo imaginar un robot consciente!». Es probable que algunos lectores se sientan inclinados a aceptar esta afirmación, pero deberían intentar resistir la tentación de aceptarla, porque mi amigo cometió un error. Su error fue muy simple, pero llama la atención sobre una confusión fundamental que impide que progresemos en nuestra comprensión de la conciencia. «Sabes perfectamente que eso que dices es falso», le contesté, «más de una vez has imaginado un robot consciente. El problema no es que no puedas imaginar un robot consciente, sino que no puedes imaginar cómo puede ser consciente un robot» (página 444).
El problema principal de filosofía de la mente, como ya he destacado, es que funciona por experimentos mentales que nos hacen aceptar o negar una conclusión basándonos en nuestra imaginación y esta cambia conforme va cambiando nuestro conocimiento de esta y otras áreas. Por tanto, los problemas que trata no los aborda como problemas lógicos, sino psicológicos. En este mismo sentido, dice Dennett sobre la imaginación y si los chips de silicio dan conciencia:
Ahí está el problema, claro: esto no son más que ilusiones, o, por lo menos, eso es lo que parece. Hay diferencias entre la una y la otra. Es evidente que los ositos de peluche no son conscientes, pero no es tan evidente que un robot no pueda serlo. Lo que es evidente es que resulta difícil imaginar cómo podría serlo. Mi amigo, al no poder imaginar cómo podría ser consciente un robot, se resistió a imaginar un robot que fuese consciente, aunque lo podría haber hecho sin la mayor dificultad. Hay una enorme diferencia entre estos dos ejercicios de imaginación, pero la gente tiende a confundirlos. Es terriblemente difícil, sin lugar a dudas, imaginar de qué modo el ordenador-cerebro de un robot puede ser el soporte de una conciencia. ¿Cómo es posible que una compleja serie de acontecimientos de procesamiento de la información ejecutados en el interior de un puñado de chips de silicio equivalga a una serie de experiencias conscientes? Pero eso es tan difícil como imaginar de qué modo un cerebro humano orgánico puede ser el soporte de una conciencia. ¿Cómo es posible que una compleja serie de interacciones electroquímicas entre miles de millones de neuronas equivalga a una serie de experiencias conscientes? Y sin embargo, no tenemos ninguna dificultad en imaginar a seres humanos conscientes, aunque todavía no podamos imaginar cómo puede ser esto posible (página 445).
Dennett ofrece una explicación sobre la creatividad de una máquina que pasa el test de Alan Turing:
Al analizar las primeras palabras, «¿Sabe usted aquél...?», se activarían algunos de los demonios para la detección de chistes del programa, lo cual pondría en funcionamiento toda una serie de estrategias para tratar con ficciones, lenguaje «con segundas», y cosas parecidas, de modo que al analizar las palabras «lámpara maravillosa», el programa ya habría dado una prioridad muy baja a todas las respuestas con la función de hacer notar que las lámparas maravillosas no existen. Se activaría una serie de marcos (Minsky, 1975) o guiones (Schank y Abelson, 1977) acerca de chistes con un genio, creando así diversas expectativas sobre posibles continuaciones, las cuales no se verían satisfechas, finalmente, a causa del desenlace de la historia, que invocaría un guion más mundano (el guion para «pedir una segunda ronda»), aunque lo inesperado de esta situación no se perdería en el programa. (...) Al mismo tiempo, los demonios sensibles a las connotaciones negativas de los chistes racistas también se verían alertados, lo cual motivaría las palabras pronunciadas por la HC en su primera respuesta. (...) Así, sucesivamente, con mucha más complejidad de la que yo he podido reflejar aquí en este pequeño esbozo. [...] Lo cierto es que cualquier programa capaz de mantener una conversación como la que reprodujimos más arriba dispondría de un sistema extraordinariamente flexible y con muchos niveles, rebosante de «conocimiento del mundo», de metaconocimiento y de metametaconocimiento sobre sus propias respuestas, las posibles respuestas de su interlocutor, sus propias «motivaciones», las motivaciones de su interlocutor y mucho, mucho más. Searle no niega que los programas puedan tener una estructura como ésta, claro está. Simplemente nos invita a no tenerlo en cuenta (página 449).
[HC=Habitación China; experimento mental de John Searle donde él está en una habitación con normas de actuación respecto a inputs en chino y, desde fuera, parece que la máquina comprende chino, pero realmente es una persona que no comprende con un manual de caracteres que suelen ir unos con otros] En este escenario volvemos sobre la noción de la imaginación acerca de la posibilidad de la IA conciente. La pregunta cambia mucho si la formulo, por ejemplo, diciendo «¿realmente crees que la IA pueda llegar a tener conciencia?» que si digo «¿qué diferencia a la máquina del ejemplo de ti o de mi (en términos de procesamiento de la información)?». Uno se ve obligado a responder de manera negativa a la primera pregunta mientras que la segunda fomenta una reflexión ad infinitum. Este trozo y el anterior (donde se muestra el desempeño de la máquina a la hora de hablar acerca de un chiste de bar) hacen pensar que nuestra forma de proceder no es tan diferente como intuitivamente pensábamos que era. Volvemos sobre el engaño de la imaginación:
Así es como se produce el engaño a la imaginación. Vemos claramente que, si hubiera entendimiento en un sistema gigante como éste, no sería el entendimiento de Searle (pues él no es más que un engranaje dentro de la maquinaria, completamente ignorante del contexto de lo que está haciendo). También vemos claramente que no hay ni el más remoto indicio de entendimiento en cualquier pedazo de programa que sea lo bastante pequeño como para imaginarlo; sea lo que sea, no es más que un estúpido mecanismo que transforma cadenas de símbolos en otras cadenas de símbolos de acuerdo con una receta sintáctica o mecánica. Y es aquí donde hay que rescatar la premisa que se suprime de forma implícita: seguramente, más de lo mismo, no importa cuánto más, nunca conseguirá que se produzca un genuino entendimiento. Pero, ¿por qué debemos aceptar esto como cierto? Los dualistas cartesianos lo aceptarían, porque piensan que ni siquiera los cerebros humanos son capaces de generar entendimiento por sí mismos; según la visión cartesiana, se necesita de un alma inmaterial para producir el milagro del entendimiento. Si por otra parte nos consideramos materialistas, convencidos de que de un modo u otro nuestros cerebros son los únicos responsables de sí mismos, sin necesidad de ninguna ayuda milagrosa, debemos admitir que el verdadero entendimiento se produce por un proceso compuesto de interacciones entre una serie de subsistemas que por sí solos no poseen entendimiento. El argumento que empieza diciendo «este poquito de actividad cerebral no entiende el chino, y tampoco lo entiende este poco más...», está condenado a llegar a la conclusión no deseada de que ni siquiera la actividad de todo el cerebro es suficiente para comprender el chino. Es muy difícil imaginar cómo es posible que «más de lo mismo» pueda resultar en entendimiento, pero tenemos buenas razones para suponer que efectivamente es así, de modo que, en este caso, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, no abandonar. [...] Todos estos demonios y las demás entidades están organizados en un sistema enorme, cuyas actividades se organizan alrededor de su propio centro de gravedad narrativa. Searle, trabajando en la Habitación China, no entiende el chino, pero no está solo en la habitación. También está el sistema, la HC, y es a este yo al que debemos atribuir la comprensión del chiste (página 450).
La respuesta ante la dificultad para imaginar que el entendimiento se de a partir de un aumento en el número de partes que no entienden es un mayor esfuerzo, no el abandono. Me suscribo totalmente a esta tesis de Dennett. A continuación, una segunda parte del engaño de la imaginación sobre la IA de Searle y su desempeño en el test de Turing:
Esta respuesta al ejemplo de Searle es lo que él ha bautizado con el nombre de respuesta de los sistemas. Es la misma respuesta que los investigadores en IA han venido dando desde que se propuso por primera vez este experimento, hace ya más de una década, pero rara vez se ha sabido apreciar su valor fuera de los límites de la IA. ¿Por qué? Probablemente porque aquellos que no lo han sabido apreciar tampoco han aprendido a imaginar un sistema así. No pueden imaginar cómo es posible que el entendimiento sea una propiedad que emerge a partir una cantidad inmensa de cuasientendimientos distribuidos en un sistema muy grande. Sin duda no podrán si no lo intentan, pero ¿qué ayuda podemos prestarles en este ejercicio tan difícil? ¿Es acaso «hacer trampas» el pensar en el software como algo que se compone de homúnculos que casi comprenden, o es precisamente el tipo de ayuda que se necesita para que la imaginación pueda tratar con esa complejidad astronómica? Searle comete una falacia. Nos invita a imaginar que el programa gigante posee una arquitectura muy simple consistente en consultar una tabla y en emparejar secuencias de caracteres chinos con otras secuencias del mismo tipo, como si algo así pudiera ser considerado como un programa. No tenemos que molestarnos en imaginar un programa tan simple ni en asumir que éste es el programa que Searle está simulando, ya que ningún programa como éste sería capaz de producir los resultados que le permitirían superar el test de Turing, como se nos dice (página 451).
Es una máquina más compleja, pero con principios igual de simples. Como nuestro cerebro, tiene neuronas y moléculas en ellas con normas simples, pero al ser del orden de miles de millones (en el caso de las neuronas), crean cosas complejas. Como dice John Searle: «¿Podría pensar una máquina? La respuesta es, obviamente, sí. Nosotros somos precisamente esas máquinas» (Minds, Brains and Programs). Dice Dennett sobre la conciencia como todo o nada:
Wittgenstein escribió una vez: «Si un león pudiera hablar, no podríamos entenderlo» (1953, pág. 223). Yo pienso, por el contrario que, si un león pudiera hablar, ese león tendría una mente tan diferente de la de los demás leones, que, aunque pudiéramos comprenderlo perfectamente, de él aprenderíamos muy poco sobre los leones normales. El lenguaje, como vimos en los capítulos anteriores, juega un papel fundamental en la estructuración de la mente humana, y no puede considerarse que la mente de una criatura sin lenguaje —y que, además, no necesita el lenguaje— esté estructurada de esa manera. ¿Significa esto que los animales sin lenguaje «no son conscientes» (como insistía Descartes)? Llegados a este punto, siempre surge esta pregunta como una especie de desafío de los incrédulos, pero no debemos sentirnos obligados a responderla tal como está planteada. Nótese que presupone una idea cuya influencia hemos intentado evitar: el supuesto de que la conciencia es una propiedad especial de todo o nada que divide el universo en dos categorías totalmente distintas: las cosas que la tienen (se siente algo al ser esas cosas, como diría Nagel) y las cosas que no la tienen. Ni siquiera en nuestro caso podemos trazar una línea que separe nuestros estados mentales conscientes de nuestros estados mentales inconscientes. [...] Un murciélago, por ejemplo, no sólo no puede preguntarse si hoy es viernes; ni siquiera puede preguntarse si es un murciélago; el acto de preguntarse no juega ningún papel en su estructura cognitiva. Aunque un murciélago, e incluso la simple langosta, tiene un yo biológico, no tiene un yo egoico del que hablar; no tiene un centro de gravedad narrativa o, si lo tiene, no es lo bastante relevante. No hay palabras en la punta de la lengua, pero tampoco lamentaciones, ni complejos anhelos, ni recuerdos nostálgicos, ni grandes planes, ni reflexiones sobre lo que se siente al ser un gato, ni siquiera sobre lo que se siente al ser un murciélago (páginas 458 y 459).
A la par que valoro la larga lista de características que no tiene, desde la perspectiva de Dennett, un murciélago, debo destacar que apuntar a una distinción entre yo biológico y yo egoico o centro de gravedad narrativa me parece una forma de reiterar que sí cree que sea un fenómeno de todo o nada, cosa que pretende criticar. El gato traza un yo narrativo para sentirse agente causante de los actos volitivos que produce y desligarse de los involuntarios. No podemos decir que sea una diferencia categorial, sino de grado. El gato no presenta anhelo, pero probablemente presente una versión rudimentaria. Probablemente no reflexiona sobre su naturaleza, pero muestra una gran premeditación a la hora de cazar. Que digamos que un gato no siente culpa, por ejemplo, es un producto del mero sesgo de similitud biológica. ¿Diríamos lo mismo de un primate no humano que, tras comportarse de manera indebida, frunce el ceño ligeramente y torna las comisuras de sus labios?
Dice sobre razonar y sentir dolor:
Dawkins señala que hay dos perspectivas distintas dentro de todo este embrollo: la capacidad de razonamiento y la capacidad de sufrimiento. Descartes insistió mucho en la incapacidad de razonar (cuando menos, de razonar del mismo modo que lo hacen los humanos) de los animales no humanos, lo cual provocó una famosa respuesta por parte del filósofo utilitarista británico Jeremy Bentham: «Un perro o un caballo adulto son, sin punto de comparación, animales mucho más racionales y con los que es más fácil conversar que un bebé de un día, una semana o incluso un mes. Pero supongamos que fuese al contrario, ¿qué importancia tendría? La pregunta no es si pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar, sino ¿pueden sufrir?» (Bentham, 1789). Aparentemente, éstas son posturas morales opuestas, pero según argumenta Dawkins, «otorgar un valor ético a la capacidad de sufrimiento nos llevará eventualmente a valorar los animales que son inteligentes. Aun cuando empezáramos rechazando el criterio del razonamiento propuesto por Descartes, lo más probable es que sean los animales con capacidad de razonamiento los que posean una capacidad de sufrimiento» (página 460).
Esta reflexión de Dennett en palabras de Bentham y Dawkins es clave para todo el campo de la bioética, así como para el corazón de la filosofía moral. ¿Qué es un paciente moral? ¿Qué puede sentir sufrimiento? ¿Existen las representaciones mentales de sufrimiento o de placer? Espero que el lector haya disfrutado de estas citas de Daniel Dennett en La conciencia explicada tanto como yo lo hice cuando leí este maravilloso libro. He querido que fuese el primero en comentar ya que, a pesar de ser, probablemente, de los que más citas y notas tenía, deseaba rendir tributo al gran filósofo que tanto me ha marcado y que dejó de vivir el 19 de abril de 2024. En paz descanse.