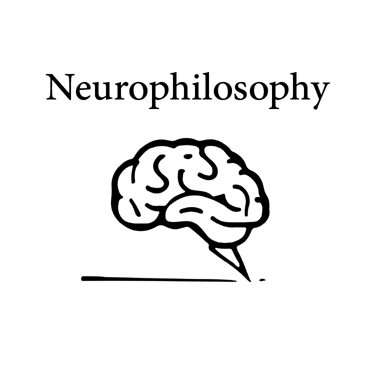Decidido: Una ciencia de la vida sin libre albedrío
de Robert Sapolsky
Me gustaría comenzar con el inicio del libro. Es desternillante y profundo y, quizás, os deje una expresión para usar en vuestro día a día.
Cuando estábamos en la facultad, mis amigos y yo teníamos una anécdota que contábamos a menudo; decía así (y nuestra narración era tan ritualista que sospecho que, cuarenta años después, es casi textual).
Parece ser que William James estaba dando una conferencia sobre la naturaleza de la vida y el universo. Al finalizar, una anciana se le acercó y le dijo:
—Profesor James, está equivocado.
—¿Cómo es eso, señora? —preguntó James.
—Las cosas no son en absoluto como usted dice —respondió ella—. El mundo está a lomos de una tortuga gigante.
—Hum —dijo James, desconcertado—. Puede ser, pero ¿dónde está esa tortuga?
—A lomos de otra tortuga —respondió ella.
—Pero, señora —dijo James con indulgencia—, y esa tortuga, ¿dónde está?
Y la anciana respondió triunfante:
—Es inútil, profesor James. Son tortugas hasta el fondo.[1]
¡Cómo nos gustaba esa historia! Siempre la contábamos con la misma entonación. Creíamos que nos hacía parecer graciosos, profundos e interesantes.
Utilizábamos la anécdota como burla, una crítica peyorativa a alguien que se aferraba inquebrantablemente a lo ilógico. Si estábamos en la cafetería y alguien decía algo sin sentido, y además su respuesta al ser rebatido empeoraba las cosas, inevitablemente uno de nosotros decía con suficiencia: «¡Es inútil, profesor James!», a lo que la persona, que había escuchado repetidamente nuestra estúpida anécdota, respondía inevitablemente: «¡Que te den! Escucha, sí que tiene sentido».
He aquí el propósito de este libro: aunque pueda parecer ridículo y carente de sentido explicar algo recurriendo a una infinidad de tortugas hasta el fondo, en realidad es mucho más ridículo y absurdo creer que en algún lugar ahí abajo hay una tortuga flotando en el aire. La ciencia del comportamiento humano demuestra que las tortugas no pueden flotar, y que, en cambio, sí hay tortugas hasta el fondo.
Alguien se comporta de una manera determinada. Puede que sea una forma de comportarse maravillosa e inspiradora, puede que sea espantosa, puede que todo dependa de la mirada del espectador o puede que simplemente sea algo trivial.
*****
Sapolsky declara al principio del libro la tesis que tratará de defender. En cierto sentido —como ya he defendido en otros lugares—, recuerda a la posición de Schopenhauer comúnmente conocida con la aseveración: «El hombre puede elegir hacer lo que quiera, pero no puede elegir querer lo que quiera». La versión sapolskiana requiere formularlo de una manera parecida a esta: «Puedes hacer lo que quieras, pero ¿qué te hizo ser la clase de persona que actuaría así?». Su declaración inicial es:
Permíteme afirmarlo de manera más general, probablemente demasiado para la mayoría de los lectores en este momento: no somos ni más ni menos que la suerte biológica y ambiental acumulada, sobre la que no hemos tenido ningún control, que nos ha llevado hasta un instante dado.
*****
Lo fundamental es que todas estas disciplinas en su conjunto niegan el libre albedrío, porque todas están interrelacionadas y constituyen el mismo cuerpo último de conocimientos. Si se habla de los efectos de los neurotransmisores en el comportamiento, implícitamente se está hablando también de los genes que especifican la construcción de esos mensajeros químicos y de la evolución de esos genes: los campos de la «neuroquímica», la «genética» y la «biología evolutiva» no pueden separarse. Si examinamos cómo influyen los acontecimientos de la vida fetal en el comportamiento adulto, se tienen en cuenta automáticamente aspectos como los cambios a lo largo de la vida en los patrones de la secreción hormonal o en la regulación genética. Si se habla de los efectos del estilo de crianza en el comportamiento final del niño cuando se convierte en adulto, por definición se tiene en cuenta también automáticamente la naturaleza de la cultura que la madre transmite a su hijo a través de sus acciones. No queda ni una rendija abierta en la que introducir el libre albedrío.
Me gusta la unicidad que da Sapolsky al conocimiento humano de la realidad. En múltiples ocasiones se habla de que las áreas o niveles de conocimiento no se deben mezclar y que, por tanto, que nuestro comportamiento se vea influido por tan diversos factores a tantos niveles no importa, ya que siempre habrá nuevos niveles donde resida el libre albedrío. La realidad es una, las divisiones residen en nuestra pobre capacidad para aprehender la realidad única de manera continua y sin saltos.
*****
Como ya he dicho, no creo en el libre albedrío desde que era adolescente, y para mí ha sido un imperativo moral ver a los seres humanos sin juzgarlos ni creer que alguien merezca algo especial, vivir sin la capacidad de odiarlos o de otorgarles privilegios. Y no lo consigo. Claro que a veces parece que me acerco a ello, pero lo cierto es que es raro que mi respuesta inmediata a los acontecimientos coincida con lo que creo que es la única forma aceptable de entender el comportamiento humano; al contrario, suelo fracasar estrepitosamente.
Me gusta mucho la honestidad de Sapolsky y me veo reflejado en su experiencia. Por más que haya pensado varios años en la cuestión y tenga la certeza de que el libre albedrío es absurdo, siempre prevalece el juicio impulsivo de forma prioritaria, aunque pocos segundos después siempre llegue la reflexión: «Espera, Nacho, ¿acaso es esta persona culpable de la fisiología que le ha llevado a hacer eso?», y me relajo. También me pasa que conservo la sensación de libertad continuamente. Siempre siento que podría haber hecho otra cosa.
*****
En otras palabras, Dios no puede hacerlo todo, solo puede hacer lo que es posible, y prever si alguien elegirá el bien o el mal no es algo que pueda saberse, ni siquiera Él. En relación con todo esto, Sam Harris señala mordazmente que incluso si cada uno de nosotros tiene un alma, seguro que no pudimos elegirla.
He leído a Sam Harris y le he escuchado mucho tiempo por YouTube. De hecho, descubrí a Sam Harris por los debates teológicos y filosóficos cuando formaba parte de los llamados «cuatro jinetes del ateísmo». Sin embargo, no recuerdo sus palabras acerca de la incapacidad de elegir un alma. Leyendo esto, me siento identificado porque, como sabrán mis lectores más fieles, yo también he propuesto que la existencia del alma no resuelva nada para el problema del libre albedrío. De hecho, cuando he pensado en esto, siempre me he imaginado la arbitrariedad del criterio. Me he preguntado si sería una elección de alma, como si se tratase de un Pokémon inicial para tu aventura venidera; un diseño de alma, como si se tratase de un videojuego donde creas tus características; o si el alma te elige a ti, como es el caso de las varitas en Ollivander´s, en el universo ficticio de J. K. Rawling.
*****
Se han dedicado conferencias enteras, volúmenes publicados y hasta carreras enteras a esos pocos segundos, y en muchos sentidos, este enfoque está en la base de los argumentos que apoyan el compatibilismo; esto se debe a que todos los experimentos cuidadosos, matizados e inteligentes realizados sobre el tema fracasan colectivamente a la hora de descartar el libre albedrío. Después de revisar estos hallazgos, el propósito de este capítulo es mostrar que, sin embargo, todo esto es en última instancia irrelevante para decidir que no hay libre albedrío. Esto se debe a que este enfoque se pierde el 99 % de la historia al no hacer la pregunta clave: ¿y de dónde viene esa intención en primer lugar? Esto es muy importante, porque, como veremos, aunque a veces parezca que somos libres de hacer lo que queramos, nunca somos libres de hacer lo que queramos. Mantener la creencia en el libre albedrío sin plantearse esa pregunta puede ser despiadado e inmoral, y es tan miope como creer que todo lo que se necesita saber para evaluar una película es ver sus tres últimos minutos. Sin esa perspectiva más amplia, comprender las características y consecuencias de la intención no sirve de nada.
Aquí aparece claramente la consigna schopenhaueriana que mencionaba previamente. Su libro de 2017 llamado Compórtate va, en su totalidad, dedicado a hacer una descripción pormenorizada de las influencias a diferentes escalas temporales en el comportamiento. Declaraba, en algún lugar, la sorpresa que le producía que le felicitasen por su libro, pero que dijesen algo como: «Pero sigue habiendo espacio para el libre albedrío». Entiendo su desesperación y creo que le habrán dado ganas de decir «es inútil, profesor James» en muchas ocasiones. Me alegro de que eso haya servido para que produzca este magnífico libro. Y también me alegro de que eso le haya hecho enfocar el debate de una manera más radical: la evidencia empírica es persuasiva, pero el argumento principal contra el libre albedrío es el carácter absurdo del mismo intento de formulación del concepto.
*****
La conclusión alternativa es que la libertad del no es tan dudosa como el libre albedrío, y por las mismas razones. La inhibición de un comportamiento no tiene propiedades neurobiológicas más elegantes que la activación de un comportamiento, y los circuitos cerebrales incluso utilizan sus componentes indistintamente. Por ejemplo, a veces los cerebros hacen algo activando la neurona X, a veces inhibiendo la neurona que está inhibiendo la neurona X. Llamar a lo primero «libre albedrío» y llamar a lo segundo «libertad del no» es igualmente insostenible.
Comentando el concepto del free won´t de Libet, habla de cómo el control inhibitorio requiere mayor activación prefrontal en niños que en adultos, como se ve afectado por alcohol, entre otras drogas, etc., y acaba declarando lo que ya olíamos: ambos conceptos son igualmente absurdos.
*****
[…] La miopía es fundamental para que los científicos descubramos cosas nuevas, aprendiendo cada vez más sobre cada vez menos. Una vez pasé nueve años en un solo experimento; esto puede convertirse en el centro de un universo muy pequeño. Y no estoy acusando al sistema de justicia penal de centrarse de forma miope únicamente en si hubo intención; al fin y al cabo, el origen de la intención, el historial de alguien y los posibles factores atenuantes se tienen en cuenta a la hora de dictar sentencia.
Donde definitivamente intento sonar peyorativo, o peor, es cuando esta visión ahistórica de juzgar el comportamiento de las personas es moralista. ¿Por qué ignoras lo que vino antes del presente al analizar el comportamiento de alguien? Porque no te importa por qué otra persona resultó ser diferente a ti.
Aquí encuentro grandes similitudes entre lo que propone Sapolsky y lo que dice Henry Hazlitt en Economía en una lección. Hazlitt habla del buen economista como aquel que no se preocupa solo por las consecuencias inmediatas de las acciones, sino que es capaz de ver más allá. Cuando se trata de justificar una intervención estatal, se hace en aras de «solucionar» una situación que se considera problemática, pero en ocasiones (Murray Rothbard diría que en todas las ocasiones, y yo tras él) las consecuencias de esas medidas llevan a un peor escenario.
*****
En un estudio muy citado, los sujetos valoraron sus opiniones sobre diversos temas sociopolíticos (por ejemplo, «En una escala del 1 al 10, ¿en qué medida está de acuerdo con esta afirmación?»). Si los sujetos estaban sentados en una habitación con un olor repugnante (en vez de uno neutro), el nivel medio de simpatía que tanto conservadores como liberales declaraban sentir por los homosexuales disminuía. Pues claro, dirás, uno siente menos simpatía por alguien si le están dando arcadas. Sin embargo, el efecto fue específico para los hombres homosexuales, sin cambios en la simpatía hacia las lesbianas, los ancianos o los afroamericanos. Otro estudio demostró que los olores repugnantes hacen que los sujetos acepten menos el matrimonio homosexual (así como otros aspectos politizados del comportamiento sexual). Además, el mero hecho de pensar en algo repugnante (comer gusanos) hace que los conservadores estén menos dispuestos a entrar en contacto con hombres homosexuales.
El segundo estudio lo he mencionado en varios lugares. Especialmente en la Reflexión Breve llamada Sobre el asco y la moral. No obstante, son más de uno los que comenta Sapolsky en el libro a este respecto. Y, tomada en conjunto, es una literatura muy interesante para dirimir la naturaleza de la moral humana. Desde el dialogo platónico llamado Eutyphrón tenemos un debate interno que verbalizan las palabras de Sócrates: «¿Son las cosas buenas aquellas que agradan a los dioses, o agradan a los dioses por ser buenas?». Esto no lleva a concluir que o bien la moral es arbitraria a la voluntad de una divinidad, o bien la voluntad divina está limitada por la naturaleza objetiva de lo bueno. En otras palabras, la moral es objetiva o subjetiva. Según este cuerpo de literatura, podríamos situarnos como emotivistas, es decir, lo que consideramos moral es producto de nuestra reacción emocional a las cosas. Jeremy Bentham habló del valor moral de los animales expresando que la importancia no residía en si podían hablar o pensar, sino en si podían sentir. Nuestros maestros soberanos, placer y dolor, son la base de una moral objetiva, y podemos decir que algo es bueno o malo si va en beneficio o perjuicio del bienestar de los seres conscientes. Sin embargo, cuando oímos ejemplos que no producen daño, pero que son repugnantes, los vemos como inmorales. Un ejemplo claro es un hombre ficticio que va por el campo y ve una cierva que acaba de morir. El hombre mantiene relaciones sexuales con el cuerpo sin vida de la cierva. Asqueroso, ¿verdad? Diríamos, sin duda, que es inmoral, ¿no? Estamos tomando una postura emotivista. A continuación, unas cuantas citas más a este respecto.
*****
Nuestras neuronas de la ínsula no distinguen entre olores repugnantes y comportamientos repugnantes, lo que explica las metáforas sobre el asco moral que deja un mal sabor de boca, que provoca náuseas o ganas de vomitar. Sientes algo repugnante, ¡aaaj…!, e inconscientemente se te ocurre que es repugnante y está mal que esa gente haga X. Además, cuando es activada de esta manera, la ínsula a su vez activa la amígdala, una región del cerebro fundamental para el miedo y la agresión.
*****
No te dirá que un olor confundió su ínsula y le hizo menos relativista moral. Afirmará que alguna idea reciente le hizo decidir, con su falso libre albedrío y su intención consciente a fondo, que el comportamiento A, después de todo, no estaba bien.
No es solo el asco sensorial lo que puede moldear la intención en segundos o minutos; la belleza también puede hacerlo. Durante milenios, los sabios han proclamado que la belleza exterior refleja la bondad interior. Aunque ya no lo afirmemos abiertamente, la idea de que la belleza es buena sigue prevaleciendo inconscientemente; se juzga a las personas atractivas como más honestas, inteligentes y competentes; tienen más probabilidades de ser elegidas o contratadas, y con salarios más altos; tienen menos probabilidades de ser condenadas por delitos y sus condenas son más cortas. Cielos, ¿es que el cerebro no puede distinguir la belleza de la bondad? No especialmente. En tres estudios diferentes, los sujetos sometidos a escáneres cerebrales alternaban entre valorar la belleza de algo (por ejemplo, las caras) o la bondad de algún comportamiento. Ambos tipos de valoraciones activaban la misma región (la corteza orbitofrontal o COF); cuanto más bello o bueno, mayor activación de la COF (y menor activación de la ínsula).
Lo que esto nos indica es que la estética y la moral tienen una misma raíz evolutiva.
*****
¿Quieres que sea más probable que alguien decida limpiarse las manos? Pídele que describa algo desagradable y poco ético que haya hecho. Es más probable que se lave las manos o que busque un desinfectante después de eso que después de haber contado que había hecho algo éticamente neutro. Los sujetos a los que se les pidió que mintieran sobre algo valoraron los productos limpiadores (pero no los no limpiadores) como más deseables que aquellos a los que se les pidió que fueran sinceros. Otro estudio demostró una notable especificidad somática, en la que mentir oralmente (en un mensaje de voz) aumentaba el deseo de enjuague bucal, mientras que mentir a mano (en un correo electrónico) hacía más deseables los desinfectantes de manos. Un estudio de neuroimagen demostró que cuando se miente por mensaje de voz y se aumenta la preferencia por el enjuague bucal, se activa una parte diferente de la corteza sensorial que cuando se miente por correo electrónico y aumenta el atractivo de los desinfectantes de manos. Las neuronas creen que tu boca o tu mano, respectivamente, están sucias.
Así pues, sentirnos moralmente sucios nos hace querer limpiarnos. No creo que haya un alma sobre la que pese esa mancha moral, pero sí que pesa sobre la corteza frontal; después de revelar un acto poco ético, los sujetos son menos eficaces en tareas cognitivas que requieren de la función frontal…, a menos que se laven las manos. Los científicos que informaron por primera vez de este fenómeno general lo bautizaron poéticamente como «efecto Macbeth», en honor a Lady Macbeth, que se lavaba las manos para quitarse la mancha maldita imaginaria causada por el asesinato cometido. Esto muestra que cuando se induce asco en los sujetos, si se pueden lavar las manos a continuación juzgarán las infracciones de normas relacionadas con la pureza menos duramente.
*****
¿Cuál es la explicación biológica de que los machos de algunas especies de roedores sean monógamos y los de otras no? Las especies monógamas son genéticamente propensas a tener mayores concentraciones de receptores de vasopresina en la parte dopaminérgica de «recompensa» del cerebro (el núcleo accumbens). La hormona se libera durante las relaciones sexuales; la experiencia con la hembra es realmente placentera debido al mayor número de receptores, y el macho se queda. Sorprendentemente, si se aumentan los niveles de receptores de vasopresina en esa parte del cerebro de los machos de especies de roedores polígamos, se vuelven monógamos (aquí te pillo, aquí…, qué raro, no sé lo que me ha pasado, pero voy a pasarme el resto de mi vida ayudando a esta hembra a criar a nuestros hijos).
Justo esto lo comentó tanto en el libro Compórtate como en el curso gratuito en YouTube de biología del comportamiento humano, disponible en el canal de Stanford. Los roedores de los que habla son los topillos de la pradera y de la montaña. En Química entre nosotros: amor, sexo y la ciencia de la atracción, Larry Young también comenta esto.
*****
La oxitocina y la vasopresina tienen efectos opuestos a los de la T [Testosterona]. Disminuyen la excitabilidad de la amígdala, lo que hace que los roedores se sientan menos agresivos y la gente más tranquila. Cuando se aumentan experimentalmente los niveles de oxitocina, resulta más fácil ser caritativo y confiado en un juego competitivo. Y demostrando que esto es debido a la endocrinología de la sociabilidad, no mostrarías respuesta a la oxitocina si pensaras que estás jugando contra un ordenador.
*****
Consideremos la historia del tipo. Nació con síndrome alcohólico fetal, debido a la afición a la bebida de su madre. Ella le abandonó cuando tenía cinco años, por lo que acabó en una serie de hogares de acogida con abusos físicos y sexuales. A los trece tenía problemas con la bebida, a los quince era un sintecho con múltiples heridas en la cabeza a causa de peleas, sobrevivía mendigando y trabajando como prostituto, le robaron varias veces y un mes antes fue apuñalado por un desconocido. Un trabajador social psiquiátrico lo vio una vez y observó que bien podría tener TEPT. ¡No me digas!
Alguien intenta matarte y tienes once segundos para tomar una decisión de vida o muerte; hay una neurobiología bien conocida de por qué fácilmente tomarás una decisión terrible durante ese momento de monumental estrés. Ahora, en cambio, se trata de nuestro tipo con trastorno del neurodesarrollo debido a neurotoxicidad fetal, traumatismos infantiles repetidos, abuso de sustancias, lesiones cerebrales repetidas y un apuñalamiento reciente en una situación similar. Su historia ha determinado que esta parte de su cerebro esté agrandada, que esta otra parte esté atrofiada, que esta vía esté desconectada. Y como resultado, hay cero posibilidades de que tome una decisión prudente y autorregulada en esos once segundos. Y tú habrías hecho lo mismo si la vida te hubiera dado ese cerebro. En este contexto, «once segundos para premeditar» parece una broma.
Me parece una descripción tremenda, dado lo breve que es. En conversaciones no suelo poner ejemplos de este estilo porque sirve en bandeja que te digan que te estás yendo a los casos límite. Sin embargo, ahora que lo leo de nuevo, quizás empiece a utilizarla, ya que esa respuesta es un buen preludio al punto: «¿Cuánto sería tolerable para que hubiese libertad? ¿Qué grado de influencias detectadas es suficiente para que la “teoría” del libre albedrío sesgado se caiga?».
*****
El filósofo Neil Levy ofrece un gran resumen de este punto de vista (con el que no está de acuerdo):
Los agentes no son responsables en cuanto adquieren un conjunto de disposiciones y valores activos, sino que se convierten en responsables al asumir la responsabilidad de sus disposiciones y valores.
Este comentario es un claro ejemplo de que podemos decir que exista la sensación de libertad y esta lleve a una sensación de responsabilidad, pero eso no quiere decir que realmente existan tales cosas.
*****
Como señala la cita de Levy, el proceso de elegir libremente en qué tipo de persona te conviertes, a pesar de la mala suerte constitutiva que hayas tenido, suele enmarcarse como un proceso gradual, normalmente madurativo. En un debate con Dennett, el incompatibilista Gregg Caruso esbozó la esencia del capítulo 3: no tenemos control ni sobre la biología ni sobre el entorno que nos rodea. La respuesta de Dennett fue: «¿Y qué? El punto que creo que se te escapa es que la autonomía es algo hacia lo que uno evoluciona, y esto es de hecho un proceso que inicialmente está totalmente fuera de nuestro control, pero, a medida que uno madura y aprende, empieza a ser capaz de controlar cada vez más sus actividades, elecciones, pensamientos, actitudes, etc.». Este es un resultado lógico de la afirmación de Dennett de que la mala y la buena suerte se compensan con el tiempo: «Vamos, ponte las pilas. Has tenido tiempo suficiente para asumir responsabilidades, para elegir alcanzar a todos los demás en la maratón». Una opinión similar es la del distinguido filósofo Robert Kane, de la Universidad de Texas: «En mi opinión, el libre albedrío implica algo más que la mera libertad de acción. Tiene que ver con la autoformación. La cuestión relevante para el libre albedrío es la siguiente: ¿cómo llegaste a ser el tipo de persona que eres ahora?». Roskies y Shadlen escriben: «Es plausible pensar que los agentes podrían ser considerados moralmente responsables incluso de decisiones que no son conscientes, si esas decisiones se deben a configuraciones políticas que son expresiones del agente [en otras palabras, actos de libre voluntad en el pasado]»
Y este es precisamente el punto en que me encuentro normalmente al conversar sobre el libre albedrío o leer autores compatibilistas o libertaristas. Parecen ser inmunes a la evidencia y a las incoherencias del concepto. A las evidencias porque no importa el número de influencias que muestres en el comportamiento ni la calidad de estas. Algunos incluso llegan a confesar que la libertad de tus actos presentes viene de la libertad de elección previa. Cuando le preguntes que de donde viene esa libertad previa, cualquier respuesta suscitará inconscientemente un «es inútil, profesor James». A la coherencia del concepto porque simplemente rechazan el concepto que implica la libertad real y, moviendo la portería, argumentan supuestamente en favor de esta libertad real hablando de la sensación de libertad y la ausencia de coerción explícita por agentes intencionales.
*****
Roskies escribe: «Es posible que un acontecimiento indeterminado en otra parte del sistema más amplio afecte al disparo de [las neuronas de la región cerebral X], haciendo así que el sistema en su conjunto sea indeterminista, aunque la relación entre [la actividad neuronal en la región cerebral X] y el comportamiento sea determinista». Y el neurocientífico Michael Gazzaniga traslada el libre albedrío totalmente fuera del cerebro: «La responsabilidad existe en otro nivel de organización: en el nivel social, no en nuestros cerebros determinados».
La posición de Gazzaniga la comentaremos en otra ocasión, ya que su libro ¿Quién manda aquí? está en la lista a ser comentado. También tendremos ocasión en el futuro de comentar El libre albedrío de Carlos Moya, en el que nos sumergiremos en indeterminismos de cima y de base para ver si pueden dar algo parecido a lo que la gente denomina «libertad». Es posible que a lo largo de este comentario salgan ambas obras y conceptos de los autores, pero en cada caso, los explicaré.
*****
[…] Cantor concluye correctamente: «No se puede elegir no ser pedófilo».
Pero luego da un salto olímpico del tamaño del Gran Cañón a través de la falsa dicotomía del compatibilismo. ¿Acaso algo de esa biología disminuye la condena y el castigo que Sandusky merecía? No. «Uno no puede elegir no ser un pedófilo, pero sí puede elegir no ser un pederasta» (la cursiva es mía).
Aquí se encuentra el punto más grave a mi modo de ver. Existen filósofos compatibilistas, como hemos comentado, que piensan que el determinismo y el libre albedrío son compatibles. Es decir, aunque uno está determinado, es libre de alguna manera. Pero, más allá de esto, los hay que piensan que la responsabilidad moral y el libre albedrío son separables. Es decir, uno puede no ser libre de hacer lo que hace, pero igualmente merece elogio o castigo por ello. Esto me parece una clara violación del principio lógico más fundamental: el principio de no contradicción. Si uno piensa que alguien no podía haber actuado de otra manera, lo que se le está diciendo al condenarla por ese acto es: «No podías haber hecho otra cosa, pero igualmente eres culpable de ello». O, en otras palabras: «Aunque no seas realmente responsable de lo que has hecho, vamos a considerarte moralmente responsable de ello». Hay quien argumentará que en los casos Frankfurt realmente no hay posibilidades alternativas, pero la persona actúa acorde a su voluntad y es responsable por ello. Sin embargo, lo que decimos aquí no es que esa persona haya actuado con un control exógeno de su voluntad solo en caso de que tomase una de las decisiones, sino que, haga lo que haga, siendo su acto acorde a su voluntad y preservando la sensación de poder haber actuado de otra manera, esa persona es el producto del cómputo histórico, de la cadena de causas y consecuencias. Creo que la cita de Schopenhauer es más que suficiente.
*****
La corteza frontal controla el comportamiento inadecuado de otras formas. Un ejemplo de ello es una región del cerebro llamada el cuerpo estriado que tiene que ver con comportamientos automáticos y habituales, exactamente el tipo de cosas que la amígdala puede aprovechar para activarse. La CPF envía proyecciones inhibitorias al cuerpo estriado como plan B: «Le advertí a la amígdala que no lo hiciera, pero si esa loca lo hace de todos modos, no le hagas caso»
*****
Resulta que un porcentaje considerable de las personas encarceladas por delitos violentos tienen antecedentes de traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral en la CPF.
*****
Así que la CPF hace lo más difícil cuando es lo correcto. Pero, como punto crucial, lo que llamamos correcto lo es en un sentido neurobiológico e instrumental, más que en un sentido moral.
*****
Ya ves por dónde va la cosa. Si quieres terminar este párrafo y saltarte el resto del capítulo, aquí tienes los tres puntos clave: (a) las agallas, el carácter, la espina dorsal, la tenacidad, la fuerte brújula moral, el espíritu dispuesto a vencer a la carne débil, todo ello es producido por la CPF; (b) la CPF está hecha de material biológico idéntico al resto de tu cerebro; (c) tu CPF actual es el resultado de toda esa biología incontrolable interactuando con todo ese entorno incontrolable.
Esta sentencia tiene especial importancia para los defensores del free won´t, dada la estrecha relación entre la corteza prefrontal y el control inhibitorio.
*****
Por ejemplo, pon un bol de caramelos delante de alguien que está a dieta. «Toma, come todos los que quieras». Está intentando resistirse. Y si la persona acaba de hacer algo frontalmente exigente, incluso alguna tarea de luz roja o azul idiotamente irrelevante, la persona pica más caramelos de lo habitual.
Lo mismo ocurre con la atención. Tras tareas demandantes, es más difícil no solo inhibirse, sino atender, razonar e incluso planificar. Todas las funciones ejecutivas se ven afectadas. También ocurre con la ingesta. A fin de cuentas, la corteza prefrontal es la zona más demandante de glucosa del órgano más demandante de glucosa. Es natural pensar que esto vaya a pasar.
*****
Recuerda el efecto Macbeth, en el que reflexionar sobre algo poco ético que hiciste una vez afecta a la cognición frontal (a menos que te hayas liberado de esa carga lavándote las manos
*****
En un estudio enormemente inquietante sobre médicos de urgencias, cuanto más exigente desde el punto de vista cognitivo era la jornada laboral (medida por la carga de pacientes), mayores eran los niveles de prejuicios raciales implícitos al final del día.
*****
Si la persona comparece ante el juez poco después de haber comido, la probabilidad de obtener la libertad condicional es de aproximadamente el 65 %; si comparece varias horas después de haber comido, la probabilidad es de casi el 0 %.
Este es el efecto de los jueces hambrientos que ya hemos comentado en varias reflexiones.
*****
Kahneman, al comentar este estudio, sugiere que a medida que pasan las horas desde la comida y la CPF se vuelve menos hábil para concentrarse en los detalles de cada caso, es más probable que el juez opte por lo más fácil y automático, que es enviar a la persona de vuelta a la cárcel. Un importante apoyo a esta idea procede de un estudio en el que los sujetos tenían que hacer juicios cada vez más complejos; a medida que avanzaban, cuanto más lenta se volvía la CPFdl durante la deliberación, más probabilidades había de que los sujetos recurrieran a una decisión habitual.
Recordemos que los resultados de los estudios del llamado efecto de los jueces hambrientos decían que era más propenso a dar la condicional a una persona cuanto más cercano es el juicio a una ingesta de comida previa. Es importante destacar los detalles de complejidad en la toma de decisiones. Si el escenario «más simple» fuese dejar en libertad a la persona, ¿será esa la decisión a la que tenderá el juez hambriento?
*****
Ningún juez, si se le pregunta por qué acaba de tomar una decisión judicial, cita sus niveles de glucosa en sangre. En su lugar, vamos a escuchar un relato filosófico sobre un muerto barbudo vestido con toga.
Es de crucial importancia este detalle. Cuando damos razones para explicar nuestras acciones, fabulamos constantemente. No solo cuando le pedimos explicaciones a personas que sufren una patología particular. No solo cuando le preguntamos a alguien que no haya reflexionado sobre los condicionantes del comportamiento humano. Todos, sin excepción, fabulamos las razones para nuestros actos y decisiones. El indeterminismo de cima de Carlos Moya, que dice que la participación en instituciones normativas permite el control racional y las posibilidades alternativas (Moya, 2017, p. 10), entra en conflicto con la fabulación de las razones. Que la respuesta correcta a la causa de nuestras acciones sea «no lo sé» y que, aun así, fabulemos (o, según Gazzaniga, nuestro «intérprete del hemisferio izquierdo» fabule) razones falsas a las que atribuimos nuestra libertad de «haber actuado conforme a nuestra voluntad» y «poder haber actuado de otra manera» es suficiente para explicar la sensación de libertad que suele servir como argumento fenomenológico de la libertad y la subsecuente confusión y defensa de una supuesta libertad real. Volviendo al libro, varios extractos acerca de las repercusiones de las experiencias infantiles en CPF.
*****
Ahora vuelve al párrafo que has subrayado, en el que se habla de «lo que te haya dejado la adolescencia», sustituye «adolescencia» por «infancia» y subraya el párrafo dieciocho veces más. ¡Quién lo diría! El tipo de infancia que tuviste determina la construcción de la CPF en ese momento y el tipo de CPF que tendrás en la edad adulta. Por ejemplo, no es de extrañar que el maltrato infantil produzca niños con una CPF más pequeña, con menos materia gris y con cambios en los circuitos: habrá menos comunicación entre las diferentes subregiones de la CPF, menos acoplamiento entre la CPFvm y la amígdala (y cuanto mayor es el efecto, más propenso es el niño a la ansiedad).
*****
Tampoco es sorprendente que estos cambios en la CPF en la infancia puedan persistir en la edad adulta. El abuso en la infancia produce una CPF adulta más pequeña, más delgada y con menos materia gris, una actividad alterada de la CPF en respuesta a estímulos emocionales, niveles alterados de receptores para varios neurotransmisores, un acoplamiento debilitado entre la CPF y las regiones dopaminérgicas de «recompensa» (lo que predice un mayor riesgo de depresión) y un acoplamiento debilitado con la amígdala, lo que predice una mayor tendencia a responder a la frustración con ira («rasgo de ira»). Y una vez más, todos estos cambios están
*****
Y lo que es peor, haber sufrido abusos en la infancia produce un adulto con una mayor probabilidad de abusar de su propio hijo; al mes de edad, los circuitos de la CPF ya son diferentes en los niños cuyas madres sufrieron abusos en la infancia.
*****
Otros estudios muestran diferencias en la CPF y la regulación de las emociones. Un metaanálisis de treinta y cinco estudios de neuroimagen de sujetos durante tareas de procesamiento social mostró que los asiáticos orientales presentan una actividad media más alta en la CPFdl que los occidentales (junto con la activación de una región cerebral llamada unión temporoparietal, que es fundamental para la teoría de la mente); se trata básicamente de un cerebro que trabaja más activamente en la regulación de las emociones y la comprensión de las perspectivas de otras personas. En cambio, los occidentales presentan un perfil de mayor intensidad emocional, más autorreferencial y con una capacidad para el asco o la empatía fuertemente emocional (mayores niveles de actividad en la CPFvm, la ínsula y el cíngulo anterior). Y estas diferencias de neuroimagen son mayores en los sujetos que defienden más firmemente sus valores culturales.
*****
Por el contrario, no aparecer con el resto del pueblo durante el día de la cosecha del arroz porque has decidido ir a hacer snowboard, o interrumpir la final de la Champions intentando persuadir a los equipos para que cooperen en lugar de competir…, bueno, estos descontentos culturales, estos polemistas y bichos raros, tienen menos probabilidades de transmitir sus genes.
Aunque esto es un ejemplo de una just so storie —y ya sabemos lo problemáticas que pueden llegar a ser—, es una muy buena ilustración del enfoque evolucionista en el comportamiento humano y muestra cómo nuestra historia evolutiva claramente influye en nuestro comportamiento.
*****
Sam Harris argumenta convincentemente que es imposible pensar con éxito lo que vas a pensar a continuación. La conclusión de los capítulos 2 y 3 es que es imposible desear con éxito lo que vas a desear. La conclusión de este capítulo es que es imposible desear con éxito tener más fuerza de voluntad. Y que no es una buena idea dirigir el mundo creyendo que la gente puede y debe hacerlo.
Me gusta mucho la formulación de Harris en conversación. Es muy persuasivo, ya que hace las pausas necesarias al preguntar al público y dejar que piensen. Convenientemente, en alguna ocasión, lo ha mostrado de manera jocosa diciendo algo así como «Puede que estéis concentrados en lo que digo y queráis oírme, pero en vuestra cabeza hay una voz que probablemente esté diciendo: “¿Acaso no se parece a Ben Stiller”?»
*****
Todo ello con las propiedades habituales: no se puede predecir el estado maduro a partir del estado inicial, hay que simular cada paso intermedio; no se puede predecir el estado inicial a partir del estado maduro debido a la posibilidad de que múltiples estados iniciales converjan en el mismo estado maduro (volveremos a tratar esta característica de convergencia en profundidad); el sistema muestra una dependencia sensible a las condiciones iniciales.
La noción de la realizabilidad múltiple es muy interesante. Ya la hemos comentado someramente en alguna reflexión, pero tengo pendiente extenderme en ella en una publicación futura, buscando las repercusiones de esta idea desde una cosmovisión más eliminativista o epifenomenalista.
*****
Pero veamos ahora el error crítico que atraviesa todo esto: determinismo y previsibilidad son cosas muy distintas. Aunque el caos sea impredecible, sigue siendo determinista. La diferencia se puede plantear de muchas maneras. Una es que el determinismo permite explicar por qué ha ocurrido algo, mientras que la previsibilidad permite decir qué ocurrirá a continuación. Otra forma es el contraste entre ontología y epistemología; la primera trata de lo que ocurre, una cuestión de determinismo, mientras que la segunda trata de lo que se puede conocer, una cuestión de previsibilidad. Otra es la diferencia entre «determinado» y «determinable» (que dio lugar al potente título de un potente artículo, «El determinismo es óntico, la determinabilidad es epistémica», del filósofo Harald Atmanspacher). Los expertos se rasgan las vestiduras al ver cómo los partidarios de «caotismo = libre albedrío» no hacen estas distinciones. «Existe una confusión persistente sobre determinismo y previsibilidad», escriben los físicos Sergio Caprara y Angelo Vulpiani. El filósofo sin nombre de pila G. M. K. Hunt, de la Universidad de Warwick, escribe: «En un mundo en el que la medición perfectamente exacta es imposible, el determinismo físico clásico no implica un determinismo epistémico». La misma reflexión hace el filósofo Mark Stone: «Los sistemas caóticos, aunque sean deterministas, no son predecibles [no son epistémicamente deterministas]. […] Decir que los sistemas caóticos son impredecibles no es decir que la ciencia no pueda explicarlos». Los filósofos Vadim Batitsky y Zoltan Domotor, en su artículo maravillosamente titulado «Cuando las buenas teorías hacen malas predicciones», describen los sistemas caóticos como «determinísticamente impredecibles».
*****
Según la lógica de los pensadores que acabamos de citar, el comportamiento de la persona de 1922 fue resultado del libre albedrío. No «el resultado de un comportamiento que atribuiríamos erróneamente al libre albedrío». Fue libre albedrío. Y en 2022, no es libre albedrío. Desde este punto de vista, «libre albedrío» es como llamamos a la biología que aún no entendemos a nivel predictivo, y cuando la entendemos, deja de ser libre albedrío. No es que deje de confundirse con el libre albedrío. Literalmente deja de serlo. Algo va mal si una instancia de libre albedrío existe solo hasta que hay una disminución de nuestra ignorancia
En algún lugar ya he citado variantes de este mensaje como «el libre albedrío es biología que desconocemos». Me parece brillante.
*****
Hacemos algo, llevamos a cabo un comportamiento, y sentimos que hemos elegido, que hay un yo dentro separado de todas esas neuronas, que la agencia y la volición moran allí. Nuestras intuiciones gritan esto porque no conocemos o no podemos imaginar las fuerzas subterráneas de nuestra historia biológica que lo provocaron. Es un enorme desafío superar esas intuiciones cuando todavía hay que esperar a que la ciencia sea capaz de predecir con precisión ese comportamiento. Pero la tentación de equiparar caotismo con libre albedrío muestra lo difícil que es superar esas intuiciones cuando la ciencia nunca podrá poder predecir con precisión los resultados de un sistema determinista.
Esta y anterior parecen respuesta a argumento de libre albedrío no se tiene de base pero se desarrolla, al convencerte de que eres responsable, eres responsable. Asimismo, está segunda cita es respuesta a Dennett desde mi punto de vista ya que él critica los experimentos mentales por una razón parecida, ya que ponen premisas que son inconcebibles.
*****
Imprevisible no es lo mismo que indeterminado; el determinismo reductor no es el único tipo de determinismo; los sistemas caóticos son puramente deterministas, lo que cierra ese enfoque particular que proclama la existencia del libre albedrío.
*****
De los fenómenos enormemente complicados que esto puede producir surgen propiedades irreducibles que solo existen en el nivel colectivo (por ejemplo, una sola molécula de agua no puede ser húmeda; la «humedad» surge solo de la colectividad de moléculas de agua, y estudiando moléculas de agua individuales no se puede predecir mucho sobre la humedad) y que son independientes en su nivel de complejidad (es decir, se pueden hacer predicciones precisas sobre el comportamiento del nivel colectivo sin saber mucho sobre las partes componentes).
En mi última reflexión, llamada Sobre la neurociencia y la libertad, comentaba precisamente la aparente confusión acerca de cómo trataba Sapolsky la emergencia (quizás estoy siendo demasiado benevolente, ya que las palabras hacia la figura de Sapolsky no eran tan imparciales y «confusión» es un eufemismo). A fecha de esta publicación no se ha publicado la grabación de esa clase (ni de las otras), por lo que no puedo reproducir las palabras de aquellos que acusaban a Sapolsky de no entender la emergencia. Sin embargo, aquí, como en el resto del texto que rodea a este extracto, podemos ver que Sapolsky sabe exactamente lo que está diciendo. Dejo unos cuantos extractos más que me gustaron bastante.
*****
He aquí un ejemplo más complejo: una hormiga busca comida, comprobando ocho lugares diferentes. Las patitas de las hormigas se cansan, y lo ideal es que la hormiga visite cada sitio solo una vez, y por el camino más corto posible de los 5.040 posibles (es decir, siete factorial). Se trata de una versión del famoso «problema del viajante», que ha mantenido ocupados a los matemáticos durante siglos buscando infructuosamente una solución general. Una estrategia para resolver el problema es la fuerza bruta: examinar todas las rutas posibles, compararlas todas y elegir la mejor. Esto requiere una tonelada de trabajo y potencia de cálculo: cuando llegas a 10 lugares que visitar, hay más de 360.000 formas posibles de hacerlo; si hay 15 lugares, habrá 80.000 millones de formas de hacerlo. Imposible. Pero si tomamos las aproximadamente 10.000 hormigas de una colonia típica y las soltamos en la versión de 8 lugares de alimentación, darán con algo parecido a la solución óptima de entre las 5.040 posibilidades en una fracción del tiempo que tardaríamos por la fuerza bruta de cálculo, sin que ninguna hormiga supiera nada más que el camino que tomó más dos reglas (a las que ya llegaremos). Esto funciona tan bien que los informáticos pueden resolver problemas como este con «hormigas virtuales», haciendo uso de lo que ahora se conoce como inteligencia de enjambre.
*****
Como ejemplo extremo de la inteligencia del moho mucilaginoso, Atsushi Tero, de la Universidad de Hokkaido, puso un moho mucilaginoso en una zona amurallada con copos de avena en lugares muy concretos. Al principio, el moho se expandió y formó túbulos que conectaban todas las fuentes de alimento entre sí de múltiples maneras. Con el tiempo, la mayoría de los túbulos se retrajeron, dejando algo parecido a la longitud total más corta entre los túbulos que conectaban las fuentes de alimento. El moho mucilaginoso viajero. Esto es lo que hace que el público grite pidiendo más: la pared dibuja la costa de Tokio; el moho mucilaginoso se colocó donde estaría Tokio, y los copos de avena correspondían a las estaciones de tren suburbanas situadas alrededor de Tokio. Y del moho mucilaginoso surgió un patrón de uniones tubulares que era estadísticamente similar a las líneas de tren reales que unían esas estaciones. Un moho mucilaginoso sin una neurona a su nombre, frente a equipos de urbanistas.
*****
[…] similitudes y los mecanismos subyacentes serían obvios para Cantor, Koch o Menger, a saber, la bifurcación iterativa: algo crece una distancia y se divide en dos; esas dos ramas crecen cierta distancia y cada una se divide en dos; esas cuatro ramas… Así una y otra vez, desde la aorta hasta ochenta mil kilómetros de capilares, desde la primera rama dendrítica de una neurona hasta doscientas mil espinas dendríticas, desde el tronco de un árbol hasta algo así como cincuenta mil puntas de ramas frondosas.
¿Cómo se generan estructuras bifurcadas como estas en los sistemas biológicos, a escalas que van desde una sola célula hasta un árbol enorme? Bueno, te diré una forma en la que no ocurre, que es tener instrucciones específicas para cada bifurcación. Para generar un árbol bifurcado con 16 puntas de ramificación hay que generar 15 ramificaciones distintas. Para 64 puntas, 63 ramificaciones. Para 10.000 espinas dendríticas en una neurona, aproximadamente 9.999 ramificaciones. No se puede tener un gen dedicado a supervisar cada una de esas ramificaciones, porque nos quedaríamos sin genes (solo tenemos unos veinte mil). Además, como señala Hiesinger, para construir una estructura de este modo se necesita un plano tan complicado como la propia estructura, lo que plantea la cuestión de las tortugas: ¿cómo se genera el anteproyecto?, ¿y cómo se genera el anteproyecto que generó ese anteproyecto? Y son este tipo de problemas, a incluso mayor escala, los que se plantean en el sistema circulatorio y en los árboles.
En su lugar, se necesitan instrucciones que funcionen de la misma manera en todas las escalas de aumento.
*****
Formas parte de la junta de planificación de una nueva ciudad y, tras interminables reuniones, habéis decidido colectivamente dónde se construirá y qué tamaño tendrá. Habéis trazado una cuadrícula de las calles, decidido la ubicación de las escuelas, los hospitales y las boleras. Ahora hay que decidir dónde irán las tiendas.
El Comité de Tiendas propone en primer lugar que estén repartidas aleatoriamente por toda la ciudad. Esto no es lo ideal; la gente quiere tiendas convenientemente agrupadas. Cierto, dice el comité, y luego propone que todas las tiendas estén agrupadas en el centro de la ciudad.
Tampoco está bien del todo. Con esta agrupación única, no habrá aparcamiento adecuado, y las tiendas interiores de este megacentro comercial serán tan inaccesibles que quebrarán, morirán por algún equivalente comercial de la falta de oxígeno.
Me gusta la relación que encuentro entre toda esta argumentación y la superioridad del libre mercado o, más específicamente, la emergencia del orden espontáneo de Hayek. Esta evidencia y la teoría de Hayek explican las razones por las que el libre mercado no solo es la opción más moral, sino la más eficiente y el planificacionismo centralizado fracasa. No obstante, este no es lugar para esa reflexión, ya vendrá cuando comente la obra de Hayek.
*****
He aquí un mecanismo: a medida que una bola de neuronas agrupadas aumenta de tamaño, las del centro reciben menos oxígeno, lo que hace que empiecen a segregar una molécula que inactiva las moléculas quimioatrayentes. […] Durante todo este tiempo, las neuronas han estado segregando un segundo tipo de señal atrayente en cantidades minúsculas. Solo cuando un número suficiente de neuronas ha migrado a una agrupación de tamaño óptimo, hay suficiente cantidad de esta señal para que las neuronas de la agrupación empiecen a formar dendritas, axones y sinapsis entre ellas. […] Una vez que esta red local está cableada (detectable por, digamos, una cierta densidad de sinapsis), se segrega un quimiorrepelente, que ahora hace que las neuronas dejen de establecer conexiones con sus vecinas y, en su lugar, empiecen a enviar largas proyecciones a otros agrupamientos, siguiendo un gradiente quimioatrayente para llegar a ellos y formando vías entre los agrupamientos.
*****
Por regodearnos en detalles minúsculos que pueden ser ignorados: cuando un fotón de luz es absorbido por la rodopsina de las membranas de disco dentro de una célula fotorreceptora de la retina, haciendo que la forma de la proteína cambie, cambiando las corrientes iónicas transmembrana, disminuyendo así la liberación del neurotransmisor glutamato, lo que hace que la siguiente neurona en la línea se involucre, iniciando una secuencia que culmina en que esa neurona cortical visual tenga un potencial de acción.
*****
Lo que hace que las partículas choquen entre sí aleatoriamente. Lo que provoca que choquen con otras partículas. Todo moviéndose al azar: la imprevisibilidad del problema de los tres cuerpos, pero con esteroides. Ojo, no se trata de la imprevisibilidad de los autómatas celulares, donde cada paso es determinista pero no determinable. En cambio, el estado de una partícula en un instante dado no depende de su estado un instante antes. Laplace vibra desconsoladamente en su tumba. Las características de dicha estocasticidad fueron formalizadas por Einstein en 1905, su annus mirabilis, cuando anunció al mundo que no iba a ser un examinador de patentes para siempre. Einstein exploró los factores que influyen en el alcance del movimiento browniano de las partículas en suspensión (nótese el plural en partículas: cualquier partícula dada es aleatoria, y la predictibilidad es probabilística solo en el nivel agregado de montones de partículas). Una cosa que aumenta el movimiento browniano es el calor, que incrementa la energía cinética de las partículas. Por el contrario, disminuye cuando el entorno del fluido o gas circundante es pegajoso o viscoso, o cuando la partícula es más grande. Piensa en esto último de esta manera: cuanto más grande es una partícula, cuanto más grande es la diana, más probabilidades hay de que choque con muchas otras partículas, por todos sus lados. Lo que aumenta las probabilidades de que todos esos choques se anulen entre sí y la partícula grande se quede quieta. Así, cuanto más pequeña es la partícula, más excitante es el movimiento browniano que muestra: aunque la Gran Pirámide de Guiza vibre, no lo hace demasiado.
*****
Subamos un escalón más: ¿alguna vez las neuronas tienen potenciales de acción al azar, vertiendo vesículas en los diez mil a cincuenta mil terminales de axones, aparentemente en ausencia de una causa antecedente?
De vez en cuando. ¿Hemos saltado ahora a un nivel más integrado de la función cerebral que podría estar sujeto a efectos cuánticos? Se impone de nuevo la misma cautela. Dichos potenciales de acción tienen sus propias causas mecanicistas antecedentes, están regulados extrínsecamente y sirven para algo.
Me encanta que Sapolsky entre de lleno en la espontaneidad neuronal. A menudo he preguntado a profesores en diferentes cursos acerca de estos y sus causas. De hecho, encuentro cierto paralelismo con la discusión entre el equipo de Bohr y el de Einstein acerca de las variables ocultas en mecánica cuántica. En este caso, las desigualdades de Bell son esclarecedoras: el universo es indeterminista a esas escalas. Sin embargo, es injustificado el salto en escala hasta el cerebro y los potenciales de acción. Este es un punto que puede parecer trivial, pero que ha sido considerado por filósofos como parte de lo que constituye la libertad: el indeterminismo de base. Específicamente hablo de Carlos Moya cuando utilizo este término, pero no son pocos los que usan esta misma línea para argumentar en favor de la libertad. Más adelante volveré sobre esta cuestión con una cita que habla específicamente del escalado y que trata los descubrimientos de Max Tegmark.
*****
O, como señala a menudo Sam Harris, si la mecánica cuántica desempeñara realmente un papel en el supuesto libre albedrío, «cada pensamiento y cada acción parecerían merecer la afirmación “no sé qué me ha pasado”». Excepto, añadiría yo, que en realidad no serías capaz de hacer esa afirmación, ya que te limitarías a emitir sonidos gárrulos porque los músculos de tu lengua estarían haciendo todo tipo de cosas al azar.
*****
Estoy sentado ante mi escritorio durante el horario de oficina de la tarde; dos estudiantes de mi clase están haciendo preguntas sobre temas de las lecciones; divagamos sobre el determinismo biológico, el libre albedrío, todo el tinglado, que es de lo que trata en última instancia el curso. Uno de los alumnos duda de hasta qué punto carecemos de libre albedrío: «Claro, si hay un daño importante en esta parte del cerebro, si se tiene una mutación en tal o cual gen, el libre albedrío se ve disminuido, pero parece tan difícil aceptar que eso se aplique al comportamiento cotidiano y normal». He estado en esta coyuntura de la discusión muchas veces, y he llegado a reconocer que existe una probabilidad significativa de que este alumno lleve a cabo ahora un comportamiento concreto: se inclinará hacia delante, cogerá un bolígrafo de mi mesa, lo levantará en el aire y me dirá, con gran énfasis: «Ya está, acabo de decidir coger este bolígrafo; ¿me está diciendo que eso estaba completamente fuera de mi control?».
No tengo datos para demostrarlo, pero creo que puedo predecir por encima del nivel del azar qué alumno, entre cualquier par de alumnos dado, será el que coja el bolígrafo. Es más probable que sea el alumno que se ha saltado el almuerzo y tiene hambre. Es más probable que sea el varón, si se trata de una pareja mixta. Es especialmente más probable si se trata de un varón heterosexual y la mujer es alguien a quien quiere impresionar. Es más probable que sea el extrovertido. Es más probable que sea el estudiante que durmió demasiado poco anoche y ahora es por la tarde. O cuyos niveles de andrógenos circulantes son más altos de lo normal para ellos (independientemente de su sexo). Es más probable que sea el alumno que, a lo largo de los meses de clase, ha decidido que soy un fanfarrón irritante, igual que su padre.
Si nos remontamos más atrás, es más probable que sea el que procede de una familia acomodada, en lugar de tener una beca completa; el que es la enésima generación de su familia que asiste a una universidad prestigiosa, en lugar del primer miembro de su familia inmigrante que termina el bachillerato.
*****
¿Qué hay que hacer? Formar dos grupos de voluntarios, emparejados por edad, sexo, historial médico, etc.; una mitad seleccionada al azar recibe el fármaco, la otra mitad, un placebo (sin que los sujetos sepan cuál recibieron). Pero no se puede hacer eso con estudios de cosas como la religiosidad. No se cogen dos grupos de voluntarios sin opinión previa, se ordena a la mitad que abracen la religión y a la otra mitad que la rechacen, y luego se ve quién es simpático en su vida. Que alguien acabe siendo religioso o ateo no es algo aleatorio: como ejemplo (y volveremos sobre ello), los hombres tienen más del doble de probabilidades que las mujeres de ser ateos.
*****
Una vez que se controla el sexo, la edad, el estatus socioeconómico, el estado civil y la sociabilidad, desaparecen la mayoría de las diferencias entre teístas y ateos. La relevancia de este punto para las cuestiones relacionadas con el libre albedrío es evidente; el grado en que alguien cree o no en el libre albedrío, y la facilidad con que esa opinión puede alterarse experimentalmente, probablemente esté estrechamente relacionado con variables como la edad, el sexo, la educación, etc., y estas variables podrían ser en realidad predictores más importantes de la probabilidad de perder la cabeza.
*****
Otros enfoques incluyen hacer que un sujeto camine por una manzana en la que haya o no una iglesia, o poner música religiosa frente a música secular de fondo en la sala de pruebas.
Este último comentario forma parte de la literatura que yo destacaría para defender la mera apariencia de la aparente causación mental, en la que también entraría evidencia comentada previamente como aquella que trata la influencia inconsciente de olores, glucosa en sangre u otras señales inconscientes en la toma de decisiones.
*****
En estudios experimentales sobre obediencia (normalmente variantes de la investigación clásica de Stanley Milgram, en la que se examina lo dispuestos que están los sujetos a obedecer una orden de electrocutar a alguien), los mayores índices de conformidad procedían de los «moderados» religiosos, mientras que los «creyentes extremos» y los «no creyentes extremos» se resistían por igual. En otro estudio, los médicos que habían optado por atender a los desatendidos a costa de sus ingresos personales eran desproporcionadamente muy religiosos o muy irreligiosos. Además, los estudios clásicos sobre las personas que arriesgaron su vida para salvar a los judíos durante el Holocausto documentaron que estas personas que no podían mirar hacia otro lado tenían una probabilidad desproporcionada de ser altamente religiosas o altamente irreligiosas.
*****
Pero emites el tono seguido del soplo de aire una segunda vez. Una décima vez, una centésima vez. Cada vez que la neurona 5 estimula los terminales axónicos de la neurona 3, hace que lentamente la neurona 3 acumule más neurotransmisor allí, libera más cantidad cada vez, hasta que… finalmente…, cuando la neurona 3 es estimulada por el tono, desencadena un potencial de acción en la neurona 2. Y la máquina parpadea antes de que se produzca el soplo, anticipándose a él. […] Así que esta es una versión de un circuito NS-NM, que ya nos resulta conocido. Ahora, antes de cada descarga, reproduce un tono como estímulo condicionado. Hazlo un montón de veces y ya sabes lo que ocurre: el tono en sí habrá adquirido finalmente el poder de activar la amígdala y tendremos una respuesta de miedo condicionada. Un magnífico trabajo de Joseph LeDoux, de la Universidad de Nueva York, ha revelado el circuito que explica esto. Si lo observamos de cerca, veremos que se trata del mismo cableado básico que se utiliza para condicionar el parpadeo o el retraimiento de una branquia. Si se sincroniza correctamente, la información sobre el estímulo incondicionado (la descarga), mediada por el tálamo y la corteza somatosensoriales, y la información sobre el estímulo condicionado (el tono), mediada por la rama auditiva, como en el caso del parpadeo condicionado, convergen simultáneamente en la amígdala. Las neuronas locales actúan ahí como detectoras de coincidencias; la estimulación repetida de la rama auditiva induce todo tipo de cambios en la amígdala que involucran a los AMPc, PKA, CREB, como es lo habitual, y un tono provoca ahora el mismo terror que una descarga.
*****
Hemos visto que algo tan simple como el condicionamiento del parpadeo refleja un sistema nervioso que ha sido esculpido por todo lo que le precedió (por ejemplo, la experiencia materna temprana). La adquisición, consolidación y extinción del miedo condicionado a algo neutro como un tono refleja aún más la historia del organismo. La extinción se producirá más rápido si, en los segundos previos, hay en la amígdala altos niveles de endocannabinoides (cuyo receptor también se une al THC, el componente más activo del cannabis); esto hace que sea más fácil dejar de tener miedo a algo. Es menos probable que la amígdala almacene una respuesta de miedo condicionada como un recuerdo estable si, en las horas previas, el individuo ha tomado un antidepresivo ISRS como el Prozac (que hace que la gente rumie menos los pensamientos negativos). La amígdala será menos activa y más difícil de condicionar si, en los días previos, se estuvo expuesto a altos niveles circulantes de oxitocina, lo que ayuda a explicar cómo esta hormona puede promover la confianza. Por el contrario, si el organismo ha estado expuesto a altos niveles de hormonas del estrés en el mes anterior, resulta más fácil generar una respuesta condicionada de miedo (gracias a que las hormonas aumentan la actividad del gen que produce la versión mamífera de C/EBP, que aparece en la figura de la página 364. Y, retrocediendo en nuestro camino de «un segundo antes, un minuto antes», si un organismo estuvo expuesto a mucho alcohol de la madre durante su vida fetal, le cuesta más recordar un miedo condicionado. Y, por supuesto, las versiones de los genes relacionados con los de esa figura que estén presentes —si la especie del individuo evolucionó esos genes en primer lugar— influirán en la facilidad con la que se produce el condicionamiento. La facilidad con la que un organismo aprende a tener miedo de algo tan simple como un tono es el producto final de todas estas influencias sobre el funcionamiento de este circuito, todos ellos factores sobre los que el individuo no tenía ningún control.
*****
La cuestión ahora es con qué facilidad llegas a asociar a los mexicanos con violadores mientras eres sometido al condicionamiento trumpiano: ¿cuán resistente o vulnerable eres a formarte este estereotipo automático en tu mente? Como siempre, depende de lo que ocurriera un segundo antes de escuchar su declaración, un minuto antes, etc. Hay todo tipo de circunstancias que aumentan las probabilidades de que este hombre te condicione con éxito si eres un estadounidense de raza blanca típico. Si estás agotado, hambriento o borracho. Si te ha ocurrido algo aterrador en el minuto anterior. Si, como varón, tus niveles de testosterona se han disparado en los últimos días. Si en los últimos meses has estado crónicamente estresado por, digamos, el desempleo. Si, cuando tenías veinte años, tus gustos musicales te llevaron a convertirte en superfán de algún músico que abrazara ese estereotipo. Si en tu adolescencia viviste en un barrio étnicamente homogéneo. Si sufriste malos tratos psicológicos o físicos de niño. Si los valores de tu madre eran los de una cultura xenófoba en lugar de pluralista. Si sufriste malnutrición cuando eras un feto. Si tienes variantes particulares de genes relacionados con la empatía, la agresividad reactiva, la ansiedad y las respuestas a la ambigüedad. Todas ellas, cosas sobre las que no tenías control. Todas ellas, cosas que han esculpido la amígdala que tendrás en este instante al ser expuesto a un estereotipo, incluido el número de moléculas de AMPc que libera cada neurona o cómo de activados están los frenos de la PKA. Dado que hay millones de neuronas implicadas, con tropecientos millones de sinapsis, el proceso está sujeto a toda una vida de influencias que son asombrosamente más complejas y matizadas que lo que entra en el condicionamiento del parpadeo o en el cambio de la forma en que una Aplysia protege sus branquias.
*****
Pero son los mismos componentes mecánicos los que determinarán si tus puntos de vista cambiarán por el intento tóxico de algún demagogo de formar en ti una asociación condicionada. Ha llegado el momento de pasar por fin a la bifurcación en el camino de la que trata en última instancia este libro, examinando la biología del cambio de nuestros comportamientos morales, en lugar de la libre elección de cambiar nuestros comportamientos.
*****
Catalina de Siena, nacida en 1347 en Italia. De adolescente, y para consternación de sus padres, empezó a limitar su ingesta de alimentos, insistiendo siempre en que estaba llena o se sentía enferma. Comenzó a realizar frecuentes ayunos de varios días. Al unirse a la orden dominica de la Iglesia, hizo voto de celibato; ya casada con Cristo, relató una visión en la que llevaba el anillo de boda de Cristo… hecho con su prepucio. Se obligaba a vomitar cuando sentía que había comido demasiado, explicaba su ayuno como una muestra de su devoción y como un medio para refrenarse y castigarse por su «glotonería» y su «lujuria». Sus escritos están llenos de imágenes sobre la comida: bebiendo la sangre de Cristo, comiendo su cuerpo, amamantándose de sus pezones. Finalmente, llegó a un punto en el que (redoble de tambores…) se comprometió a comer solo las costras de los leprosos y a beber su pus, y escribió: «Nunca en mi vida he probado comida o bebida más dulce o exquisita [que el pus]». Murió de hambre a los treinta y tres años y fue canonizada en el siglo siguiente, y su cabeza momificada se exhibe en una basílica de Siena. Una historia irresistible. Incluso enseño sobre ella en una de mis clases; los detalles sobre el pus y las costras siempre gustan al público.
Siento que tengas que leer esto. Pero, si yo lo he leído, tú también.
*****
Se habló de epilepsias causadas por las fases de la luna y su influencia en los fluidos cerebrales (pasaron mil seiscientos años antes de que alguien pudiera refutar estadísticamente una relación entre la epilepsia y las fases lunares). Plinio el Viejo pensaba que alguien contraía la epilepsia por comer una cabra epiléptica (eludiendo la cuestión de «Vale, pero ¿de dónde sacó esa cabra su epilepsia?»: cabras carnívoras epilépticas hasta el final).
No siempre hay que negar la hipótesis por esto. El ensamblaje de proteínas es un ejemplo, pues precisa de otras, a pesar de que algunas se autoensamblen. No por eso negamos que necesiten otras. Lo mismo con el universo, no sabemos nada acerca del inicio (si lo hubo), por lo que no podemos afirmar que haya un comienzo, y mucho menos personificarlo y llamarlo dios.
*****
¿debería conducir a pesar de no haber tomado mi medicación? Una decisión como cualquier otra: apretar un gatillo, participar en la violencia de una turba, embolsarte algo que no es tuyo, renunciar a una fiesta para estudiar, decir la verdad, correr hacia un edificio en llamas para salvar a alguien. Todo lo habitual. Y sabemos que esa decisión es tan puramente biológica como cuando levantas la pierna al aire porque te golpean en el punto adecuado de la rodilla (solo que es una biología mucho más complicada, sobre todo en lo que se refiere a la interacción con el entorno). Así que te encuentras en la encrucijada de decidir: «¿Debo conducir sin mi medicación o hacer lo más difícil, lo correcto?». Volvamos al capítulo 4. ¿Cuántas neuronas hay en tu corteza frontal y cómo de bien funcionan? ¿Cuánto interfieren la enfermedad subyacente y los fármacos que tomas para ella en tu juicio y tu función frontal? ¿Está tu corteza frontal un poco mareada y perezosa porque se ha saltado el desayuno y ahora tus niveles de azúcar en sangre son bajos? ¿Has tenido una crianza y una educación lo suficientemente afortunadas como para tener un cerebro que ha aprendido sobre los efectos del azúcar en sangre en la toma de decisiones, y una corteza frontal lo suficientemente funcional para haber decidido tomar el desayuno? ¿Cuáles son tus niveles de hormonas esteroides gonadales esta mañana? ¿El estrés de las semanas o meses anteriores ha deteriorado neuroplásticamente tu función frontal? ¿Tienes una infección latente por Toxoplasma en el cerebro? En un momento de la adolescencia, ¿funcionaron los medicamentos lo suficientemente bien como para que por fin pudieras hacer la única cosa que te hacía sentir normal ante una enfermedad demoledora, es decir, conducir un coche? En tu infancia, ¿cuáles fueron tus experiencias adversas y cuáles las ridículamente afortunadas? ¿Bebía mucho tu madre cuando eras un feto? ¿Qué tipo de variante del gen del receptor de dopamina D4 tienes? ¿La cultura que desarrollaron tus antepasados qué glorificaba más: seguir las normas, pensar en los demás o asumir riesgos? Y así sucesivamente.
*****
El cambio en la visión de la esquizofrenia debió de producirse en la década de 1950, cuando aparecieron los primeros fármacos que ayudaron a disminuir los síntomas de la esquizofrenia. Si una neurona libera dopamina con la intención de enviar un mensaje «dopaminérgico» a la siguiente neurona de la fila, funciona solo si esa siguiente neurona tiene receptores que se unen a la dopamina y responden a ella. Señalización neurotransmisora básica. Y los primeros fármacos eficaces fueron los que bloqueaban los receptores de dopamina. Se denominaron «neurolépticos» o «antipsicóticos», siendo los más famosos la torazina (también conocida como clorpromazina) y el haloperidol. ¿Qué ocurre cuando se bloquean los receptores de dopamina? La primera neurona de la fila puede liberar dopamina sin parar y no llegará señal dopaminérgica alguna. Y si las personas con la enfermedad empiezan a actuar de forma menos esquizofrénica en ese momento, hay que concluir lógicamente que el problema es que había demasiada dopamina inicialmente.
*****
Esto debería haber acabado de golpe con las tonterías esquizofrenógenas. La hipertensión puede disminuirse con un fármaco que bloquea un receptor para un tipo diferente de neurotransmisor, y entonces concluirás que el problema central era un exceso de ese neurotransmisor. Pero imagina que con un fármaco que bloquea los receptores de dopamina consigues disminuir los síntomas esquizofrénicos y, sin embargo, sigues concluyendo que el problema central es la maternidad tóxica. Sorprendentemente, eso es lo que concluyó la clase dirigente psicoanalítica de la psiquiatría. Tras luchar con uñas y dientes contra la introducción de los medicamentos en Estados Unidos y acabar perdiendo, llegaron a un acuerdo: los neurolépticos no hacían nada contra los problemas centrales de la esquizofrenia; solo sedaban a los pacientes lo suficiente para que fuera más fácil avanzar psicodinámicamente con ellos y tratar las cicatrices resultantes de su crianza.
Estos cabrones psicoanalíticos incluso desarrollaron un despreciativo y peyorativo término para las familias (es decir, las madres) de pacientes esquizofrénicos que intentaban eludir la responsabilidad creyendo que se trataba de una enfermedad cerebral: los tipos disociativos orgánicos.
Una de las importantes consecuencias de las reflexiones suscitadas por Sapolsky es: al no haber libre albedrío, es injustificada la culpa moral que se impone al resto. Debemos ser más indulgentes, por tanto, con todo el mundo, independientemente de que tenga una patología diagnosticada. Yo, en Neurofilosofía (próximamente disponible), llevo estas mismas consecuencias un poco más allá, buscando la indulgencia con uno mismo y persiguiendo lo bueno por el deseo de ir hacia mejor, y no por miedo a ser llamados «malos» o «culpables».
*****
«¿Así que estás diciendo que los criminales violentos deberían simplemente campar a sus anchas sin ninguna responsabilidad por sus actos?». No. Un coche que, sin tener culpa alguna, tiene frenos que no funcionan debería ser apartado de la carretera. A una persona con COVID-19 activa por causas ajenas a su voluntad se le debería impedir asistir a un concierto multitudinario. A un leopardo que te destrozaría por causas ajenas a su voluntad debería prohibírsele la entrada a tu casa.
*****
Tal y como lo esboza el duro filósofo incompatibilista Derk Pereboom, de la Universidad de Cornell, se trata directamente de los cuatro principios del modelo de cuarentena médica: (A) es posible que alguien padezca una enfermedad que le haga infeccioso, contagioso, peligroso o perjudicial para los que le rodean; (B) no es culpa suya; (C) para proteger a todos los demás, como algo parecido a un acto de autodefensa colectiva, está bien perjudicar a esa persona coartando su libertad; (D) deberíamos coartar a la persona lo mínimo necesario para proteger a todos, y ni un milímetro más.
Por supuesto, esto es complicado y entra en directo conflicto con mis ideas liberales. Resuenan palabras de Escohotado, Hayek y Rothbard cuando veo estas tesis. «Piden control, pero ¿quién controlará al controlador? ¿Quién vigilará al vigilante?» es la primera de las citas que me vienen a la cabeza. ¿Acaso no pecamos de fatal arrogancia al coartar las libertades del resto en la medida de nuestro supuesto arbitrio formado? En reflexiones previas sobre la libertad, he presentado mis dos sentidos de libertad: el estricto y el amplio. Así, suelo decir, reconcilio tanto mis pensamientos sobre el llamado libre albedrío y la defensa de la ausencia de coerción por parte de entes inteligentes e instituciones creadas por estos. Sin embargo, estos comentarios de Pereboom acerca de la actuación frente a las personas con condiciones «problemáticas» me hacen pensar que no es suficiente con proponer la emergencia de mediadores y jueces privados (à la Bruce Benson). Debo refexionar acerca de estos temas antes de pronunciarme nuevamente.
*****
La cuestión de toda esa diversión potencial. El filósofo israelí Saul Smilansky plantea una objeción aparentemente consistente: por muy poco que se limite el comportamiento de alguien para que esté seguro, sigue estando limitado por algo que no es culpa suya. Ante esto, la única postura moralmente aceptable debe ser compensar adecuadamente a la persona constreñida. Desde este punto de vista, si eres un pedófilo convicto y, por tanto, como ocurre a menudo, se te impide acercarte a una cierta distancia de escuelas o parques, al menos deberías obtener descuentos en las consumiciones en los clubes de striptease; si eres tan violento que tienes que ser recluido en una pequeña isla, al menos que sea un resort de cinco estrellas con clases particulares de golf. Si la restricción, por mínima que sea, implica un elemento adverso que es un castigo inmerecido, los defensores de la cuarentena deben proporcionar, en palabras de Smilansky, un funishment compensatorio.
Esta posición sí es más fácilmente atacable. Desde un primer flanco podemos decir que lo que valore el convicto y lo que valore el que adjudica la «justa compensación» son cosas muy diferentes, y volvemos a pecar de fatal arrogancia si decimos lo contrario. Desde otro flanco, ¿quién va a pagar la cuenta? ¿Acaso tengo yo que pagar porque otras personas deban ser compensadas por sus restricciones de libertad? No es moral ni en un sentido ni en el otro.
*****
En el mutualismo en el que los peces limpiadores son limpiados por peces lábridos que se comen los parásitos que recogen, algunos lábridos hacen trampas para conseguir una comida aún mejor dando un mordisco a los peces limpiadores; entonces son ahuyentados y es menos probable que incumplan su contrato mutualista después. Las bacterias sociales no formarán cuerpos fructíferos con líneas clonales bacterianas que hacen trampas. Las algas verdes han desarrollado medios para no transmitir mitocondrias atrozmente egoístas cuando la célula se divide. Las células desarrollan los medios para silenciar todas las copias de un transposón cuya réplica interesada se les ha ido de las manos; por ejemplo, un tipo de transposón especialmente explotador invadió las moscas de la fruta en la década de 1970, y las moscas tardaron cuarenta años en desarrollar los medios para silenciarlo de forma punitiva. Crucialmente, el castigo funciona para mantener la cooperación. En los juegos económicos en los que participa una pareja de jugadores (por ejemplo, el juego del ultimátum), a uno de los dos se le da el poder de explotar al otro. Y, desmintiendo el mito de que somos Homo economicus, optimizadores racionales del interés propio, los jugadores con este poder no suelen empezar explotando tanto como podrían. Si el otro jugador tiene la oportunidad de castigar al primero por ser indebidamente explotador, la explotación disminuye posteriormente aún más; en ausencia de un mecanismo de castigo, la explotación se encona. El tipo de castigo adecuado en el momento adecuado es importante para aumentar la cooperación.
*****
La investigación transcultural arroja luz sobre la aparición de la última forma de castigo por parte de terceros, a saber, las deidades que vigilan y juzgan a humanos. Según ha estudiado el psicólogo Ara Norenzayan, de la Universidad de Columbia Británica, los dioses inventados por culturas construidas sobre pequeños grupos sociales no tienen ningún interés en los asuntos humanos. Solo cuando las comunidades se hacen lo suficientemente grandes como para que exista la posibilidad de acciones anónimas, o interacciones entre extraños, vemos la invención de dioses «moralizadores» que saben si has sido malo o bueno. En consonancia con esto, en toda una serie de religiones, cuanto más se considera a las deidades como punitivas, más prosocial es la gente con los correligionarios anónimos y distantes.
*****
Todas ellas son soluciones distales al problema del coste del castigo. Como se introdujo por primera vez en el capítulo 2, hay niveles de explicación «distales» (a gran escala, a largo plazo), en contraste con los «proximales» (centrados en las motivaciones y explicaciones en el momento). ¿Por qué se aparean los animales, lo que les lleva a gastar esfuerzo y calorías, a menudo arriesgando sus vidas? Explicación distal: porque les permite dejar copias de sus genes en la siguiente generación. Explicación proximal: les causa placer. ¿Por qué castigar a los tramposos cuando es costoso? La explicación distal es la que hemos estado discutiendo: porque el reparto fiable y colectivo de los costes beneficia a todos. Pero es cuando buscamos una explicación proximal cuando vemos que va a resultar tan condenadamente difícil conseguir que la gente proclame la falta de libre albedrío y se limite a poner en cuarentena al peligroso. ¿Por qué castigar a los tramposos cuando resulta costoso? Proximalmente, porque me gusta castigar a los malhechores. Me causa placer.
Nuestros placeres por el castigo de los que consideramos «malos» y por la alabanza a los que consideramos dignos o merecedores son de esta manera porque, a gran escala, son los necesarios para que los genes se perpetren en el acervo génico. Si no tuviésemos la apariencia de ser libres y, por tanto, responsables, nuestra experiencia no justificaría nuestros juicios. Sin embargo, como tenemos la sensación de ser un «yo» separado de todos nuestros «accidentes» que actúa por motivos y puede hacer las cosas de otra manera y elegir ser bueno o malo, todo lo demás viene rodado.
*****
Deliciosa, ya se sirva caliente o fría
He aquí un estudio realmente elegante realizado por la psicóloga alemana Tania Singer. Los sujetos eran niños de seis años o chimpancés. Uno de los investigadores entra en la habitación y, o bien hace algo amable con el niño/chimpancé (le ofrece algún alimento deseable), o bien hace algo malo (se burla de él empezando a darle la comida y luego se la arrebata). El investigador sale y luego entra en una habitación contigua, visible para el sujeto a través de una ventana de observación. Alguien se acerca sigilosamente por detrás del investigador y, ¡oh!, aparentemente comienza a golpearle en la cabeza con un palo, con el investigador gritando de dolor. Al cabo de diez segundos, el agresor arrastra al investigador a una habitación adyacente y luego reanuda los golpes. El niño/chimpancé puede ir a su propia habitación adyacente con otra ventana, lo que le da la oportunidad de observar. ¿Se mueven para hacer esto? Si el investigador golpeado había sido amable con ellos, solo el 18 % se movió para ver el resto; si el investigador había sido mezquino, el 50 % aprovechó la oportunidad. Tanto los niños como los chimpancés estaban especialmente interesados en ver cómo se castigaba a alguien que había sido malo con ellos. Y lo que es más importante, entrar en la sala de visionado adyacente era costoso. Los niños habían estado recibiendo fichas por alguna tarea irrelevante, que podían canjear por pegatinas deseables; tenían que renunciar a las fichas para ver el castigo continuado. Para los chimpancés, la puerta de la sala contigua era extremadamente pesada, y requería un trabajo considerable seguir viendo el castigo. Y cuando la persona malvada era la castigada, los niños desembolsaban las fichas y los chimpancés movían montañas y puertas pesadas para ver. En otras palabras, los niños y los chimpancés estaban dispuestos a incurrir en costes (pagar en moneda o en esfuerzo) para seguir disfrutando del placer de ver cómo la persona antisocial recibía su merecido.
*****
La primera parte de su juicio estuvo dominada por la cuestión de si estaba loco, y los jueces mostraron la misma mentalidad criticada en el capítulo 4 cuando, habiendo decidido que estaba cuerdo, concluyeron que, por tanto, tenía libre albedrío, podía haber elegido hacer otra cosa y era responsable de sus actos. Un comentarista, yendo más allá que los noruegos, escribió: «Si las acciones de Breivik aquel fatídico viernes estaban completamente fuera de cualquier libre albedrío, entonces castigarle (a diferencia de impedir que siguiera dañando a la comunidad) puede ser tan inmoral como nuestra percepción de los propios actos criminales de Breivik».
Mientras tanto, los estadounidenses se encuentran en un punto diferente de la incredulidad. Me estoy aventurando, pero supongo que la mayoría de los estadounidenses verían como una salvajada una ejecución pública con veinte mil mirones y turbas de ellos dejando a un lado sus perritos calientes y su limonada para pelearse por llevarse algún souvenir del acontecimiento. Sin embargo, los estadounidenses se quedaron boquiabiertos ante el juicio de Breivik, asombrados de cómo comenzó, con los fiscales estrechando la mano de Breivik. «Burla de la justicia en Noruega» era el título de un artículo que criticaba los valores nacionales que dieron lugar al trato de guante de seda que recibió Breivik. Un criminólogo (británico) comenzó su pieza escribiendo: «Anders Breivik es un monstruo que merece una muerte lenta y dolorosa». Y en otro orden de cosas, no cabe duda de que algún verdugo profesional del siglo XIX se horrorizaría al ver cómo se burla la justicia con la inyección letal, pero también pensaría que el descuartizamiento estaba un poco fuera de lugar.
*****
Los humanos «¡descendemos de los simios! Esperemos que no sea verdad, pero si lo es, recemos para que no llegue a ser de conocimiento general», dijo la esposa de un obispo anglicano en 1860 cuando le hablaron de la novedosa teoría de la evolución de Darwin. Ciento cincuenta y seis años después, Stephen Cave tituló un muy discutido artículo de junio de 2016 en la revista The Atlantic «There’s No Such Thing as Free Will… but We’re Better Off Believing in It Anyway» (No existe en absoluto el libre albedrío…, pero de todos modos es mejor que creamos en él).
Sapolsky procede a argumentar con evidencia que los comportamientos de aquellos que creen y que no creen en el libre albedrío no presentan diferencias significativas. La literatura existente que se ha planteado múltiples veces acerca de cómo la gente que cree en él se comporta mejor viene de experimentos donde se leía un párrafo determinista a personas que creían o que no habían pensado mucho sobre el tema. Es importante destacar que el argumento que se suele expresar según el título del artículo de Cave es malo: uno no cree lo que quiere creer, por mucho que piense que si le convenciese viviría mejor. Yo puedo desear la vida eterna. De hecho, a diferencia de muchos amigos —tanto ateos como cristianos— me encantaría vivir eternamente. Sin embargo, aunque piense que si me creyese eso estaría más tranquilo y viviría más feliz, no puedo creerlo. Simplemente no me convence, y uno no puede persuadirse de algo simplemente porque desee que ese sea el estado de las cosas. No funcionamos así.