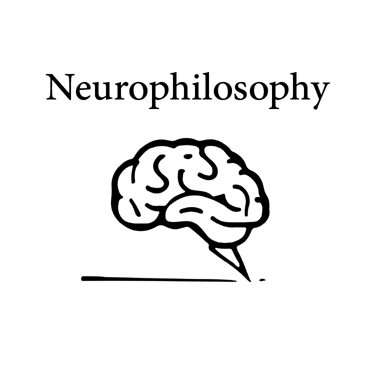Cerebro y libertad
de Roger Bartra
Este libro de Roger Bartra —que es creado a partir de la última parte de Antropología del cerebro— tiene algunas partes que he visto conveniente mencionar después del último libro comentado: Decidido de Sapolsky. Muchas de las partes destacadas merecen comentario, pero las habrá que no precisen o que solo requieran una reiteración de ideas comentadas en otros lugares. Por lo tanto, no piense el lector que es un error si no encuentra comentario asociado a algún párrafo. Asimismo, como en otras ocasiones, he leído este libro en formato EPUB, por lo que no habrá referencias a las páginas.
*****
(…) Einstein hizo unas afirmaciones que han sido citadas con frecuencia por los deterministas. Dijo que si la Luna fuese dotada de autoconsciencia estaría perfectamente convencida de que su camino alrededor de la Tierra es fruto de una decisión libre. Y añadió que un ser superior dotado de una inteligencia perfecta se reiría de la ilusión de los hombres que creen que actúan de acuerdo con su libre albedrío. Aunque los humanos se resisten a ser vistos como un objeto impotente sumergido en las leyes universales de la causalidad, en realidad su cerebro funciona de la misma forma en que lo hace la naturaleza inorgánica.
Es pertinente en este párrafo hacer el comentario acerca de la naturaleza de nuestras razones. A la hora de dar razones por las que actuamos, estamos ciegos ante la esfera de las causas que rigen nuestro comportamiento —como lo estaría la luna en las palabras de Einstein—. Esto hace que lo que nosotros sentimos que hemos hecho por nuestra voluntad libre y que explicamos al resto como razones de nuestras acciones es de naturaleza fabulada de forma retrospectiva en línea con una narrativa.
*****
Ante las sutilezas de Spinoza, me parece que usarlo para calificar a la voluntad consciente como una ilusión es una simplificación que no ayuda a entender el problema de la libertad. Si el libre albedrío es sólo una ilusión —como pretende Wegner— todo el edificio del pensamiento racional de Spinoza se viene abajo y sólo tiene sentido el estudio psicológico de las sensaciones que experimentan los humanos cuando creen erróneamente que su mente es capaz de provocar los actos que caracterizan su conducta.
Ya comentaré en otro trabajo algunas de las conclusiones de Wegner, pero por dar contexto, su modelo de causación mental aparente dice que tenemos causas a nuestros actos y nuestros pensamientos, y que lo que se da entre nuestros pensamientos y actos es una causación mental aparente, al ser lo que queda expuesto a la conciencia y siendo nosotros ciegos a las causas reales de nuestras acciones y pensamientos. Esto va en la línea del comentario anterior. En un futuro cercano, publicaré mi trabajo de final de máster, donde indago en estas cuestiones con mayor profundidad.
*****
Una curiosa manera de enfrentar el problema consiste en separar dos formas de voluntad. En primer lugar habría una «voluntad empírica», que sería la relación causal, establecida por el análisis científico, entre los pensamientos conscientes de las personas y la conducta resultante. En segundo lugar habría una «voluntad fenoménica», que estaría formada por las sensaciones personales de libre albedrío. Según Wegner la primera forma de voluntad no se puede ligar directamente a la segunda. La gente confunde equivocadamente la sensación de voluntad (fenoménica) con un mecanismo causal. Sin embargo, admite que con frecuencia las experiencias o sensaciones de que ejercemos nuestra voluntad corresponden correctamente con la conexión causal real entre el pensamiento y la acción. Desde luego, no aclara si esta «correspondencia» ha sido comprobada científicamente o es una mera intuición especulativa. Sin embargo, si la relación causal entre pensamiento y acción está inscrita en una concepción determinista, como la que Wegner admite, entonces es completamente incongruente hablar de una «voluntad empírica» para referirse a una cadena causal en la que la libertad es una noción completamente extraña. Pero es su manera de enfrentarse a la realidad en que viven los humanos, que no están sumergidos en un incongruente carnaval de elecciones contingentes, sino en sociedades donde muchas decisiones parecen causar actos que corresponden a las intenciones de la gente. Wegner no quiere llegar tan lejos como Skinner, que desechó totalmente las nociones de responsabilidad y de libre albedrío, por lo que mete en su interpretación una extraña «voluntad empírica» que tendría alguna correlación con las sensaciones de libre voluntad o responsabilidad y que sería necesario estudiar como expresión de una especie de fenomenología de las elecciones y las decisiones.
Esta línea de pensamiento lleva directamente a la conclusión de que aunque la libertad es una mera sensación, es sin embargo una ilusión útil. Es ventajoso creer que las personas deben recibir premios y castigos orientados por una ilusoria determinación de merecimientos.
*****
Es útil la sensación de autoría que se percibe al actuar intencionalmente. La ilusión sirve también, piensa Wegner, para ordenar el rompecabezas causal que nos rodea. Además, se puede comprobar empíricamente que quienes creen en el libre albedrío son más eficientes. Al leer su ardua defensa de que el libre albedrío es una ilusión muy útil y reconfortante, uno acaba preguntándose si, a partir de estas premisas, lo mejor sería más bien optar por el silencio: ¿para qué revelar que estamos atados a una cadena causal determinista si la ilusión es tan benéfica? La única ventaja que obtenemos al disipar la ilusión —según Wegner— es la paz mental que supuestamente nos invade cuando aceptamos resignadamente nuestro sometimiento al determinismo, en lugar de luchar denodadamente por el control. Esta alternativa, propia por ejemplo del budismo zen, se propone renunciar a nuestra pretensión de controlar intencionalmente la cadena causal. Pero en seguida Wegner se percata de que acaso no sea posible renunciar intencionalmente a la ilusión de intencionalidad. Ha caído en una curiosa contradicción. Aquí ocurre algo similar a lo que sucede en la física cuántica: Heisenberg explicó que el proceso mismo de observar la velocidad y la posición de un electrón lo perturba de tal forma que se producen inevitablemente errores de medición. De la misma manera, el acto voluntario de explicar que el libre albedrío es una ilusión perturba inevitablemente los resultados de la investigación: si el acto es efectivamente libre y consciente, se contradice la conclusión según la cual el libre albedrío es una ilusión. Si el acto de investigar está sujeto a una cadena causal determinista, nada garantiza que la conclusión corresponda a la realidad, pues sería igualmente funcional un resultado que mostrase que el libre albedrío es una realidad y que el determinismo es una ilusión.
En primer lugar, la pregunta «¿para qué revelar que estamos atados a una cadena causal determinista si la ilusión es tan benéfica?» tiene respuesta simple: Por honestidad intelectual. Además de esto, Sapolsky ya argumentaba como ser conocedores del carácter ilusorio de la libre voluntad constituía un avance en el bienestar de los seres conscientes, haciendo a la gente más indulgente con las afrentas ajenas y siendo el factor relevante para la implicación social de la persona el hecho de haber pensado sobre estas cuestiones largo y tendido, más que creer en el libre albedrío o negarlo. Sobre la última parte del comentario debo decir que me parece totalmente desacertado. Uno puede estar condenado al conocimiento, por poético que parezca. Que no seamos libres no quiere decir que las conclusiones de la investigación no sean correctas. Es una non-sequitur.
*****
Para ellos la volición es una mera acción cerebral explicable mediante los mecanismos deterministas que postulan las ciencias físicas y que se expresan en las funciones neuronales. Pero los deterministas no han logrado, a partir de este postulado, agregar nada a la comprensión de la conciencia, el libre albedrío o las decisiones éticas. Es cierto que aceptar la existencia de una «mente no física» es una violación de las leyes físicas. Pero afirmar que la mente tiene un carácter físico no ayuda en nada a explicar el funcionamiento de los procesos subyacentes a la toma de decisiones. Sería como pretender que la naturaleza física de una institución social o política contribuye a entender sus funciones.
Si bien admite que estas posiciones no ayudan en nada (no aportan algo nuevo a la comprensión), esto no constituye ningún argumento en favor de su posición, como cree hacer ver. Que la «mente» sea puramente física no tiene que explicar nada, puesto que no es sino una de las conclusiones derivadas del estudio físico de la conducta humana. Estas conversaciones y diálogos filosóficos se apoyan en los avances científicos, que forman el marco de reflexión. Que no haya nada místico o sobrenatural de la conciencia, el libre albedrío o las acciones éticas no es sino una tesis derivada de nuestra comprensión del mundo. Ahora, si bien este mensaje suena a que solo podemos determinar el fisicismo a posteriori, existen razonamientos apriorísticos —como el que usa Strawson o el que uso yo— para determinar la imposibilidad del libre albedrío, la responsabilidad moral o que toda conciencia deba ser producto físico.
*****
El filósofo John Searle se ha esforzado por explicar cómo puede haber una clase de hechos objetivos que sólo existen debido a que creemos en ellos, como el dinero, la familia, los impuestos, la propiedad o las universidades. La base de estos hechos sociales es la conciencia, el lenguaje y la racionalidad, dice Searle, y a continuación afirma que todo ello es la expresión de una más fundamental biología subyacente. También ha sostenido que las diferentes culturas «son formas diferentes en que se manifiesta una subestructura biológica subyacente». Tiene toda la razón en afirmar que no hay una oposición entre biología y cultura, como tampoco la hay entre cuerpo y mente. Pero se equivoca cuando concluye que la cultura es la forma que adopta la biología. Me parece que se trata de una manifestación del viejo reduccionismo que aplasta a la sociedad en las neuronas, para después colapsar la biología en la química y a esta última en la física. Admitir la existencia de una «fuerza mental» tampoco nos ayuda mucho. ¿Qué clase de fuerza es? ¿Qué características tiene? Aparentemente se trata de una interacción que no tiene que ver con la mecánica newtoniana o la cuántica, ni parece entenderse como relacionada con la mecánica molecular que estudian los químicos. Además, podemos comprender que el comportamiento de las neuronas difícilmente puede calificarse como «libre» o «determinado», de la misma forma en que carece de sentido afirmar que las partículas individuales son sólidas, líquidas o gaseosas. Dichos estados son propiedades del conjunto de partículas. El estado libre o determinado sólo tiene sentido en el sistema o conjunto formado por el cerebro y su contorno. Lo que debemos estudiar es si, en el conjunto, pueden coexistir la determinación y la libertad sin que por ello caigamos en el dualismo cartesiano y nos veamos obligados a ligar el libre albedrío con la presencia de misteriosas fuerzas metafísicas (o físicas, de una naturaleza indefinida).
Nada que añadir. Ya conoce mi lector los problemas que veo que se derivan del emergentismo, por lo que no me repetiré aquí. Por lo demás, el comentario me parece acertado y comparto que la libertad lleva a postular absurdos, tal y como se la entiende en muchas ocasiones, haciendo el concepto oscuro. Más allá de eso, y como he comentado en el post de Decidido y en otras ocasiones: haya o no determinismo es irrelevante para el concepto de libertad.
*****
La libertad no se puede entender si la conciencia es encerrada en el cerebro. Cuando muchos neurocientíficos se empecinan en rechazar esta idea, condenan sus investigaciones y reflexiones a quedar cautivas de un círculo vicioso, en el cual el libre albedrío no es más que una ilusión creada por el cerebro, un mero epifenómeno acaso necesario o útil pero carente de poder causal. Esta idea nos deja sin una explicación del libre albedrío, que entonces puede ser sólo visto como una expresión política dotada de una enorme aura filosófica y literaria, pero que no sería más que un eslabón en una cadena determinista alojada en el cerebro de los humanos. Si, en contraste, ampliamos nuestra perspectiva y entendemos a la conciencia como un conjunto de redes cerebrales y exocerebrales podemos descubrir facetas y procesos que una visión estrecha es incapaz de entender.
En mi TFM me explayaré en esta cuestión. En resumidas cuentas: Si dices q hay una cosa nueva —como la conciencia— con poder causal, eres dualista del ego. Sobre el concepto de exocerebro, me parece interesante y divertido explorar el andamiaje cognitivo que soporta nuestros razonamientos, pero hay dos reflexiones pertinentes a este respecto. 1) No se trata de algo permanente que forme parte de nuestra mente misteriosamente, sino que nos servimos de fuentes externas de forma circunstancial. Y 2) Por más que esta «mente extendida» tenga alcance explicativo, debemos tener en cuenta el principio de Ockham y postular la ayuda explicativa en la medida necesaria. Es decir, cuando usamos un lápiz y papel para llevar a cabo una cuenta larga, nos servimos de ello, pero aunque lo llamemos «andamiaje cognitivo», no queremos referirnos a estos como un componente de la cognición, sino únicamente como un apoyo. Cuando contamos con los dedos, estos no son un componente cognitivo. Un componente cognitivo, en este sentido, puede ser asociar a la imaginación de cada objeto de una casa una palabra para recordar una larga cadena de estas.
*****
Un libro de Marc Hauser, profesor de psicología en la Universidad de Harvard, ha popularizado esta interpretación. El instinto moral, sostiene, se ha desarrollado a lo largo de la evolución y se manifiesta en las intuiciones más que en los razonamientos que hacen los hombres. Estos instintos les dan color a nuestras percepciones y restringen los juicios morales. Sin embargo, Hauser no señala con precisión cuáles son los principios morales universales que están alojados en el órgano moral de nuestro cerebro, acaso debido a que cree que estos principios, «escondidos en la biblioteca de conocimientos inconscientes de la mente, son inaccesibles». Sin embargo, en alguna ocasión ejemplifica lo que sería un principio universal. En Estados Unidos, dice, el infanticidio es considerado un acto de barbarie. En contraste, entre los esquimales —y en otras culturas— el infanticidio es moralmente permisible y justificable en razón de la gran escasez de recursos. Parecería que hay aquí principios morales encontrados.
Este ejemplo y la tesis de Hauser pertenecen a la corriente denominada «emotivismo», que sugiere que los juicios morales son producto de los sentimientos morales. Hay mucha evidencia evolutiva que apunta en la dirección emotivista, como comentamos en Sobre el asco y la moral.
*****
Paul Churchland diseñó una teoría sobre la manera en que funciona el conocimiento moral. Según él, la red neuronal incorpora habilidades a partir del ingreso de información moral. La capacidad de discernimiento reside en una intrincada matriz de conexiones sinápticas que aloja categorías y subcategorías referidas a situaciones específicas como «mentira», «traición», «robo», «tortura», «asesinato», etc. En esta matriz hay un conjunto adquirido de prototipos morales que forman una estructura, una especie de mapa que nos permite navegar con eficacia por un mundo social que exige constantemente decisiones éticas.[12] Todo ocurre en el hardware biológico del cerebro, y que Churchland define como un masivo procesador vectorial paralelo. Esta imagen proviene en gran medida de los estudios conexionistas realizados en modelos de inteligencia artificial. Sólo la investigación neurobiológica podrá probar o refutar esta explicación. Lo que me interesa destacar es que aquí no se asume la existencia de reglas innatas inscritas en módulos. Por el contrario, la experiencia moral va construyendo una gran diversidad de prototipos; estos prototipos codifican los conocimientos adquiridos en puntos del espacio neuronal, cada uno dotado de tantas dimensiones como características posibles tenga. En estos vectores neuronales no pueden fijarse reglas o principios morales: lo que hay es una multitud de prototipos.
Este modelo adolece —lo mismo que la teoría de los módulos innatos— de un defecto: no toma en cuenta la estructura y las peculiaridades del flujo de información moral externa. El lenguaje aquí es el sistema traductor de las experiencias sociales a otra lengua interior, que es una especie de neuroñol o neuralés con que presuntamente opera el gigantesco procesador vectorial que codifica prototipos éticos. El defecto consiste, como lo señaló Andy Clark, en que el lenguaje es también un complemento que aumenta el poder computacional del cerebro mediante signos, palabras y etiquetas. El lenguaje público, dijo Clark, es un reservorio de recodificaciones útiles que se han acumulado en un lento y doloroso proceso cultural de ensayos y errores, y que reduce patrones demasiado complejos y cognitivamente invisibles a pautas regulares y reconocibles que permiten que el cerebro realice una exploración moral más profunda del espacio moral. Inspirado en las ideas del lingüista Lev Vygotsky, Clark se refirió a todo esto como el «andamiaje externo» de la cognición humana. Paul Churchland recibió muy bien esta crítica y aceptó que una parte de la maquinaria cognitiva se encuentra fuera del cerebro, en el andamiaje discursivo que estructura al mundo social, y que consiste en diagramas dibujados, cálculos aritméticos escritos, argumentos hablados e impresos, instrumentos de manipulación o medida y prótesis cognitivas. Pero los andamios son estructuras de apoyo provisionales que, una vez logrado el objetivo, se desmantelan y retiran. Es mucho más útil la metáfora de la prótesis o, mejor, de un exocerebro permanente sin el cual las redes neuronales de los humanos no pueden funcionar correctamente.
Como he apuntado antes, difiero de lo último. Me parece más adecuado hablar de apoyos provisionales que de algo permanente. Antes del lápiz y papel funcionábamos perfectamente, al igual que antes de la invención del teléfono o del tractor, aunque todos estos indudablemente empujen nuestro desempeño, ya sea cognitivo o laboral.
*****
Hay una contundente afirmación de David Hume, el gran filósofo escocés, que es citada con frecuencia por los deterministas: «La razón es y sólo debe ser la esclava de las pasiones». Hume, en su Tratado de 1740, rechaza una teoría de la libertad que no acepte los principios básicos de la causalidad y de la necesidad, pues cree que si los removemos entonces la libertad queda liquidada por el azar. En este contexto establece que la razón por sí sola no es el motivo de ninguna acción, pues para que ello ocurra debe ir acompañada de las pasiones. Ocho años después, en su Investigación sobre el entendimiento humano, de 1748, volvió a insistir en el tema determinista: «Es universalmente aceptado que nada existe sin una causa para su existencia, y que el azar, cuando es examinado exhaustivamente, es una mera palabra negativa y no significa ningún poder real que posea en ninguna parte un ser en la naturaleza». Y un poco más adelante aclara que la libertad, cuando es opuesta a la necesidad, es idéntica al azar, el cual no existe, pues el azar es entendido por Hume como una situación que no es producida por ninguna causa. Sin embargo, en este contexto científico y empirista, Hume nos dejó una definición de la libertad: «Por libertad, pues, sólo podemos entender el poder de actuar o no actuar, de acuerdo con las determinaciones de la voluntad, es decir, si escogemos permanecer quietos, lo podemos hacer; si escogemos movernos, también podemos». Esta libertad —que no significa azar— es universalmente aceptada como propia de todos aquellos que no son prisioneros, que no están encadenados.
Este constituye un ejemplo claro de la confusión que he apuntado a menudo al hablar del concepto de libertad y que suscita, a mi modo de ver, una distinción entre sentidos de la palabra libertad. Comienza hablando de libertad como ausencia de causa, lo cual, a todas luces, resulta un concepto absurdo y que el lector desecha. Sin embargo, llega a cierto punto donde deja de hablar de libertad en ese sentido y comienza a hablar de libertad como actuar conforme a la voluntad de uno. Al dar la definición de Hume advierte Bartra que está hablándose de algo totalmente diferente, que hemos definido en otras ocasiones como libertad en sentido amplio o sensación de libertad. Schopenhauer dijo que uno podía elegir actuar como quería, pero que no podía elegir querer lo que quería. En este sentido, podemos hablar de sentidos de libertad: un sentido más estricto y otro más laxo o amplio (sensu stricto y sensu lato, respectivamente). La libertad sensu stricto sería algo así como, en palabras de Hayek, ausencia de coerción. La libertad sensu lato se podría formular, siguiendo la misma estructura, como ausencia de coerción por parte de entes inteligentes o instituciones creadas por estos. Esta segunda libertad se refiere, por supuesto, a la sensación de libertad cuyo goce repercute de manera positiva en el bienestar de los seres que la poseen. La primera libertad ―que es realmente la que importa para emitir juicios morales― es imposible de concebir. Hayek hace —para mi sorpresa, una distinción muy parecida en su obra Los fundamentos de la libertad, donde distingue entre «to compel» y «to coerce», que refieren, respectivamente, a la obligatoriedad por causas físicas y la coacción por algún agente humano.
*****
La sociedad está compuesta de individuos dotados de conciencia, y esta conciencia tiene poderes causales. Estos poderes, apoyados desde luego en emociones, impulsan a los individuos a tomar decisiones basadas en la reflexión y en la deliberación. Esta deliberación puede ser, como quería Spinoza, racional. Pero también puede ser irracional, es decir, basada en una serie deliberada de reflexiones que justifican actos que tienen consecuencias que no podemos considerar racionales porque producen daños a la sociedad, a otros individuos y, a veces, a la misma persona que toma las decisiones. Lo que interesa señalar aquí es la existencia de actos voluntarios que no están completamente determinados por causas anteriores suficientes, aunque sí se encuentran influidos por ellas. Aquí la conciencia en el proceso mismo es causa originaria o, si se quiere, para expresarlo a la manera antigua, es natura naturans y no natura naturata. Esta situación implica la coexistencia de indeterminismo y deliberación, algo muy similar al conatus de Spinoza. Hay que señalar que esta indeterminación no indica un comportamiento sujeto al mero azar. Ello es posible debido a que la conciencia es una articulación entre el cerebro y la sociedad. En esta confluencia ocurre lo que me gusta llamar una singularidad, es decir, una situación en la que los humanos pueden realizar actos no determinados pero que no son azarosos. Se trata de un tipo de comportamiento no sujeto al azar en el que no es posible definir una determinación causal. Quiero aclarar que no estoy proponiendo el traslado de las nociones matemáticas y físicas sobre la singularidad al territorio de las funciones conscientes y voluntarias. El libre albedrío no es ni se parece a un agujero negro, esa singularidad gravitacional que estudian los físicos. Lo que quiero indicar, con el uso de la idea de singularidad, es el hecho de que en la articulación entre el cerebro y la sociedad humana se produce una situación artificial que no se puede reducir a las explicaciones causales propias de la biología y la física. La libertad es algo raro en la naturaleza y se encuentra únicamente entre los seres humanos (y acaso en forma muy embrionaria en algunos mamíferos superiores).
Resulta muy atractivo a veces refugiarse en la física para intentar explicar el singular fenómeno del libre albedrío. El filósofo John Searle comprende que la experiencia de la libertad contiene al mismo tiempo indeterminismo y deliberación (o racionalidad). Y cuando busca en la naturaleza alguna forma de indeterminismo, la encuentra —como lo había hecho Tagore mucho antes— en la mecánica cuántica. Su hipótesis es que la conciencia es una manifestación del indeterminismo cuántico. Pero reconoce que ello no es una solución del misterio del libre albedrío: simplemente ha trasladado el misterio al nivel de la física cuántica. Pero no parece que esta reducción sea capaz de despejar el misterio.
Yo creo, por el contrario, que es mucho más fructífero ir en sentido contrario, no hacia la física sino hacia las estructuras sociales y culturales. La conciencia y el libre albedrío no tienen una explicación física. Solamente podremos comprenderlos si estudiamos las redes que unen los circuitos cerebrales con los tejidos socioculturales. Allí encontraremos lo que he llamado el exocerebro en mi libro anterior, Antropología del cerebro. El estudio de este conjunto de prótesis que conforman el exocerebro nos conduce directamente a artificios estrechamente vinculados al tema de la libertad. Las expresiones artísticas, literarias y musicales —que tienen como base estructuras simbólicas de comunicación— pueden ser consideradas como formas mediante las cuales la conciencia es capaz de expresarse libremente y de tomar decisiones que desencadenan procesos causales de gran creatividad, innovadores e irreductibles a explicaciones deterministas. El exocerebro es un sistema simbólico de sustitución de circuitos cerebrales que son incapaces por sí mismos de completar las funciones propias del comportamiento mental de los humanos. El cerebro no es capaz de procesar símbolos sin la ayuda de un sistema externo constituido esencialmente por el habla, las formas no discursivas de comunicación (como la música, la danza, la pintura) y las memorias artificiales exteriores (desde la escritura hasta el internet). En mi libro Antropología del cerebro exploré las peculiaridades de estos elementos básicos del exocerebro. Subyacente a esta exploración se encontraba, desde luego, la idea de que la conciencia es un agente causal que puede ejercer el libre albedrío. Ahora quiero ampliar la exploración a otras expresiones exocerebrales, lo que me permitirá discutir desde nuevas perspectivas el problema de la libertad, del libre albedrío como expresión de una conciencia no encadenada a una despótica cadena determinista.
*****
Johan Huizinga, en su Homo ludens, un libro extraordinario, afirma que una de las principales características del juego es que es libre. Jean Piaget, el gran psicólogo, dice que el juego «es la actividad libre por excelencia»; piensa que el juego infantil es acompañado por un sentimiento de libertad y que anuncia al arte, que es la expansión y el florecimiento de esta actividad espontánea. Por su parte, Roger Caillois, en su brillante reflexión sobre el juego, establece la libertad como su primera característica. El juego es una actividad libre y voluntaria que al mismo tiempo implica un orden regulado. Esta combinación coloca el juego en el mismo plano que otras expresiones exocerebrales, como la música, la danza y las artes plásticas. Todas las formas de juego transcurren de acuerdo con reglas y al mismo tiempo son el resultado de decisiones voluntarias libres en las cuales es difícil advertir una función o una utilidad inmediata. Los juegos de competencia establecen reglas para asegurar la igualdad de oportunidades y ordenar el desarrollo de la confrontación, sea ésta de tipo deportivo (futbol, carreras, atletismo) o de carácter intelectual (ajedrez, go, damas). Incluso los juegos de simulación, donde los participantes actúan como si fueran un personaje, un objeto o un animal, ocurren bajo condiciones y regulaciones más flexibles pero indispensables para el ejercicio lúdico. En los casos de simulacro de lucha encontramos reglas incluso cuando los jugadores son animales, por ejemplo cachorros o gatos, que se enfrentan pero no se hacen daño, pues controlan la fuerza de los mordiscos y los zarpazos. Los niños que juegan a ser piratas, cowboys, indios, policías, ladrones, soldados, astronautas o bomberos, siguen ciertas reglas no escritas y ponen límites a la representación. Los juegos de azar se desarrollan de acuerdo con normas y principios previamente acordados. También los juegos meramente motrices como saltar, dar vueltas vertiginosamente, revolcarse o dar volteretas implican el seguimiento de pautas y ritmos que guían la repetición con variaciones de los movimientos.
Entre el párrafo anterior y este se pueden advertir el uso del término «libertad» en ambos sentidos indistintamente. Es por esto que debemos mantenernos alerta, para que no argumente a partir de la sensación de libertad y, moviendo la portería, llegue a conclusiones que aplique a una libertad metafísica. Utiliza «decisiones voluntarias libres», lo que, como hemos apuntado con sus propias reflexiones, no tiene sentido a menos que anunciase que no son tal cosa como decisiones voluntarias libres —cosa que no hace—, sino que se trata de acciones que tienen la apariencia de ser libres y que siguen la voluntad de uno, y que la apariencia viene derivada del «sentimiento de libertad» (cito esto porque lo mencionaba antes, al hablar del juego infantil).
*****
La distinción entre signos (o señales) y símbolos es fundamental. Piaget, siguiendo la escuela saussuriana, dice que un signo es un significante «arbitrario» completamente convencional y determinado por la sociedad. El símbolo, en cambio, es un significante «motivado» que contiene alguna similitud con el significado. «El juego simbólico —dice Piaget— plantea […] la cuestión del pensamiento “simbólico” en general por oposición al pensamiento racional, cuyo instrumento es el signo.» Susanne Langer, en cambio, sostiene que el símbolo lleva a pensar y concebir al objeto. El signo revela la presencia de algo, mientras que el símbolo es una herramienta del pensamiento. Yo encuentro más útil la definición de Langer.
*****
Un filósofo que ha apoyado las teorías modulares sobre el funcionamiento del cerebro, Jerry Fodor, en 2009 criticó las ideas de otros filósofos, Andy Clark y David Chalmers, quienes habían afirmado que aparatos electrónicos como el iPhone forman parte de la mente. Fodor dijo que hay un hueco entre la mente y el mundo y concluyó burlonamente citando un letrero que con frecuencia los pasajeros encuentran en el metro londinense, «Mind the gap», y advirtió que si no tienen cuidado lo lamentarán. La advertencia en el metro se refiere al espacio que hay en algunas estaciones entre el piso del vagón y la plataforma. Según Fodor sólo es mental aquello que literalmente no tiene un contenido derivado. Puesto que el contenido de un teléfono celular es derivado de la mente del usuario, entonces no forma parte de la mente de nadie. Para él sólo es mental aquello que ocurre dentro del cráneo. Lo que ocurre afuera del cerebro, en los videojuegos electrónicos o en los teléfonos celulares complejos (smartphones), es meramente derivado, y por lo tanto no tiene carácter mental. Al parecer, para Fodor una prótesis tendría un carácter mental sólo si estuviese implantada directamente en los circuitos neuronales. Por ello, Andy Clark, en su contestación a la crítica, se refiere a una langosta espinosa a la que, en un laboratorio de California, se le destruyó una neurona encargada de la masticación rítmica; fue reemplazada por un circuito de silicona y la langosta recuperó la función atrofiada. Clark imagina a una persona que, habiendo perdido por una lesión cerebral la capacidad de realizar una operación matemática simple como la resta, fuese conectada a un circuito externo de silicón que le permitiría recuperar la función perdida. ¿Sería mental este circuito externo conectado directamente a sus neuronas? Pero si en otro caso la conexión entre el circuito externo y el cerebro fuese mediante un aparato portátil de transmisión inalámbrica, ¿este aparato sería parte de la mente? ¿Qué sucede si la comunicación no es un implante, sino que es auditiva, visual y táctil, como ocurre en los videojuegos y los teléfonos celulares? El libro de Clark es una poderosa, creativa y convincente defensa de la idea de que los procesos cognitivos mentales se extienden afuera del cerebro. Para Clark la mente humana es el interfaz productivo que conecta cerebro, cuerpo y mundo social o material.
*****
Michael Gazzaniga ha dicho: «los cerebros son automáticos, pero la gente es libre». Por eso, concluye, la neurociencia no ofrece soluciones al problema de la responsabilidad moral, pues ésta sólo existe en el mundo social. En el caso del juego, desde la perspectiva de Gazzaniga se diría que el cerebro del jugador funciona automáticamente, en forma determinista, pero en el intercambio lúdico habría libertad y cada participante sería responsable de las decisiones que toma al patear una pelota o escoger una máscara para actuar como un ladrón que escapa de la policía. El problema de esta interpretación es que simplemente ha separado dos dimensiones, el cerebro y la sociedad, pero no se explican las relaciones entre ellas. Las reglas y los valores, dice, se encuentran «solamente en las relaciones que existen cuando nuestros cerebros automáticos interactúan con otros cerebros automáticos. Ellos se encuentran en el éter».
Sobre Gazzaniga hablaremos en un futuro, cuando comentemos su «Who´s in control?», pero debemos advertir como cometen tanto Gazzaniga como Bartra un error diferente cada uno. Gazzaniga comprende que no hay nada mágico en el cerebro, ni siquiera concibe un director de orquesta, como ha señalado con su noción del «intérprete del hemisferio izquierdo» y haciendo analogías con Google. Sin embargo, llega un punto en el que dice «ya, pero la responsabilidad moral está en las acciones en sociedad». En otras palabras, puedes estar todo lo determinado que quieras por el ambiente desde el vientre de tu madre hasta hoy, puedes tener una impronta evolutiva, una mutación o muchas o incluso un tumor en que presione tu amígdala. Todo eso no importa, porque lo que realmente importa es que, aunque no puedas haber actuado de otra manera, al actuar en sociedad te sometes a una normatividad que, si violas, estás siendo inmoral. Esto muestra una clara confusión entre los dos sentidos de libertad que hemos tratado, ya que la normatividad a la que refiere Gazzaniga apunta directamente a la sensación de libertad de respetar los códigos sociales y la sensación de responsabilidad al haber actuado de una manera que otros consideren reprobable, pero bajo ningún concepto tratan el concepto de libertad que es importante para emitir un juicio moral contra alguien, que atañe al poder haber actuado de otra manera. Bartra comete el error de querer unir los dos sentidos de libertad, siendo estos independientes uno de otro y totalmente antagónicos. Hilando con el emotivismo, una persona se siente mal al hacer algo que cataloga como «malo» por el desarrollo evolutivo de las redes que conforman la conducta a la expectativa social, sí, pero eso no quiere decir que la responsabilidad se encuentre ahí, en las relaciones sociales.
*****
El ejemplo del vino es sintomático y revelador. Al probarlo es fácil comprobar la combinación de sensaciones que genera: no sólo el olor retronasal se mezcla con las sensaciones que percibe la lengua; además se agrega evidentemente el color. Un experimento de 2001 con expertos catadores fue revelador. Primero comprobaron que se usan diferentes terminologías para describir los sabores de los vinos blanco y tinto, generalmente asociadas a frutas. Cuando cataron unos vinos blancos que, sin saberlo ellos, habían sido teñidos con tintura roja insabora, los describieron con los términos usuales referidos a los tintos. El sabor y el olor no fueron determinantes en la descripción; fue más importante la percepción visual asociada a códigos establecidos culturalmente y vinculados al color de las frutas (ciruelas, cerezas y otras similares). Muchos se han preguntado si las mezclas de sabores que ofrece la cocina producen obras de arte similares a un poema, una sonata o una escultura. Lo interesante de esta inquietud, desde mi punto de vista, es que permite meditar sobre las funciones simbólicas de la comida. Hay quienes sostienen que la lógica del gusto difiere totalmente de la que alienta los juicios estéticos. Los principios en que se basa el arte serían completamente diferentes a los mecanismos que ordenan el gusto, los cuales están tan profundamente enclavados en el cuerpo que no podrían proporcionar una emoción estética. El problema radicaría en que los alimentos, aun después de muy refinados tratamientos gastronómicos, no tienen un significado ni pueden expresar emociones. La comida no representaría nada más allá de ella misma.
A mi juicio la comida sí representa algo más que los alimentos que se ingieren; alberga significados, expresa (y provoca) emociones y está ligada a un sistema simbólico. Esto no implica necesariamente que la comida pueda considerarse como una de las artes; me parece que ciertamente, en el sentido del gusto hay una dificultad intrínseca para generar una secuencia armónica de sabores y texturas lo suficientemente fluida como para producir cambios rápidos equiparables a los que se pueden percibir en la música, la palabra y la representación plástica. Pero es una dificultad, no una imposibilidad. Sin embargo, lo que me interesa aquí es recordar lo que los antropólogos han comprobado: que la comida está inscrita en un espacio simbólico y cognitivo. Lo resumió muy bien Claude Lévi-Strauss cuando observó que las especies naturales no son elegidas por ser buenas para comer, sino también por ser buenas para pensar.
*****
Se agrega a ello un examen meditabundo que mezcla las ideas que fluyen del cerebro con la absorción de sensaciones y señales que proceden de los sistemas simbólicos que nos rodean, inscritos en las habitaciones de la casa, los sabores de la comida, la música que escuchamos, los textos que leemos, los sitios de internet que frecuentamos, los objetos familiares que nos rodean o los vestidos que usamos. Nos envuelve un conjunto de texturas, olores, sensaciones, emociones, sabores, sonidos, imágenes y palabras que transmiten signos y símbolos. Aunque proceden de sistemas estructurados, el flujo de señales en el que estamos inmersos puede ser caótico o tumultuoso; en ese flujo se sumerge la persona que divaga mientras medita las decisiones que ha de tomar. Hay aquí, literalmente, un juego con las olas de símbolos externos que bañan a los individuos durante todo el tiempo que están despiertos. Las personas usan consciente o inconscientemente partes de este baño simbólico para estimular la reflexión.
*****
Podemos preguntarnos: ¿esta meditación deliberada aunque divagadora y lúdica, interrumpida por momentos de reflexión más sistemática e incluso racional, nos permite tomar decisiones voluntarias y libres? ¿La deliberación y la discusión con otras personas, combinada con derivas meditabundas en las que nuestro pensamiento vaga recorriendo el entorno, pueden ser parte del ejercicio del libre albedrío? Mi contestación es que sí, que este juego que une la actividad cerebral con los circuitos simbólicos del entorno abre la posibilidad de tomar decisiones voluntarias que escapan de las cadenas deterministas. El juego rompe la cadena de determinaciones. Así, podemos comprender que el libre albedrío tiene sus raíces en la cultura y que, en consecuencia, hay diversas formas de libertad.
Y aquí es donde, mediante la confusión entre los sentidos del término «libertad» se produce, a mi modo de ver, la magia. Desde la noción del juego como impregnado de una sensación de libertad hasta la argumentación que habla de romper las cadenas deterministas hay un gran paso, y ese paso se da, en gran medida, por culpa del oscuro lenguaje empleado para reflexionar acerca de estas cuestiones. No digo que Bartra lo haga con mala intención, ni tampoco quiero decir que sea simplemente ignorante. Esta es únicamente mi opinión acerca de la génesis de sus creencias en un concepto tan obtuso como la «libre voluntad».
*****
La excursión por el pequeño mundo que nos rodea, el mundo de la familia, el hogar, la comida y el vestido, nos ayuda a entender la inmediatez del enjambre de símbolos que nos envuelve. Esta inmediatez no es tan evidente en el gran teatro social, donde poderosas instituciones y fuertes confrontaciones —aunque repletas de símbolos— nos aturden con su estruendoso espectáculo. Un espectáculo paradójico de progreso tecnológico y miseria, de riqueza y de guerras, de comunicaciones masivas y soledad, de celebridades políticas y estrellas famosas, de juicios y delitos.
El pequeño mundo que nos rodea es muy similar al mundo circundante de los animales —el Umwelt— que definió y estudió el biólogo estonio Jakob von Uexküll, quien es considerado hoy como el fundador de la biosemiótica, y al que me referí brevemente en el capítulo III. Para Uexküll cada especie animal tiene su Umwelt propio, que se compone a su vez de dos mundos conectados respectivamente al sistema receptor y al sistema efector. El primero (Merkwelt) es el conjunto de signos que el organismo es capaz de percibir, y el segundo (Wirkwelt) es la parte del mundo que es capaz de afectar. Así, hay un mundo compuesto por los objetos a los cuales el animal puede prestar atención y otro mundo compuesto por los objetos que pueden ser afectados por la acción del organismo. En su conjunto forman el Umwelt de un animal. Véase cómo describe Uexküll la sobreposición de diferentes Umwelten: Consideremos, por ejemplo, el tallo de una flor de los prados y preguntémonos qué papeles le son asignados a los cuatro siguientes mundos circundantes: 1) el mundo circundante de una muchacha que recoge flores de diverso color para hacer un ramo y así adornar su corpiño; 2) el mundo circundante de una hormiga que emplea el dibujo regular de la superficie del tallo como pavimento ideal para alcanzar la zona de alimentación en las hojas de las flores; 3) el mundo de la larva de una cigarra que perfora el tallo para emplear su savia como depósito y edificar las paredes fluidas de su diáfana casa; 4) el mundo circundante de una vaca que recoge tallos y flores en su amplia boca para utilizarlos como alimento.
Así, concluye Uexküll, el mismo tallo de flor en cada Umwelt desempeña un papel de adorno, de camino, de depósito o de alimento. Los objetos (como el tallo) son signos y debido a ello, según su famosa frase, «jamás un animal entra en relación con un “objeto”. Merced únicamente a la relación, el objeto se transforma en portador de una significación que el sujeto le imprime».[2] A los semiólogos estructuralistas, como Roland Barthes, les hubiese encantado esta formulación.
*****
La importancia del concepto de Umwelt radica en que concibe al organismo en su unidad con un contorno compuesto de objetos portadores de significado. Cuando Uexküll se refiere al mundo perceptible (Merkwelt) de los humanos concluye que «es una parte viva de nosotros mismos». Afirma también que el mundo perceptible es el equivalente que ofrece a los psicólogos en lugar del concepto de psique. Sostiene que es ventajoso sustituir la psique por el Merkwelt porque ello impide introducir el problema del libre albedrío y de lo bello en el mundo animal. Yo creo que esta idea del mundo circundante (del cual es parte lo que llamo el exocerebro) permite plantear el problema del libre albedrío de los humanos de una forma en que puede tener una solución. Este problema ciertamente no tiene sentido en los animales.
Es interesante señalar que Uexküll fue la fuente de inspiración que impulsó al filósofo español José Ortega y Gasset para formular su célebre expresión «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo», en su libro Meditaciones del Quijote de 1914. Cuando allí Ortega se refiere a su entorno, la sierra de Guadarrama y los campos de Ontígola, afirma que esta «realidad circundante forma la otra mitad de mi persona», a través de ella «puedo integrarme y ser plenamente yo mismo». Aunque aquí no lo menciona, es evidente que su reflexión tiene como origen las ideas de Umwelt formuladas por Uexküll: «La ciencia biológica más reciente —dice Ortega— estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular: de modo que el proceso vital no consiste sólo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también del medio a su cuerpo». El propio Ortega publicó en 1922 las Ideas para una concepción biológica del mundo de Uexküll con una presentación suya donde dice que «sobre mí han ejercido desde 1913 gran influencia estas meditaciones biológicas». El concepto de Umwelt está estrechamente ligado a la idea de que la conciencia no es únicamente un yo alojado en el cerebro, sino que incluye al entorno.
Me ha parecido pertinente dejar estos fragmentos aquí, aunque no realizaré comentarios a ellos. Los dejo porque pueden ser importantes para la presentación de la posición de Bartra y pueden ayudar al lector a comprender su visión. Solo diré que, más allá de los conceptos, la distinción radical y discreta entre animales y humanos debe ser advertida. Seguimos en este sentido.
*****
Hay un equilibrio coordinado entre los mundos receptor y efector; Cassirer considera que en el círculo funcional (Umwelt) de los seres humanos hay un cambio cualitativo que lo diferencia del mundo que circunda a los animales: hay que considerar el sistema simbólico constituido por el lenguaje, el mito y la religión.
*****
Hayek se formó primeramente como psicólogo y en los años veinte del siglo XX escribió un ensayo que nunca publicó en el que expuso una teoría que adelanta ideas discutidas mucho tiempo después y avanza una hipótesis que posteriormente fue desarrollada por Donald Hebb (en 1964) sobre la manera en que la actividad neuronal fortalece ciertas conexiones sinápticas para fijar la memoria, lo que es una muestra de la plasticidad cerebral. Hayek publicó su libro The Sensory Order en 1952, a partir de sus manuscritos juveniles. Es muy interesante observar la manera en que el gran defensor de la libertad moderna aborda allí el problema del libre albedrío desde una perspectiva filosófica y psicológica. Para comenzar, Hayek afirma que entre el orden físico del mundo externo y el orden sensorial (mental o fenoménico) no hay isomorfismo. En contraste plantea que entre el orden sensorial o mental y el orden neuronal hay, más que isomorfismo, identidad. Supongo que usa el concepto de isomorfismo más como una metáfora que como una rigurosa noción matemática (o mineralógica), para referirse a la similitud de formas o estructuras de fenómenos o cosas de diverso origen. En todo caso, Hayek postula una dualidad mundo-mente que no ayuda a entender el problema del libre albedrío y que se opone a la idea de un Umwelt vinculado estructuralmente al individuo. Hayek se da cuenta de que la biología no le permite entender las respuestas a estímulos externos dirigidas a fines, propias de los sistemas nerviosos centrales más desarrollados, pero acude vagamente a los conceptos de homeostasis y de sistemas abiertos desarrollados por Walter B. Cannon y Ludwig von Bertalamffy. Pero se topa con un grave problema cuando, a pesar de negar las diferencias entre el orden neuronal y el mental, se siente obligado a adoptar una visión dualista (§ 8.46). Como le parece imposible la unificación de eventos mentales y eventos físicos, no tiene más remedio que aceptar lo que llama un «dualismo práctico» basado en la afirmación de una diferencia objetiva entre las dos clases de eventos y, sobre todo, en las demostrables limitaciones de los poderes de nuestra mente para comprender el orden unitario al que pertenecen (§§ 8.87 y 8.88).
*****
Aun cuando conozcamos el principio por el cual toda acción humana es causalmente determinada por procesos físicos, esto no quiere decir que para nosotros en particular una acción humana pueda alguna vez ser reconocida como el resultado necesario de un conjunto particular de circunstancias físicas.
Esto solo apunta a que la determinación de la conducta mediante estímulos físicos y leyes no promete una predictibilidad del comportamiento. Para el argumento del libre albedrío, lo importante es cómo se produce el comportamiento y si se produce por nuestra llamada «libre voluntad», lo que quiera que sea esto. Para los propósitos de Hayek y la escuela austriaca de economía, lo importante es que no se pueda dar la predicción, ya que esto podría justificar la intervención central para optimizar la producción, lo cual sería devastador en términos morales ya que se suprimiría la sensación de libertad —o la autonomía de la voluntad de las personas; lo expreso de ambas maneras para que quede primacía de la dimensión de la apariencia—.
*****
Para nosotros, las acciones humanas deben siempre aparecer como el resultado de toda la personalidad humana (lo que significa la mente de una persona en su conjunto), la cual, como hemos visto, no podemos reducir a otra cosa [§ 8.93].
*****
El concepto de heterostasis fue propuesto en 1973 por el endocrinólogo húngaro Hans Selye como un proceso, complementario de la homeostasis, en el que el organismo sufre una adaptación sistémica ante la presencia de sustancias exógenas tóxicas. Ello estimula mecanismos hormonales que permiten la tolerancia del elemento extraño sin atacarlo o bien destruyen solamente su exceso. Así, se establece un nuevo equilibrio entre el cuerpo y las sustancias exógenas. Para describir este proceso Selye habló de heterostasis (heteros = otro, stasis = estabilidad). La homeostasis mantiene un ambiente estable en torno de un punto «normal», mientras que la heterostasis cambia ese punto de equilibrio debido a la intervención exógena. Es lo que suele suceder cuando el organismo se adapta a altos niveles de alcohol, de drogas o de contaminantes venenosos, al incrementar la tolerancia frente a las toxinas. El nuevo equilibrio implica que el cuerpo depende ahora de la presencia de los elementos extraños.
Este concepto es el que a los biólogos se nos ha presentado como alostasis.
*****
La libertad se basa en la presencia de prótesis culturales artificiales (el lenguaje en primer lugar) que suplen funciones que el cerebro no puede realizar por medios exclusivamente biológicos.
En este punto, el lector que acostumbre a leer mis reflexiones tendrá decenas de respuestas a este comentario del final del libro. Sin embargo, quiero apuntar a otro lado, dejando unas preguntas. Si hay una diferencia tan discreta entre el humano y el resto de los animales, ¿qué decimos que ocurre con ellos que operan con prótesis culturales como un lenguaje? ¿Es lícita la separación de la cultura y la biología?